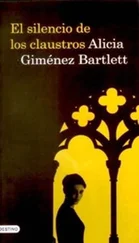—Es posible que sea cierto que la mató más por venganza que por interés —concedió el subinspector—. Al parecer, Valdés y Pepita se profesaban un profundo cariño.
—Eso nos importa una leche; el caso es que, intentando sacarle el último plazo de dinero que Nogales le había pagado, Lizarrán se cargó a la ex —cortó Coronas de un tajo.
—Haber amado al mismo hombre no consiguió enfrentarlas, pero el dinero sí las hizo enemigas.
—¿Quiere dejar de soltar cursiladas propias de un folletín, Garzón?
—Disculpe señor, me pareció una frase adecuada.
Tuve que reprimir un ataque de risa que pronto se disolvió. Coronas seguía de un humor del demonio.
—¡Pues no lo es! Dígame usted si estamos para frases amorosas en un caso que ha sido la hostia: ramificado, con varias víctimas y varios culpables, con implicaciones oficiales en las altas esferas por las que aún andan tocándome las bolas...
—Pero todo ha quedado resuelto, comisario —intervine.
—¿Quieren que me arrodille a sus pies testimoniándoles mi mucha admiración?
—Tampoco creo que nos merezcamos una bronca —apunté.
El comisario aceptó mi llamada de atención y redujo gas.
—Perdónenme, reconozco que no paro de bramar, pero es que llevo una temporada de mucho trabajo y tensión. Lo cierto es que, tanto ustedes como el inspector Moliner, han realizado un trabajo muy bueno.
—Gracias —dijo el subinspector.
—Por cierto, Petra, espero que me cuente cómo carajo llegó a sospechar de la tal Pepita Lizarrán y en qué coño consistía todo eso de la decoración.
Miré a Garzón. Antes de que mencionara los borlones, se apresuró a decir:
—Intuición femenina, señor.
—Por cierto, comisario, hay algo que quiero comentar con usted. Me temo que nos hayamos visto obligados a prometer un pequeño pacto policial a Encarnación, la chacha de Marta Merchán; y sería conveniente que fuera usted quien hablara con el juez, indicándole que ha tenido una buena cooperación con nosotros. En el fondo, es una pobre mujer.
—¡Coño, lo que faltaba! ¡Petra Delicado, a veces tengo la sensación de que no se queda usted contenta si no me mete a mí en el jaleo!
—Hablando de jaleos, lamento recordarle que tiene usted a toda la prensa esperando una palabra suya, como si fuera su salvador.
Me miró, furibundo, mientras el subinspector contenía la respiración a mi lado. Luego se alejó farfullando denuestos que debía de considerar demasiado fuertes para una mujer. Garzón resopló con cierto alivio.
—¡Menos mal!, no hubiera soportado que le contara lo de los borlones. Imagínese además cómo hubiera podido ponerse. El comisario siempre tiene paciencia con usted, pero temo que algún día se le acabará.
—Espero que esté usted al quite para defenderme.
—Llegado el caso, lo pensaré.
—Le quedo muy reconocida.
El subinspector se largó con ciertas prisas. Según me contó más tarde, debía aplicarse a fondo para que Moliner no detentara todos los honores de nuestra investigación. Sostenía la idea de que yo no era suficientemente competitiva en esos aspectos, y quizá llevara razón. Seguir batallando por los laureles de un caso después de haber trabajado denodadamente en él, siempre me ha parecido un exceso. No creo que se trate de humildad, sino de simple sentido de lo práctico.
Yo, por mi parte, me fui directamente al peluquero sin siquiera haberme mirado en un espejo. ¿Para qué? Ya sabía que estaba espantosa, determinar la gradación del espanto me resultaba indiferente.
Disfruté como una loca en el salón de belleza. Me abandoné. Cuando la chica que enjabonaba las cabezas me preguntó: «¿Quiere que le dé un masaje?», le contesté que lo quería triple. Y fue un placer. Dejé que sus manos sapientes me apretaran el cuero cabelludo, y enseguida noté cómo el efecto de aquel movimiento ritmado iba calando hacia el interior. Me olvidé de Valdés, de Rosario Campos, del ministro, de Marta Merchán, de todos los muertos que del mundo han desaparecido alguna vez. Y me sentí en paz, porque si uno se encuentra a gusto en su propia piel, ¿qué le importa lo que suceda fuera de ella? Ése ha sido siempre el principio que rige la belleza y el arreglo personal, el deseo de gustarse a sí mismo, la autosuficiencia del glamour. «¿Le doy una revista de cotilleo?», me dijo la operaría. «¡No!», contesté quizá con un poco más de ímpetu que el natural. Se encogió de hombros y comentó filosóficamente: «Mejor para usted, sólo cuentan bobadas.»
Me maquillaron, me pintaron los ojos, me limaron las uñas y luego metí las manos en un baño de vapor. A cada minuto me notaba más reconfortada, más segura de mí. Pero no acababa todo en la peluquería.
A la salida, visité un par de boutiques. Y compré, compré con empecinamiento, con afición: un suéter, una falda, medias negras, zapatos de tacón... Todo eran prendas discretas y efectivas, de las que estaba convencida que me sentaban bien. Más tarde llegué a casa, deposité los paquetes sobre el sofá y me preparé un baño. Me bañé, me embadurné de arriba abajo con crema olorosa y me sulfaté con perfume del caro. Después me vestí. Cuando estaba mirando al trasluz la belleza de las medias llamaron al teléfono. Era Moliner.
—Petra, no hemos podido hablar ni un momento.
—Si se trata de trabajo más vale así, estoy intentando una desconexión de máxima urgencia.
—¡Ah, perdona, lo siento, te llamo mañana! Claro que si lo que buscas es una desconexión... yo estoy solo esta noche. ¿Y si salimos a cenar?
—Estar solo no suele ser nunca una mala opción, Moliner. Te lo digo por propia experiencia.
—Supongo que a los hombres no se nos da demasiado bien la soledad.
—¡Es algo que se aprende, créeme!
Me comprendió. Salir con él aquella noche hubiera demostrado por mi parte una enorme necedad. ¡Ah, era perfecto estar bien arreglada! Aumentaba la confianza en uno mismo, las posibilidades de decir no sin violentarse. Me serví un whisky para celebrar mi determinación.
El último capítulo del atrezzo fue calzarme. Zapatos de terciopelo negro. Elegantes, cómodos, preciosos. Ligera elevación sobre el nivel normal de las cosas.
Una vez concluida la labor, me senté. Tomé el teléfono.
—¿Amanda?
—¡Petra, creí que no volverías a llamarme nunca más!
—¿Por qué?
—Por todo el latazo que te he dado.
—¡Bah, olvídate! Por cierto, ya hemos resuelto el caso.
—¡Ah, qué bien, podrás descansar!
—No creo que demasiado. Pero quiero que sepas una cosa; he pasado toda la tarde en un salón de belleza, he comprado ropa nueva y estoy hecha un brazo de mar.
—¡Eso sí es una novedad en ti! ¿Vas a salir a cenar?
—No te quepa ni la menor duda. No sé si sola o acompañada, pero saldré.
—Me gusta que estés en tan buena disposición.
—¿En qué tal disposición estás tú?
Hubo un largo silencio de mi hermana. Por fin dijo:
—Estoy bien. Enrique se marchó. Fue un poco duro verlo llevarse sus cosas pero... en fin, lo superaré. Estoy buscando trabajo.
—Es una gran idea.
—Sólo espero que el trabajo no me absorba tan completamente como a ti.
—¡Seguro que no, el tuyo será un trabajo normal! Ser policía no es un trabajo normal, es el colmo de las abominaciones, es... bueno, ya viste lo que es.
—A mí los policías no me parecieron nada mal.
—¡Ya sé, no me lo recuerdes!
Amanda se echó a reír. Me alegró que riera, era lo mejor que podía hacer. ¿Para qué emborronar la vida con manchas de tragedia si al final todo acaba por ser cotidiano, repetido, habitual?
Mi siguiente llamada telefónica tuvo como destinatario a Fermín Garzón. Tal y como había imaginado, estaba aún en comisaría.
Читать дальше