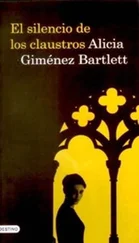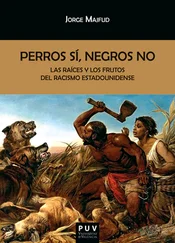Garzón se acercó violentamente a él, lo cogió por las solapas y lo atrajo hacia sí hasta que sus narices casi se tocaron.
—Oye, hijo de puta, yo no voy a creerme nada de lo que me digas si sigues negando que conoces a Lucena. ¡Tenemos testigos que dicen que lo conoces!
—¡Eso es mentira!
—¿Mentira? Te voy a asegurar una cosa: te has topado conmigo y a partir de ahora las cosas te van a ir mal, muy mal. Me encargaré personalmente de que te vayan mal. ¿Entiendes?
Intervine:
—Mira, yo sí creo que fabricas palomas de artesanía. ¿Y sabes por qué?, porque en casa de Lucena he visto dos, y apuesto algo a que son exactamente iguales que las que tú haces.
Se quedó un momento callado.
—Mucha gente compra mis palomas.
Garzón perdió los estribos. Se abalanzó sobre él y lo vapuleó cogiéndolo por un brazo. El hombre estaba aterrorizado. Me miró, implorante:
—¡Dígale que me deje!, ¡está loco!
—Mi compañero no está loco pero pierde la paciencia. Yo tengo algo más que él, aunque a este paso también la perderé. Hay un hombre muerto, no estamos para andarnos con bromas.
Se inmovilizó, los ojos desorbitados, la boca floja.
—¿Muerto? Yo no sabía que estaba muerto. En el bar me dijeron que estaba en el hospital, que la policía buscaba a alguien, a lo mejor a quien lo había puesto así, pero yo no sabía que estaba muerto.
—Entonces, ¿lo conocías? —pregunté.
Dejó caer la cabeza sobre el pecho, bajó la voz.
—Sí.
Garzón se lanzó sobre él, lo levantó de la silla cogiéndolo por la camisa, lo zarandeaba:
—¡Maldito cabrón, ahora resulta que lo conocías! ¡Eres una basura, mucho peor que una basura, eres sólo mierda! ¿Y no sabías que estaba muerto? ¿Esperas que te creamos ahora, hijoputa? ¡Seguramente fuiste tú quien lo mató! Si no me dices inmediatamente todo lo que sabes te rompo la boca, ¡te la rompo!
Yo estaba impresionada por la agresividad de Garzón. Sin duda el hambre estaba haciendo mella en él. Le puse la mano en el hombro para devolverlo un poco a la normalidad. Tampoco era cuestión de que se liara a tortas con el sospechoso.
—¿Erais amigos? —pregunté.
—No, amigos no, nos veíamos a veces, tomábamos una cerveza juntos. Me caía bien.
—¿En qué andaba metido Lucena?
—No lo sé, les aseguro que no lo sé. Sé que vivía solo, con ese perro asqueroso, pero si andaba metido en algo feo les juro que no me lo dijo. Hablábamos de fútbol.
Garzón dio un puñetazo en la mesa, el hombre se replegó como si el siguiente fuera a ir a parar a su cara.
—¿De fútbol, hijo de la gran puta?
Yo también pensé que iba a agredirlo. Musité:
—Tranquilo, subinspector, tranquilo.
Salvador Vega me miró, muerto de miedo.
—¡Dígale que no me haga daño! —imploró.
—Nadie va a hacerte daño, pero tienes que contarnos la verdad, contestar a lo que te preguntemos sin ocultar nada. ¿A qué se dedicaba Ignacio Lucena?
Se aflojó la corbata de Búfalo Bill, se desabrochó el primer botón de la camisa.
—Trataba con perros —dijo.
Garzón no le dio tiempo a continuar, aulló:
—¿Perros? ¿Pero es que te has creído que somos imbéciles? ¿Cómo se come eso de que trataba con perros?
—¡Les estoy diciendo la verdad, es lo único que sé!, proporcionaba perros a la gente.
Antes de que mi compañero volviera a echarse sobre él, le hice un gesto para que se aplacara.
—¿Quieres decir que los vendía?
—Sí, supongo que sí.
—¿Y de dónde los sacaba?
—Nunca me dijo nada, de verdad, era muy reservado, hasta cuando había bebido dos copas era muy reservado. Sólo sé que me decía: «Esta semana tengo que entregar un par de perros», eso es todo.
—¿Crees que eran robados?
—Sí, eso pensé siempre, pero nunca se me hubiera ocurrido preguntárselo, tenía mala hostia.
Permanecí un momento en silencio. Garzón aún estaba jadeante después de sus arrebatos de fiereza.
—¿Le oíste alguna vez mencionar a quién entregaba esos perros?
Bajó la mirada. Utilicé un tono de voz comprensivo para decir:
—Piénsalo bien, hay un asesinato por medio. Si dices la verdad y sólo bebías un trago con él de vez en cuando, es necesario que confieses todo lo que sepas. Si te guardas algo, después tontamente, eso puede inculparte.
Asintió a golpes de cabeza cortos y razonables.
—Una vez me dijo que llevaba los perros al Clínico para un amigo suyo catedrático.
—¿A la facultad de Medicina?
—Sí.
—¿Para experimentación?
—No lo sé.
—¿Es todo lo que sabes?
—¡Lo juro por Dios! A mí siempre me hizo gracia que se dedicara a los perros, alguna vez le pregunté, pero no decía nada de sí mismo, nada.
Garzón volvió a intervenir:
—¡Pues claro que te hacía gracia, como que eso de los perros es un cachondeo! ¡Vaya un oficio!
Por primera vez aquel hombrecillo atemorizado contestó con desafío y orgullo.
—Cada uno se busca la vida como puede, no sé por qué le parece tan extraño, yo hago palomas, él conseguía perros, en esta vida no todos podemos ser notarios.
Curioso, que la mitificación profesional de aquel lumpen fueran los notarios. Podían haber sido los banqueros, los industriales, pero no, eran los notarios.
—¿Tienes alguna idea de quién ha podido matarlo?
—Les aseguro que no.
—Está bien —susurré.
Lo mandamos a su casa acompañado de un par de agentes para que la registraran. Nos dijo que no necesitábamos orden judicial, estaba deseoso por que comprobáramos su inocencia. Garzón se veía como un actor shakesperiano después de representar Otelo, exhausto y excitado. El hambre ciega que debía de sentir le había ayudado a ser temible.
—¿Cree usted ese rollo de los perros? —preguntó.
—No tengo más remedio que creerlo. Que investiguen sus antecedentes. Póngale un poli tras los talones durante al menos una semana. Y que nuestro hombre siga otra semana en el bar Las Fuentes, vigilando los contactos y llamadas del dueño. Mañana vaya usted personalmente y hable con él para ver si confirma la historia de este tío sobre las charlas de fútbol con Lucena. Si sigue sin querer cooperar, dígale que sabemos que conocía a Lucena y nos lo ha ocultado, que podemos implicarle legalmente en el caso.
—Sí, inspectora. Supongo que hoy ya es demasiado tarde para ir a la Facultad de Medicina.
—Iremos mañana.
—Entonces ya hemos acabado por hoy.
—No, aún tenemos una visita que hacer.
—Disculpe, inspectora, pero son las siete de la tarde y yo, la verdad, llevo sin comer nada desde el desayuno y...
—Lo siento, Fermín, no voy a explicarle a usted lo que son los gajes del oficio... una visita más y le dejo libre.
Antes de entrar en el coche se acercó hasta un bar y compró una bolsa de patatas fritas. Espanto nos esperaba sin muestras de impaciencia, pero cuando avistó las patatas del subinspector se puso frenético.
Nos movíamos a través del tráfico denso de la ciudad entre los gañidos del perro y los estallidos de las patatas en la boca del subinspector. Mis nervios estaban tensos como pompas de jabón. Al final, exploté:
—¡Oh, vamos, Fermín, déle una condenada patata a ese jodido perro antes de que consiga volverme loca!
El subinspector, como un niño gruñón y cicatero, pasó una única patata bastante pequeña hacia el asiento de atrás. Recuerdo haber pensado que jamás, en todos los días de mi vida, había tenido que ser testigo de una situación más estrafalaria.
Por fortuna, ya sólo la entrada en Bestiarium resultaba sosegante. Era una librería ordenada, acogedora, enmoquetada en tonos pálidos y con una suave música de jazz que llenaba el ambiente. Ángela Chamorro nos recibió con una sonrisa. Rondaba la cincuentena, tenía bonitos ojos color avellana e iba vestida con el mismo gusto discreto y tranquilizador que había utilizado para decorar su tienda. Llevaba el pelo entrecano recogido en un frondoso moño tras la nuca. Cuando le dije que íbamos de parte de Juan Monturiol hizo comentarios elogiosos sobre él, y cuando añadí que éramos policías quedó fascinada. Miró su reloj:
Читать дальше