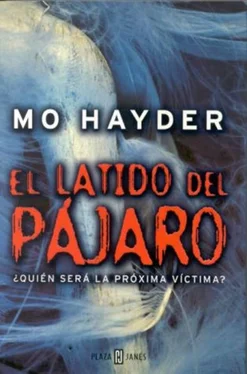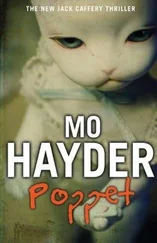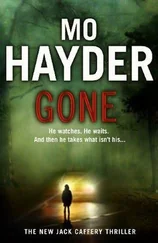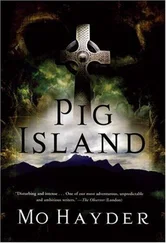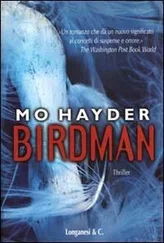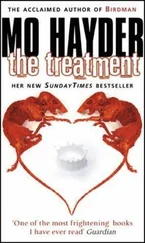– No -masculló-. Es ese maldito equipo F. Se trasladan aquí y me están volviendo loca. Quieren esto, no quieren aquello… Lo último que han pedido es una maldita oficina, como si se creyeran más importantes que el resto de nosotros. -Se apartó un mechón de pelo oscuro de los ojos. Al jefe le están machacando con este caso y nos lo está haciendo pagar a nosotros. Fíjate, Jack, este lugar: ni siquiera hay espacio para un solo equipo, así que figúrate cómo vamos a caber todos.
Caffery lo sabía. Cuando pretendía clasificar sus notas en el centro de investigación, se veía obligado a abrirse paso a codazos. Todos los detectives del equipo F vestían camisa almidonada y corbata. Jack sabía que, después de un turno de quince horas, este esmerado atuendo quedaría reducido a nada.
– Perdona -sintió que le cogían del brazo.
Era un hombre de cara angulosa, más bajo que Caffery, bronceado y de pálidos ojos azules. Su lacio pelo rubio brillaba como un casco sobre su cabeza. Vestía un traje verde recién estrenado y llevaba dos más en una bolsa de tintorería.
– ¿Sabes dónde puedo dejar esto?
Caffery encontró a Maddox en la oficina del SIO firmando formularios de horas extra. Dejó las llaves del coche sobre el escritorio.
– El Dog and Bell.
– ¿Perdón?
– El Dog and Bell, un pub en East Greenwich.
Maddox se reclinó en su sillón y le observó.
– ¿Y bien? ¿En qué estás pensando?
– En una encuesta. Quiero averiguar qué clientes habituales tienen relación con la medicina.
– Esto hará que la prensa empiece a saltar de alegría. Si abrimos la boca en público no respetarán la moratoria. Se lo comentaré al jefe, pero dirá que no. Todavía no. Seguro que tienes alguna otra pista.
– Nombres. Tal vez la identificación de la víctima número tres.
– De acuerdo, pásaselos a Marilyn para que los reparta. ¿Cuál tiene más posibilidades?
– Joni Marsh. Estaba trabajando en el Dog and Bell el día que Craw desapareció.
– Bien, mañana te ocuparás de esto. Pero no vayas solo, por el amor de Dios. Ya sabes cómo pueden ser esas mujeres.
Una llamada a la puerta y Maddox suspiró.
– ¿Sí?
– Mel Diamond. Detective inspector Diamond.
Adelante.
El rubio detective entró estirando las mangas de su chaqueta para que cubrieran los puños de la camisa.
– Buenas tardes, señor -saludó ignorando a Caffery. Tendió su bronceada mano hacia Maddox dejando ver fugazmente un finísimo reloj pulsera-. Nos hemos visto en el club náutico Met.
Maddox le miró inexpresivamente.
– Chichester -añadió Diamond.
– ¡Claro! -Maddox rodeó el escritorio y le estrechó la mano-.
Por supuesto, ahora lo recuerdo. Así que es usted -se apoyó en la mesa cruzando los brazos -el afortunado detective que va a trabajar con nosotros. Bienvenido a Shrivemoor.
– Gracias, señor. -Su voz sonaba demasiado fuerte para el pequeño despacho, como si estuviera acostumbrado a que le prestaran atención-. Llegado directamente del apacible Eltham.
– Enseguida les pondremos al corriente: mañana usted y sus hombres tendrán que patear las calles. Un radio de tres kilómetros. ¿Le parece bien?
– Me lo tiene que parecer. El jefe quiere que nos acostumbremos a la rutina, que formemos un verdadero equipo.
Maddox guardó silencio por un momento.
– Sí, claro -dijo al cabo-, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿verdad?
– Por supuesto -respondió-. Y no tengo ningún problema. En absoluto. Aunque no necesite decirlo, si el jefe está de acuerdo, yo también.
Dando por concluido el tema, sonrió, señaló con la mano las fotos que colgaban de la pared y dijo:
– Bonito yate, ¿es suyo?
– Sí. -Maddox parecía renuente.
– es un Valiant.
– Así es.
– Buenos yates. Algunos opinan que son demasiado anchos, pero me gustan. Además son unos excelentes cruceros.
– Tiene razón. -Maddox estaba entrando en materia-. Detesto admitirlo, pero los yates americanos normalmente nunca fallan.
Pueden permitírselo, claro.
– Este año un cutter se llevó la copa en la regata Met’s Frostbite.
– Diamond chasqueó la lengua-. No sería…
– Sí -asintió Maddox modestamente-. Sí, en efecto.
Apoyado contra la pared y con los brazos cruzados, a Caffery le sorprendió lo mucho que le estaba irritando esa conversación. Como si el apoyo y la afabilidad de Maddox fueran exclusiva suya y no algo que pudiera despertar cualquier otro inspector. Por irracional que fuera no es tu padre, Jack, no tienes ningún derecho sobre él, le irritaba aceptar que Maddox fuera vulnerable a la adulación, y cuando el inspector Diamond sonrió con un «¡Vaya por Dios!, lo que van a decir mis compañeros cuando sepan con quién estoy trabajando», Caffery se dio la vuelta y salió de la habitación.
Esa tarde, Jack se sentó a su mesa de trabajo en la habitación de Ewan y contempló la pantalla del ordenador. Las ramas más altas de la vieja haya al final del jardín reflejaban sus cambiantes y cobrizas sombras en la pared. No necesitaba darse la vuelta para saber que las nuevas hojas ocultaban unos oxidados clavos hendidos en el tronco y unos pocos tablones enmohecidos: restos de la cabaña en al árbol en la que solían refugiarse cuando eran pequeños él y Ewan, gritando a los estrepitosos trenes que pasaban por debajo.
A veces, Jack se esforzaba en verse tal como era. Un niño, más ligero que el aire, flotando sobre los tejados hasta el cielo sin que nada pudiera detenerle.
Y entonces llegó aquel día. Una serie de espasmódicas escenas unidas al desgaire, ligeramente polvorientas, como si hubiera hecho trampa y sus recuerdos no pertenecieran a la vida real sino a una antigua película casera olvidada en la buhardilla de sus padres.
Fue a mediados de septiembre. Era un día ventosos y el sol calentaba muy poco. Los resecos tablones de la cabaña del árbol crujían mientras el haya, todavía tierna y verde por la savia del verano, se inclinaba a merced del viento. Jack y Ewan no estaban de acuerdo. Habían encontrado cuatro piezas de una tarima en un contenedor. Ewan quería construir una plataforma en un extremo del árbol, así podría ver los trenes traqueteando por las vías desde la estación de Brockley. Pero Jack quería situarla al otro lado para contemplar los brumosos puentes de New Cross y ver a los obreros cuando regresaban a sus casas con el London Evening News bajo el brazo.
Jack, un exasperado chiquillo de ocho años con poco aguante, empujó violentamente a su hermano mayor contra el tronco del árbol.
La respuesta de Ewan fue feroz y sorprendente: recuperó el equilibrio y se lanzó contra Jack gritando: «¡Se lo contaré! -Le salía espuma por la boca-. ¡Se lo contaré a papá!»
Jack se tambaleó y, dando tumbos, alcanzó el borde de la cabaña, con medio cuerpo fuera de la plataforma, sus pantalones cortos rasgados por un clavo, con las piernas colgando y un dedo atrapado entre dos tablones. El dolor le enfureció. «¡Cuéntaselo, capullo! ¡Anda, cuéntaselo de una maldita vez!» «Lo haré. -Ewan tenía el ceño fruncido y adelantaba el labio inferior-. Te odio, rata asquerosa. ¡Maldita rata asquerosa!» Con una expresión de rabia concentrada, bajó por la escala de cuerda dejándose caer junto a la zanja del tren. Blasfemando, Jack liberó su pulgar, se arrastró al interior de la cabaña y se tumbó, respirando despacio, con la mano palpitando entre sus desnudas rodillas, rabioso y exasperado.
Debajo del árbol, donde los taludes iban decreciendo hasta transformarse en una amplia franja de maleza, los hermanos habían inventado un entramado de senderos para sus juegos. Cada uno era meticulosamente explorado, cartografiado y bautizado: una pisoteada telaraña que describía espirales entre las correhuelas.
Читать дальше