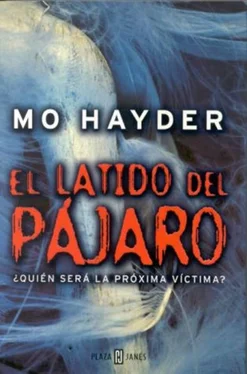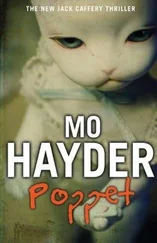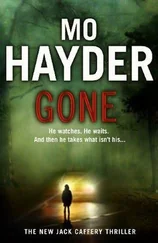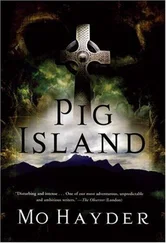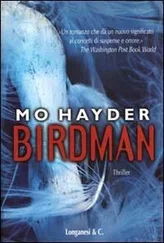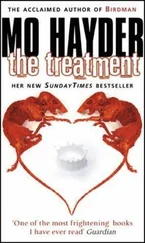Mientras Jack vigilaba desde la cabaña, Ewan eligió el sendero del sur, el denominado «sendero de la muerte» porque bordeaba un oxidado calentador eléctrico: «¿Ves, Ewan?, es una bomba sin estallar. Probablemente una V2». Su hermosa y morena cabeza se inclinó varias veces sobre la maleza, su camiseta color mostaza se veía fugazmente. Alcanzó el claro que llamaban campamento I, lejos de la zona desmilitarizada, la letal V2 y el país de los Gooks.
Jack se desinteresó. Ewan se enfurruñaba con demasiada facilidad. Ya estaba harto. Enfadado y dolorido, bajó del árbol para poder quejarse de la moradura que latía en su pulgar.
Más tarde fue esa misma cabaña del árbol lo que provocó el mayor dolor a su madre. A veces, impulsada por sus recuerdos, la señora Caffery salía como un autómata al jardín y se quedaba de pie, con la mirada fija en el árbol, donde había visto por última vez a su hijo. Y luego, casi histérica, estallaba ante su marido: «¡Dime por qué está ahí, Frank! ¡Por qué todavía está ahí esa cabaña y él no! ¡Dímelo!».
Y el padre de Jack, incapaz de soportar la angustia de su mujer, se tapaba los oídos y se hundía en el sillón con el periódico sobre las rodillas, hasta el día en que agarró un mazo y salió bajo la lluvia con sus zapatillas a cuadros hundiéndose en el barro.
Jack había acudido a esta misma habitación en que se encontraba ahora, para espiar desde la ventana cómo la madera se deshacía en mil pedazos bajo los implacables martillazos, mientras su madre, de pie en la hierba, sollozaba. Y en ese momento, entre las desnudas ramas de los árboles, al otro lado de la vía del tren, había visto a alguien: Iván Penderecki. Pálido, son sus gordezuelos brazos apoyados en la desvencijada valla de su jardín, con una socarrona sonrisa en la cara. Penderecki siguió allí durante veinte minutos. Detrás de él, la silueta de la casa se recortaba contra las oscuras nubes. Luego, se dio la vuelta y se alejó en silencio.
Para Caffery, un niño de nueve años de edad con su naricita apretada contra el empañado cristal de la ventana, era la prueba de lo inconcebible y lo innombrable. «Hemos buscado en cada casa de la zona, y ampliaremos la búsqueda al otro lado de la vía del tren, más allá del puente de New Cross», había dicho la policía, pero eso era imposible.
Gracias al instinto que tienen los niños para saber lo que no se les cuenta, Caffery lo sabía. Sabía que Penderecki podía haber llevado a la policía hasta el lugar exacto donde estaba Ewan.
Los Caffery se rindieron cuando Jack cumplió veintiún años. Se trasladaron a Liverpool y le vendieron la casa rebajando su precio a cambio, comprendió, de no tener que volver a ver su cara nunca más. Jack, el respondón, el difícil, el que no obedecía ni se quedaba sumiso y callado. El que hubieran preferido perder. Nunca se lo dijeron, pero lo leía en la cara de su madre cuando la sorprendía mirando fijamente la uña de su pulgar. Aquel hematoma se había negado a desaparecer, lo que a los ojos de su madre era una prueba evidente de que su segundo hijo se obstinaba en recordarle ese día para siempre. La desaparición de Ewan había hecho algo más que simplemente menoscabar a Jack ante su madre.
Caffery sabía que, incluso ahora, en algún lugar de los suburbios de Liverpool, seguía esperando algo. Pero ¿qué? ¿Que encontrara a Ewan? ¿Que muriera? Caffery no sabía qué esperaba de él, qué compensación exigía por seguir viviendo en lugar de su hermano. Incluso después, a pesar de Verónica y de las mujeres que pasaron antes por su vida, se sentía agobiado por la pérdida y la soledad.
Así que dedicó toda su energía a ingresar en la policía metropolitana. El nombre de Penderecki fue lo primero que introdujo en el ordenador de la policía. Y descubrió la verdad: John Iván Penderecki, acusado de pedofilia, dos condenas cumplidas en los sesenta poco antes de trasladarse al mismo vecindario londinense donde vivían Jack y Ewan Caffery.
Ahora, en las estanterías del estudio, todavía «la habitación de Ewan», alineados y ordenados por colores, se conservaban doce archivadores atiborrados de trozos de papel, del celofán que envuelve los cartones de John Player, de descoloridas cajas de clips o con un clavo oxidado o un pedazo de una factura del gas medio quemada, las trivialidades cotidianas de la vida de Penderecki acumuladas durante veintiséis años por un obsesivo Caffery. En este momento se disponía a trasladar el contenido de las carpetas a su ordenador.
Se puso las gafas y entró en la base de datos.
– ¿Otra vez con lo mismo?
Se sobresaltó. Verónica estaba en el umbral con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. Sonreía.
– Te he estado observando.
– Ya veo. -Se quitó las gafas-. Has entrado sin llamar.
– Quería darte una sorpresa.
– ¿Te has hecho los análisis?
– No.
– Hoy es lunes. ¿Por qué no te los has hecho?
– He estado todo el día en la oficina.
– ¿Tu padre no te ha dejado ir?
Frunció el entrecejo y se frotó la garganta. La chaqueta amarilla dejaba ver un tatuaje en su esternón, recuerdo de la radioterapia sufrida durante su adolescencia.
– No tienes por qué enfadarte.
– No estoy enfadado. Sólo preocupado. ¿Por qué no vas a urgencias? Ahora.
– Tranquilízate. Mañana llamaré al doctor Cavendish, ¿de acuerdo?
Se dio la vuelta hacia la pantalla mordiéndose el labio, intentando concentrarse en su trabajo, deseando por enésima vez no haber dado entrada a Verónica en su vida. Ella le observaba desde la puerta, suspirando, apartándose el pelo de la cara, pasando las uñas por el marco de madera mientras sus anillos y pulseras -la mejor forma que tiene un padre de demostrar el amor que siente por su hija -tintineaban suavemente. Caffery sabía que esperaba que la mirara, pero pretendía no darse por aludido.
– Jack -suspiró finalmente ella, acercándose a su silla para acariciarle-, quisiera que habláramos de la fiesta, sólo faltan unos días…
Su boca junto a la mejilla de él, las manos alborotándole el pelo, su pierna izquierda apoyada en el reposabrazos, su melena haciéndole cosquillas en el cuello.
– ¿Jackie? ¡Hola! ¿Me estás escuchando?
Movió los dedos delante de su cara. Sus dedos, que siempre olían a mentol y a perfume caro, y se contoneó arrebujándose en su costado.
– Verónica… -A pesar suyo se estaba excitando.
– ¿Sí?
Se desembarazó de ella como pudo.
– Necesito quedarme aquí, solo, una hora.
– ¡Dios! -gimió levantándose-. Estás enfermo, ¿lo sabías?
– Probablemente.
– Obsesión compulsiva. Si no tienes cuidado te morirás aquí mismo.
– Ya hemos hablado de eso.
– Estamos en el siglo XXI, Jack. Ya sabes, un nuevo comienzo en todos los sentidos. -Se acercó a la ventana y contempló el jardín-. En nuestra familia nos educan para apartarnos de nuestras raíces, para que sigamos avanzando y prosperemos.
– Tu familia es más ambiciosa que yo.
– Querrás decir que yo soy más ambiciosa que tú -le corrigió ella.
– Sí. Y le dan a todo más importancia que yo. ¡Dios!
– ¿Qué pasa?
Él se quitó las gafas y se frotó los ojos. Por la pantalla del ordenador cruzaban peces tropicales coloreados. Tenía treinta y cuatro años y aún así se sentía incapaz de decirle a esa mujer que no la amaba. Lo haría después de los análisis y de la fiesta. Cobarde, Jack, eres un cobarde… Sí el resultado de los análisis era negativo resultaría fácil. Se lo diría. Le diría que habían terminado, que le devolviera las llaves de la casa.
– ¿Qué pasa? -repitió ella-. ¿Qué he dicho ahora?
– Nada -contestó él, y siguió trabajando.
Читать дальше