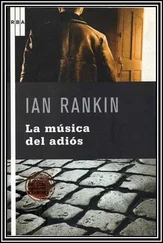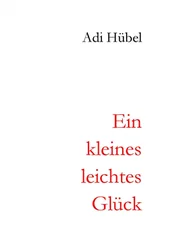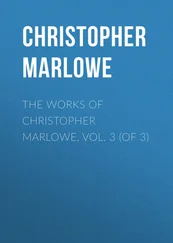– Dile a tu padre que volveré pronto…
– ¡Claro que volverás pronto, madre! ¡Estarás bien dentro de poco! ¡Antes de que te des cuenta estarás en casa!
– Es poco tiempo… -sollozó Frau Nowak, con las lágrimas cayéndole sobre su horrible sonrisa de rana. Empezó a toser. Igual que una pepona, parecía que se le hubiese partido el cuerpo en dos mitades. Con las manos engarfiadas sobre el pecho, tosiendo secamente, era como un animal herido. La manta se deslizó de sus hombros. Un mechón de pelo suelto del moño se le metía en los ojos. Sacudió la cabeza ciegamente para apartarlo. Dos enfermeras intentaron llevársela dulcemente, pero empezó a forcejear como una fiera. Se negaba a entrar:
– Vete, madre -suplicaba Otto, medio llorando-. ¡Por favor vete! ¡Te vas a morir de frío!
– Escríbeme de vez en cuando, ¿lo harás, Christoph?-Erna estrujaba mi mano como si estuviera a punto de ahogarse. Sus ojos se clavaron en mí sin disimulo, intensos, terriblemente desesperados-… Aunque sólo sea una postal, no importa… Pon sólo tu nombre.
– Sí, lo haré…
Por un instante, los pacientes se arremolinaron fantasmalmente en torno al círculo de luz del autobús renqueante, iluminados a ráfagas entre los negros troncos de los pinos. Había llegado al punto culminante de mi sueño, el instante de pesadilla que debía ser el fin. Tuve un miedo absurdo y angustioso de que fueran a atacarnos, a arrancarnos de nuestros asientos y arrastrarnos fuera hambrientamente, en medio de un silencio mortal. Por fin, aquello pasó. Se fueron retirando inofensivamente -como fantasmas después de todo- hacia la oscuridad, mientras nuestro autobús, traqueteando, emprendía a bandazos el camino de la ciudad, a través de la nieve espesa e invisible.
Una noche de octubre de 1930, un mes después de las elecciones, hubo un gran alboroto en la Leipzigerstrasse. Unas escuadras de camorristas nazis salieron a manifestarse contra los judíos. Maltrataron a algunos transeúntes de nariz larga y cabello oscuro y destrozaron los escaparates de todas las tiendas judías. En sí, el incidente no fue muy notable. No se produjeron muertes, apenas algún disparo y no se practicaron más de dos docenas de detenciones. Lo recuerdo únicamente porque fue mi primer contacto con la vida política de Berlín.
Fräulein Mayr estaba encantada, naturalmente.
– ¡Que aprendan! -exclamaba-. La ciudad está infestada de judíos. Levantas una piedra y salen un par de ellos arrastrándose. Acabarán envenenando hasta el agua que bebemos. Nos ahogan, nos roban, nos chupan la sangre. Fíjese en todos los grandes almacenes: Wertheim, K. D. W., Landauer. ¿De quién son?¡Sucios judíos ladrones!
– Los Landauer son amigos íntimos míos -le dije fríamente, y salí de la habitación antes de que Fräulein Mayr tuviera tiempo de pensar una respuesta apropiada.
No era del todo cierto. En realidad, jamás había visto a un Landauer, pero antes de salir de Inglaterra un amigo común me había dado una carta de presentación para ellos. Desconfío de las cartas de presentación. Posiblemente jamás la hubiese utilizado si no es por el comentario de Fräulein Mayr. Decidí escribir a Fräulein Landauer en seguida, por espíritu de contradicción.
Natalia Landauer, a quien conocí tres días después, era entonces una colegiala de dieciocho años. Tenía el pelo oscuro y revuelto, tal vez demasiado abundante: la cara, con sus ojos luminosos, resultaba larga y estrecha y me recordó la de un zorrito joven. Me tendió la mano con el brazo rígido, a la última moda de los estudiantes.
– Por aquí, por favor.
El tono era vivaz y autoritario.
El cuarto de estar era grande y acogedor, al estilo de antes de la guerra, un poco recargado. Natalia empezó a hablar en seguida, con un brío arrollador, en un inglés vacilante y ávido, enseñándome discos, fotos, libros, que sólo me permitía ver por un momento.
– ¿Le gusta Mozart?¿Sí? A mí también. ¡Mucho!… Este cuadro está en el Kronprinz Palast. ¿No ha estado nunca? Yo se lo enseñaré un día, ¿sí?… ¿Le gusta Heine? De verdad, por favor -se volvió a mirarme, sonriendo, con una cierta severidad de maestra de escuela-. Léalo. Me parece muy hermoso.
Llevaba un cuarto de hora allí y Natalia había apartado ya cuatro libros para que me los llevara a casa: Tonio Kröger, los cuentos de Jacobsen, un volumen de Stefan George, las cartas de Goethe.
– Tiene que darme su sincera opinión -me advirtió.
De pronto una criada corrió las puertas de cristal del fondo de la habitación y nos encontramos en presencia de Frau Landauer. Era una mujer grande, pálida, con un lunar en la mejilla derecha, el pelo cepillado hacia atrás y recogido en un moño. Estaba sentada plácidamente a la mesa del comedor, junto a un samovar, sirviendo té en los vasos. Había bandejas de jamón y salchichón y una fuente de esas salchichas húmedas y escurridizas que salpican con agua caliente cuando uno las pincha, queso, rábanos, pan moreno y botellas de cerveza.
– Beberá usted cerveza -ordenó Natalia devolviendo uno de los vasos de té a su madre.
Miré alrededor y vi que los muros, en los escasos espacios que cuadros y aparadores dejaban a la vista, estaban decorados con extrañas figuras de tamaño natural, mujeres con el pelo al viento y ojos de gacela, recortadas en papel pintado y sujetas con chinchetas. Eran como una protesta cómica e inútil contra la pesadez burguesa de los muebles de caoba. Adiviné que los había dibujado Natalia. Sí, las había hecho para una fiesta. Quería quitarlas, pero su madre no la dejaba. Siguió una pequeña discusión, parte de la diaria rutina, sin duda.
– Pero si son horribles -gritó Natalia en inglés.
– Yo creo que son muy bonitas -respondió en alemán Frau Landauer plácidamente, sin alzar los ojos del plato, con la boca llena de rábanos y pan.
Cuando acabamos, Natalia me insinuó que tenía que darle las buenas noches a Frau Landauer. Volvimos al cuarto de estar y me sometió a un interrogatorio en toda regla. ¿Dónde vivía?¿Cuánto pagaba de alquiler? Se lo dije y me dijo que había elegido un mal barrio (Wilmersdorf era mucho mejor) y que me estaban estafando. Podría haber encontrado exactamente la misma habitación con agua corriente y calefacción por el mismo precio.
– Debía de haberme consultado -añadió olvidando que acabábamos de conocernos-. Yo misma se la habría buscado.
– Su amigo dice que es usted escritor -prorrumpió Natalia.
– No soy un escritor de verdad -protesté.
– Pero ha escrito un libro, ¿no?
Sí, había escrito un libro.
Natalia dijo con aire de triunfo:
– Ha escrito un libro y dice que no es escritor de verdad. Creo que está usted loco.
Tuve que contarle la historia de Todos los conspiradores , por qué se titulaba así, de qué trataba, cuándo se había publicado, etc.
– ¿Por qué no me deja un ejemplar?
– No tengo ninguno -le dije complacido-, se ha agotado la edición.
Natalia se quedó desconcertada por unos instantes, pero no tardó en volver al ataque.
– ¿Y qué es lo que va a escribir en Berlín? Ande, dígamelo.
Para dejarla contenta empecé a contarle el argumento de un cuento que había escrito unos años antes para una revista de Cambridge. Improvisé todo lo que pude para mejorarlo, y empecé a pensar que la idea, al fin y al cabo, no era tan mala y que quizá podría escribirla otra vez. A cada frase mía, Natalia apretaba los labios y asentía tan bruscamente que el pelo le ondeaba sobre la cara.
– Sí, sí -decía-. Sí, sí.
Al cabo de unos minutos me di cuenta de que no se enteraba de nada. Estaba claro que no llegaba a entender mi inglés, era demasiado rápido y además no elegía las palabras. A pesar del tremendo esfuerzo que hacía para concentrarse, se quedaba mirándome la raya del pelo o el nudo rozado de la corbata. Incluso me miró a hurtadillas los zapatos. Fingí no darme cuenta. Habría sido de muy mala educación y muy poco amable interrumpirme y echar a perder el placer que Natalia encontraba en que yo le hablara de una forma tan íntima de algo mío, como si no fuéramos dos extraños.
Читать дальше