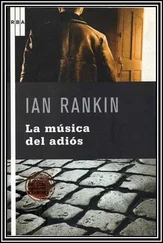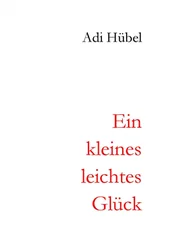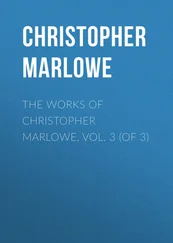De regreso en el bosque, después del baño, vi al doctor, que me había visto y se dirigía hacia mí, rubio, diminuto e inquisitivo. Era demasiado tarde para escapar. Le di los buenos días con la mayor cortesía y frialdad posibles. Iba vestido con pantalones de deporte y un jersey y me explicó que venía de darse un Waldlauf.
– Pero creo que voy a volverme -añadió-. ¿No quiere usted correr conmigo un poco?
– Lo siento pero no puedo -dije imprudentemente-. Ayer me torcí un tobillo.
Vi encenderse en sus ojos el brillo del triunfo y me hubiera mordido la lengua.
– Ah, ¿se ha torcido el tobillo? Déjeme que se lo mire, por favor -con un respingo de desagrado, tuve que someterme a la presión de sus dedos-. Pero si no es nada, se lo aseguro. No tiene por qué alarmarse.
Mientras caminábamos empezó a interrogarme acerca de Peter y Otto, ladeando la cabeza, agudo y diminuto, para mirarme en la cara a cada tentativa que hacía por sonsacarme. Le consumía la curiosidad.
– Mi trabajo en la clínica me ha enseñado que es por completo inútil tratar de ayudar a esa clase de chicos. Su amigo es muy generoso y sus intenciones son excelentes, pero comete un gran error. Esa clase de chico reincide siempre en sus inclinaciones. Desde el punto de vista científico le considero extraordinariamente interesante.
Como si fuese a hacer una declaración trascendental, el doctor de pronto se detuvo en mitad del sendero, hizo una pausa para exigirme atención, y me anunció sonriente:
– ¡Tiene cabeza de criminal!
– ¿Y usted cree que a las personas con cabeza de criminal hay que dejarlas que se conviertan en criminales?
– Por supuesto que no. Soy partidario de la disciplina. A esos chicos habría que enviarlos a un campo de trabajo.
– ¿Y qué va a hacer usted con ellos cuando los tenga allí? Usted mismo dice que es imposible cambiarles, y supongo que no va a tenerlos encerrados para toda la vida.
El doctor rió de buena gana, como un hombre capaz de apreciar una broma, aunque sea a costa suya. Posó en mi brazo una mano acariciadora.
– ¡Es usted un idealista! No crea que no entiendo su punto de vista. Pero es anticientífico, por completo anticientífico. Usted y su amigo no entienden a los muchachos como Otto. Yo sí. Cada semana vienen uno o dos a mi clínica, a que les opere de vegetaciones o de mastoiditis, o a que les extirpe las amígdalas. Ya lo ve usted, ¡les conozco a fondo!
– Yo más bien diría que les conoce usted la garganta y los oídos.
Quizá mi alemán no es lo bastante bueno y el sentido de mi respuesta no quedó del todo claro. En cualquier caso, el doctor la ignoró absolutamente.
– Conozco muy bien ese tipo de muchachos -repitió-. Un tipo malo y degenerado. Invariablemente tienen las amígdalas infectadas.
Peter y Otto están siempre enzarzados en alguna escaramuza, pero no puedo decir que me resulte desagradable vivir con ellos. Precisamente ahora estoy muy metido en mi nueva novela y salgo a menudo solo a dar largos paseos, para pensar en ella. La verdad es que, cada vez con mayor frecuencia, me sorprendo a mí mismo buscando excusas para dejarles, y eso es egoísta, porque cuando estoy con ellos muchas veces consigo evitar una pelea con un chiste, o cambiando el tema de la conversación. Me doy cuenta de que a Peter le molestan mis escapadas.
– Eres un asceta -me dijo con retintín el otro día-, siempre retirándote a tus meditaciones.
Una vez que estaba sentado en el café cerca del malecón, escuchando la música, pasaron Peter y Otto.
– ¿De modo que es aquí donde te escondes?-exclamó Peter.
Comprendí que en aquel momento sentía por mí verdadera antipatía.
Un anochecer íbamos por la calle mayor, atestada de veraneantes, y Otto le dijo a Peter, con su sonrisa más belicosa:
– ¿Se puede saber por qué tienes que mirar siempre adonde yo miro?
Aquello era de una perspicacia inesperada, porque cada vez que Otto volvía la cabeza para echar un vistazo a una chica inevitablemente los ojos de Peter le seguían la mirada, con instintivos celos. Llegamos al escaparate del fotógrafo, donde se exhiben cada día las últimas instantáneas hechas en la playa, y Otto se paró a mirar una con mucha atención, como si le pareciera especialmente atractiva. Vi crisparse los labios de Peter. Intentaba contenerse, pero su celosa curiosidad fue más fuerte: se detuvo él también. Era la foto de un viejo gordo y barbudo enarbolando una bandera de Berlín. Otto vio que Peter había caído en la trampa y rompió a reír maliciosamente.
Todos los días, después de la cena, Otto va a bailar al Kurhaus o al café del lago. Ya no se molesta en pedir permiso a Peter: da por sentado que sus veladas le pertenecen. Peter y yo solemos salir también, y vamos al pueblo. Acodados al pretil del malecón, nos pasamos el rato sin hablar, mirando las luces del Kurhaus centellear como bisutería en el agua negra, cada cual absorto en sus pensamientos. Algunas veces vamos al café Baviera y Peter se emborracha metódicamente -sus duros labios de puritano se contraen en una mueca de asco cada vez que levanta el vaso-. Yo estoy callado. Hay demasiadas cosas que decir. Sé que Peter está esperando que yo haga alguna provocativa alusión a Otto para poderse dar el gusto y el desahogo de perder los estribos. Yo me guardo de hacerla y los dos bebemos, mientras hablamos intermitentemente de libros, de conciertos y de playas. Después, camino de casa, Peter va acelerando gradualmente el paso hasta que, al entrar, me deja y corre escaleras arriba a su cuarto. Muchas veces no volvemos hasta las doce y media o la una menos cuarto, pero casi nunca nos encontramos con que Otto ha regresado ya.
Abajo, junto a la estación del ferrocarril, hay una residencia de verano para niños de los suburbios de Hamburgo. Otto se ha hecho amigo de una de las profesoras y van juntos a bailar casi todas las noches. Algunos días la chica, con su regimiento de chiquillos, desfila por delante de nuestra casa. Los niños miran hacia las ventanas y cuando se asoma Otto hacen bromas precoces y dan codazos a la profesora o le tiran de la mano, para que mire ella también.
La chica sonríe tímidamente y le echa un vistazo a Otto por debajo de las pestañas, mientras que Peter, plantado detrás de las cortinas, musita con los dientes apretados: «Zorra… zorra… zorra». La persecución le molesta más que la relación misma. Parece como si tuviéramos que encontrarnos con los niños cada vez que salimos de paseo por el bosque. Los niños van cantando canciones patrióticas acerca de la gran Alemania con agudas voces de pájaros. Les oímos acercarse desde lejos y tenemos que dar la vuelta a toda prisa. Peter dice, y es verdad, que es como la historia del Capitán Hook y el cocodrilo.
Peter ha hecho una escena y Otto le ha dicho a la chica que no vuelva a traer a los niños cerca de casa. Pero han empezado a bañarse en la misma playa, no muy lejos de nuestro fuerte. El primer día Otto miraba todo el tiempo hacia aquel lado. Peter se dio cuenta, naturalmente, y se encerró en un silencio tétrico.
– ¿Qué es lo que te pasa hoy, Peter?-dijo Otto-. ¿Por qué estás tan odioso conmigo?
– ¿Odioso contigo ?-Peter se rió sarcásticamente.
– Bueno, está bien -Otto se levantó de un salto-. Ya veo que no quieres nada conmigo.
Salvó de un brinco el parapeto de nuestro fuerte y empezó a correr por la playa, hacia la profesora y sus chiquillos. Corría con mucha gracia, moviendo deliberadamente el cuerpo del modo más favorecedor.
Anoche era baile de gala en el Kurhaus. Con insólita generosidad, Otto le había prometido a Peter no volver más tarde de la una menos cuarto, así que Peter se sentó con un libro a esperarle. Como yo no estaba cansado y quería terminar un capítulo, le propuse que viniera a esperar a mi habitación.
Читать дальше