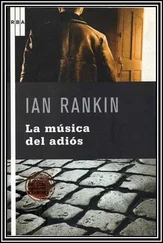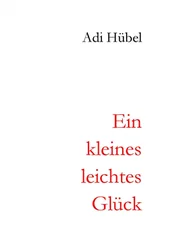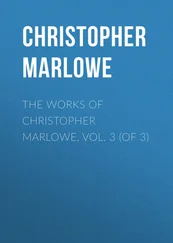Los dos nos reímos.
– Sabes, Sally -dije yo-, lo que en el fondo me gusta de ti es que siempre es tan fácil darte el timo. Las gentes que nunca se dejan engañar son deprimentes.
– ¿Entonces me sigues queriendo, Chris?
– Sí, Sally. Te sigo queriendo.
– Tenía miedo que estuvieses molesto conmigo, por lo del otro día.
– Y lo estaba. Mucho.
– ¿Pero ya no lo estás?
– No… Creo que no.
– Buscar excusas, o explicártelo, o pedirte perdón, no serviría de mucho… A veces me pongo así… Tú lo comprendes, ¿verdad, Chris?
– Sí -dije-. Creo que sí.
No nos volvimos a ver. Quince días más tarde, cuando estaba pensando en telefonearla, me llegó una postal de París: «Llegué anoche. Escribiré mañana. Muchos besos». La carta no fino. Un mes después recibí otra postal de Roma, sin remite: «Te escribiré dentro de uno o dos días», ponía. Eso fue hace seis años.
Ahora le escribo yo a ella.
Cuando leas esto, Sally -si alguna vez lo lees-, piensa que es un homenaje, mi más sincero homenaje, a ti y a nuestra amistad. Y mándame otra postal.
Me despierto temprano y salgo en pijama a sentarme en la baranda. Los árboles del bosque proyectan largas sombras sobre el suelo. Los pájaros pían con una súbita y misteriosa violencia, como despertadores. Las ramas de los abedules penden vencidas sobre el arenoso camino campesino, surcado de rodaduras. Una nube suave y alargada va ascendiendo sobre la hilera de árboles que bordean el lago. Un hombre con una bicicleta mira pacer su caballo en un pradillo junto al camino y va a desenredar la soga que se le ha enrollado en un casco. Empuja al animal con ambas manos, pero éste no se mueve. Y ahora pasa una vieja envuelta en un chal a cuyo lado camina un chiquillo. El chiquillo viste una marinera oscura, está muy pálido y lleva el cuello vendado. Pronto pasan de vuelta. Llega un hombre en bicicleta y grita algo al del caballo. En la quietud de la mañana la voz tintinea, distinta e inteligible. Canta un gallo. Se aleja el chirrido de la bicicleta. El rocío tiembla sobre las sillas y la mesa blanca, en la arboleda del jardín, y las lilas gotean pesadamente. Suena el canto de otro gallo, mucho más fuerte y más próximo. Y me parece oír el mar, o unas campanas muy distantes.
Arriba, a mano izquierda, el pueblo queda oculto en el bosque. Se compone casi exclusivamente de pensiones y hoteles, en los varios estilos de arquitectura veraniega -morisco, bávaro, Taj Mahal, y casitas rococó con historiados balcones pintados de blanco-. Detrás del bosque está el mar. Se puede ir sin atravesar el pueblo, por un sendero en zigzag que desemboca bruscamente al borde de unas escarpaduras arenosas, con la playa abajo y el Báltico tibio y poco profundo tendido casi a los pies de uno. Este extremo de la playa está bastante desierto: los baños están del otro lado del promontorio. Las cúpulas de cebolla del Strand Restaurant de Baabe ondean en la calina, a un kilómetro de distancia.
El bosque pulula de conejos, culebras y ciervos. Ayer por la mañana vi a un borzoi persiguiendo a un corzo por los campos y luego entre los árboles. El perro no consiguió alcanzarlo, aunque parecía avanzar mucho más de prisa, en largos brincos elegantes, mientras el corzo corría dando botes rígidos y montaraces que hacían retemblar el suelo, lo mismo que un piano de cola embrujado.
En la casa hay dos huéspedes más. Uno es un inglés, Peter Wilkinson, de mi edad más o menos. El otro es un chico obrero alemán, de Berlín, y se llama Otto Nowak. Tiene dieciséis o diecisiete años.
Peter -le llamo ya por su nombre de pila: la primera noche nos emborrachamos juntos y pronto fuimos amigos- es flaco, moreno y nervioso. Lleva gafas con montura de concha. Cuando se excita mete las manos entre las rodillas y aprieta una contra otra y se le marcan las venas en las sienes. Todo él tirita de risa nerviosa contenida, hasta que Otto exclama, irritado: «Mensch, reg'Dich bloss nicht so auf.»
La cara de Otto es como un melocotón muy maduro. Tiene el pelo rubio y espeso, que le nace muy abajo, unos ojillos chispeantes de malicia y una gran sonrisa encantadora, demasiado inocente para ser verdad. Cuando sonríe se le marcan dos grandes hoyuelos en el melocotón de los carrillos. Estos días me ha cortejado asiduamente, halagándome, riéndome los chistes, y no pierde ocasión de dedicarme un guiño de cazurra complicidad. Creo que me considera como un posible aliado en sus tratos con Peter.
Esta mañana fuimos los tres a la playa juntos. Mientras Peter y Otto se entretenían en construir un castillo de arena, yo estaba tumbado y miraba a Peter trabajar furiosamente, borracho de sol, arrojando la arena afanosamente con su palita de niño, igual que si estuviera en una brigada de trabajos forzados, bajo la vigilancia de un capataz armado. En toda la mañana larga y calurosa no ha parado un momento. Otto y él han nadado, han cavado, han luchado, han hecho carreras y han jugado con un balón de goma de un lado al otro de la playa. Peter es escuálido pero tiene nervio. En sus juegos con Otto parece que sólo le sostuviera un inmenso y furioso esfuerzo de la voluntad. La voluntad de Peter contra el cuerpo de Otto. Otto es su cuerpo entero; Peter es nada más que una cabeza. Los movimientos de Otto son fáciles, fluidos, sus gestos tienen la inconsciente gracia salvaje de un animal elegante y rapaz. Peter va uncido a sí mismo y hostiga su cuerpo rígido y sin gracia con el látigo de su despiadada voluntad.
Otto es descaradamente presumido. Peter le ha comprado un extensor y se ejercita solemnemente a todas horas. Al entrar en su cuarto después del almuerzo, en busca de Peter, me he encontrado a Otto solo, delante del espejo, debatiéndose con el extensor, como una especie de Laocoonte:
– ¡Fíjate, Christoph! -me ha gritado jadeante-. ¡Fíjate, ya puedo! ¡Con los cinco cables!
Es verdad que las espaldas y el tórax de Otto son soberbios para un chico de sus años, pero su cuerpo resulta sin embargo un poco grotesco. Las bellas y firmes líneas del torso se adelgazan demasiado súbitamente en unas nalgas desproporcionadamente pequeñas y en unas piernas delgadas e inmaduras. Y sus ejercicios con el extensor le hacen de día en día más chaparro.
Otto tenía esta tarde un principio de insolación y se fue temprano a la cama, con dolor de cabeza. Peter y yo hemos subido al pueblo, los dos solos. En el café Baviera, entre el estrépito infernal de la orquesta, me ha contado al oído, a voces, la historia de su vida.
Peter es el menor de cuatro hijos. Tiene dos hermanas, las dos casadas. Una de ellas vive en el campo y le gusta cazar. La otra es lo que los periódicos llaman «una conocida figura de nuestra sociedad». Su hermano mayor es hombre de ciencia y explorador, ha participado en expediciones al Congo, a las Nuevas Hébridas, y a la Gran Barrera de Coral. Juega al ajedrez, habla como un hombre de sesenta años y Peter está convencido de que es virgen. El único miembro de la familia con quien Peter se trata en la actualidad es su hermana la cazadora, pero se ven poco, porque Peter detesta a su cuñado.
Peter fue un niño delicado y se educó en casa. A los trece años su padre le mandó al colegio. Padre y madre estuvieron peleados por ello, hasta que Peter, con el concurso de su madre, consiguió estar mal del corazón y tuvo que volver a casa al final del segundo trimestre. Una vez libre, Peter empezó a odiar a su madre, que con sus mimos le había convertido en un débil. Ella comprendió que nunca se lo perdonaría y, como Peter era el único hijo a quien quería, acabó por enfermar y murió al poco tiempo.
Era demasiado tarde para enviar otra vez a Peter al colegio, así que el señor Wilkinson le tomó un preceptor, un joven y fervoroso anglicano que quería ser sacerdote, se bañaba en invierno en agua fría y tenía el pelo crespo y las facciones helénicas. Como a su padre le fue antipático desde el primer momento y su hermano mayor se reía de él, Peter tomó apasionadamente el partido del preceptor. Los dos juntos fueron a la región de los lagos y, en el austero escenario de los páramos, discutían durante sus caminatas el significado de los sacramentos. Inevitablemente, esa clase de conversaciones dio lugar a una complicada amistad sentimental que terminó bruscamente, un atardecer, con una espantosa bronca en un pajar. El preceptor marchó a la mañana siguiente, dejando tras sí una carta de diez páginas, y Peter pensó en suicidarse. Más tarde supo que se había dejado el bigote y había emigrado a Australia… Peter tuvo otro preceptor y luego fue a Oxford.
Читать дальше