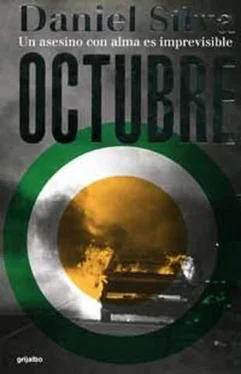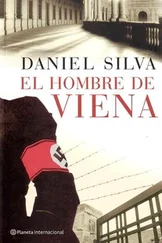Washington – Viena – Isla del Sur, Nueva Zelanda
El embajador Douglas Cannon fue dado de alta en el Hospital Universitario George Washington una mañana inusualmente calurosa de la segunda semana de abril. La noche anterior había llovido, pero a media mañana, los charcos centelleaban bajo los intensos rayos del sol. Sólo un pequeño grupo de periodistas y cámaras esperaba a la entrada del centro médico, pues los medios de comunicación de la capital sufren una suerte de síndrome colectivo de falta de atención, y a nadie le interesaba demasiado ver a un anciano salir del hospital. Sin embargo, Douglas logró «hacer noticia», como solía decirse en el oficio, al declarar a voz en grito que quería salir por su propio pie, no en silla de ruedas. De hecho, lo dijo en voz tan alta que los periodistas lo oyeron desde el exterior.
– ¡Me dispararon en la espalda, no en las piernas! -protestó Cannon.
Aquella noche, su comentario salió en las noticias, lo cual le complació sobremanera.
Se alojó en la casa de la calle N durante las dos primeras semanas de convalecencia para luego trasladarse a su amada Cannon Point. Varios residentes de la isla lo jalearon cuando su coche atravesó Shelter Island Heights. Permaneció en Cannon Point el resto de la primavera. Los guardias de seguridad lo acompañaban cuando salía a pasear por la pedregosa playa de Upper o los senderos del parque natural de Mashomack. En junio se sintió con fuerzas para salir a navegar a bordo del Athena. Cosa extraña en él, cedió el timón a Michael, pero no dejó de dar órdenes y criticar las artes marineras de su yerno con tal vehemencia que Michael amenazó con arrojarlo por la borda en las costas de Plum Island.
Los amigos de Douglas lo urgían a dejar la embajada de Londres; incluso el presidente Beckwith consideraba que era lo mejor. Pero a finales de junio, Douglas regresó a Londres y se instaló en su despacho de Grosvenor Square. El 4 de julio, día de la independencia, hizo una aparición especial ante el Parlamento y acto seguido viajó a Belfast, donde fue recibido como un héroe.
Coincidiendo con su visita, los servicios de seguridad e inteligencia de Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron públicos los resultados de la investigación del intento de asesinato de Cannon en Washington. El informe concluía que en la tentativa habían participado dos terroristas, una mujer llamada Rebecca Wells, que también había estado involucrada en el incidente de Hartley Hall, y un hombre sin identificar que, por lo visto, era un asesino a sueldo contratado por la banda.
Pese a la operación de búsqueda que se había puesto en marcha a escala mundial, ambos terroristas seguían en paradero desconocido.
Horas después de la visita de Cannon a Irlanda del Norte, un coche bomba estalló delante de un mercado cerca de la esquina de Whiterock Road y Falls Road. Como consecuencia de la explosión, cinco personas murieron y dieciséis resultaron heridas. La Brigada de Liberación del Ulster reivindicó la autoría del atentado. Aquella misma noche, una escisión republicana que se hacía llamar Célula Irlandesa de Liberación vengó el atentado haciendo estallar un camión bomba que redujo a cenizas buena parte del centro de Portadown. La banda prometió continuar con su campaña de violencia hasta que el acuerdo de paz de Viernes Santo quedara sin vigencia.
Durante muchas semanas, los rumores sobre un tumulto en la Séptima Planta circularon sin cesar por los interminables pasillos de Langley. Monica se marchaba, según uno de los rumores. Monica se quedaba para siempre, afirmaba otro. Monica había caído en desgracia ante el presidente. Monica estaba a punto de convertirse en secretaria de Estado. El rumor más popular entre sus detractores aseguraba que había sufrido un colapso nervioso, que se había vuelto loca, que en un ataque de rabia psicótica había intentado hacer astillas su valiosísimo escritorio de caoba.
Como era de esperar, los rumores acabaron por llegar a oídos del Washington Post. El corresponsal de inteligencia del periódico optó por omitir los comentarios más salaces que había oído, pero en un extenso artículo de primera página reveló que Monica había perdido la confianza de los peces gordos de la Agencia, los barones de la comunidad de inteligencia e incluso el propio presidente. Aquella tarde, durante una sesión fotográfica con unos escolares en el Jardín de rosas, el presidente Beckwith aseguró que Monica Tyler contaba con su «confianza más absoluta». Traducidas del washingtoniano al inglés, dichas palabras significaban que estaban a punto de darle la patada.
Los periodistas la asediaban. Meet the Press quería entrevistarla. Ted Koppel le telefoneó en persona para invitarla a Nightline. Una productora de Larry King Live intentó burlar a los guardias de la entrada a base de labia. Monica declinó todas las ofertas y se limitó a emitir un comunicado escrito diciendo que estaba al servicio del presidente, y si el presidente quería que se quedara, se quedaría.
Pero el daño ya estaba hecho. El invierno envolvió la Séptima Planta. Las puertas permanecían cerradas a cal y canto; los papeles dejaron de circular. Sobre el lugar se cernía la parálisis. Monica había quedado marginada, decían los rumores. Monica estaba más inaccesible que nunca. Monica estaba acabada. A Tararí y Tarará apenas se les veía, y cuando aparecían se movían por los pasillos como escurridizos lobos grises. Había que hacer algo, instaban los rumores. Las cosas no podían seguir así.
Por fin, en julio, Monica convocó al personal en el auditorio y anunció su intención de dimitir el 1 de septiembre. Lo anunciaba con antelación a fin de que el presidente Beckwith, al que profesaba profunda admiración y al que había sido un honor servir, tuviera tiempo para elegir a un sucesor apropiado. Entretanto se producirían cambios en la cúpula directiva de la Agencia. Adrian Carter sería el nuevo director ejecutivo, Cynthia Martin ocuparía su puesto como jefe del Centro de Antiterrorismo y Michael Osbourne sería el nuevo subdirector de operaciones.
En otoño, Monica desapareció del mapa. Su antigua empresa quería recuperarla, pero Monica repuso que necesitaba tiempo antes de regresar al torbellino de Wall Street. Empezó a viajar; informes acerca de su paradero llegaban con regularidad a manos de Carter y Michael en la Séptima Planta de Langley. Monica siempre estaba sola, según los partes. No la acompañaban familiares, amigos, amantes ni perros… Por lo visto, no mantenía contactos sospechosos de ninguna clase. La habían visto en Buenos Aires, en París y también de safari en Sudáfrica. Fue a hacer submarinismo en el mar Rojo, para sorpresa de todos en el cuartel general, pues nadie sabía que fuera una buceadora experta. A finales de noviembre, un agente de la estación de la CIA en Viena la fotografió sentada sola en un gélido café del Stephansplatz.
Aquella misma noche, Monica Tyler regresaba a pie a su hotel después de la cena. Caminaba por una calleja a la sombra de la catedral de San Esteban cuando un hombre apareció ante ella. Era de estatura mediana, constitución compacta y agilidad notable. Algo en sus movimientos, en el ritmo resuelto de su paso, activó todas las alarmas en su mente.
Miró por encima del hombro y se dio cuenta de que estaba sola. Se detuvo, giró sobre sus talones y se dirigió de nuevo hacia la plaza. El hombre, que ahora caminaba tras ella, se limitó a apretar el paso. Monica no corrió, pues sabía que carecía de sentido. Se limitó a cerrar los ojos y seguir andando.
El hombre se acercaba cada vez más, pero no sucedió nada. Por fin, Monica se dio la vuelta para encararse con él. En ese momento, el hombre sacó un arma al final de cuyo cañón se veía un silenciador largo y esbelto.
Читать дальше