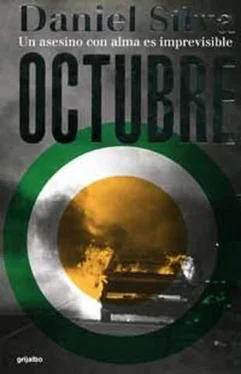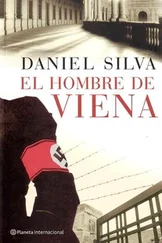Veinte minutos antes, Michael había mostrado a McDaniels la cinta de vídeo en la que se veía a su amante entrando en el estudio y revolviendo el contenido del maletín. McDaniels se había puesto casi físicamente enfermo. Había pedido salir a tomar el aire, de modo que pasearon en silencio por Mayfair y los senderos de Hyde Park hasta llegar al lago. McDaniels estaba temblando de tal forma que Michael casi sentía vibrar el banco. Recordaba cómo se había puesto al descubrir que Sarah Randolph trabajaba para el KGB. Había querido odiarla, pero no había podido. Sospechaba que Preston McDaniels sentía exactamente lo mismo hacia la mujer a la que conocía por el nombre de Rachel Archer.
– ¿Ha dormido algo? -preguntó en voz baja.
– Claro que no.
Una ráfaga de viento le alborotó el cabello canoso, dejando al descubierto la calva, que McDaniels se aprestó a cubrir de nuevo con gesto tímido.
– ¿Cómo quiere que pegara ojo sabiendo que me escuchaban?
Michael no quería disipar la idea de que observaban cada movimiento y escuchaban cada respiración de McDaniels. Encendió un cigarrillo y le ofreció otro.
– Un hábito repugnante -espetó el hombre, agitando la mano y mirando a Michael como si fuera un intocable.
A Michael no le importaba, pues no estaba de más que McDaniels se sintiera superior por un momento, aunque fuera por algo tan banal.
– ¿Cuánto tiempo? -preguntó McDaniels-. ¿Cuánto tiempo tendré que seguir?
– No mucho -repuso Michael en tono indiferente, como si McDaniels le hubiera preguntando cuánto faltaba para la llegada del siguiente tren.
– Por el amor de Dios, ¿por qué nunca me dan una respuesta clara?
– Porque en este trabajo hay muy pocas respuestas claras.
– Es su trabajo, no el mío. -McDaniels volvió a agitar la mano, esta vez con más fuerza-. Maldita sea, apague eso, ¿quiere? Michael arrojó el cigarrillo al suelo.
– ¿Quién es? -quiso saber McDaniels-. ¿Qué es?
– Por lo que a usted le concierne, es Rachel Archer, una dramaturga pobre que se gana la vida como camarera en el ristorante Riccardo.
– ¡Quiero saberlo, maldita sea! ¡Tengo que saberlo! ¡Necesito saber que toda esta mierda puede traer algo bueno!
Michael no podía contradecir la lógica de McDaniels. Con frecuencia, el elemento clave de la supervisión de agentes era la motivación, y si querían que McDaniels llegara hasta el fin de la operación, tendrían que alentarlo al máximo.
– De momento desconocemos su verdadero nombre -dijo por fin-, pero estamos en ello. Es miembro de la Brigada de Liberación del Ulster, que planea asesinar a mi suegro, y le está utilizando a usted para acceder a su agenda y decidir el momento idóneo del atentado.
– Pero ¿cómo es posible? Si es maravillosa…
– No es la persona que usted cree que es.
– ¿Cómo puedo haber sido tan imbécil? -farfulló McDaniels con la mirada perdida en la distancia-. Sabía que era demasiado joven para mí, demasiado guapa, pero me permití creer que realmente se había enamorado de mí.
– Nadie le culpa -mintió Michael.
– ¿Qué pasará cuando todo acabe?
– Usted seguirá trabajando como si no hubiera sucedido nada.
– ¿Cómo quiere que haga eso?
– Le resultará más fácil de lo que cree -le aseguró Michael.
– ¿Y qué será de ella, quienquiera que sea?
– Aún no lo sabemos.
– Sí que lo saben, lo saben todo. Le van a tender una trampa, ¿verdad?
Michael se levantó con ademán brusco para indicar que era hora de irse. McDaniels siguió sentado.
– ¿Cuánto tiempo? -repitió-. ¿Cuándo terminará todo?
– No lo sé.
– ¿Cuánto tiempo?
– No mucho.
A última hora de la tarde, Michael estaba sentado en el despacho de Wheaton, revisando la última entrada en la agenda del embajador Douglas Cannon, una visita privada a la casa de un amigo en la campiña de Norfolk el fin de semana siguiente. A petición del embajador, las medidas de seguridad serían mínimas, tan sólo un equipo de dos hombres del Cuerpo Especial sin apoyo estadounidense. Michael terminó de leer la anotación y se la alargó a Wheaton por encima de la mesa.
– ¿Crees que picarán? -inquirió Wheaton.
– Deberían.
– ¿Qué tal aguanta tu chico la presión?
– ¿McDaniels?
Wheaton asintió.
– Todo lo bien que cabría esperar.
– ¿O sea?
– O sea que no tenemos mucho tiempo.
– Entonces más vale que esto funcione.
Wheaton devolvió el papel a Michael.
– Mételo en su maletín y que se lo lleve a casa esta noche.
Eran poco más de las cuatro de la madrugada siguiente cuando Rebecca Wells se levantó de la cama de Preston McDaniels y entró en su estudio. Se sentó a la mesa, abrió el maletín con sigilo y sacó un fajo de papeles. Además de la agenda normal del embajador vio una nota sobre un fin de semana privado en la campiña de Norfolk.
El corazón le latió con violencia mientras leía el texto.
Era perfecto. Un lugar aislado, con mucha antelación para poder planificar cada detalle… Copió la anotación con gran meticulosidad; no quería cometer errores.
Al acabar experimentó una oleada de orgullo. Había hecho su trabajo a la perfección, al igual que en Belfast. Eamonn Dillon estaba muerto gracias a la información que ella había pasado a Kyle Blake y Gavin Spencer, y el embajador Douglas Cannon no tardaría en correr la misma suerte.
Apagó la luz y regresó a la cama.
En el campamento base de Evelyn Square, Michael Osbourne y Graham Seymour observaban las pantallas. En ellas, la mujer copiaba los detalles relativos al viaje del embajador a Norfolk. Percibieron la emoción que le producía el descubrimiento. Cuando apagó la luz y salió del estudio, Graham se volvió hacia Michael.
– ¿Crees que ha picado?
– Del todo.
Al día siguiente la vigilaron. La siguieron hasta el triste café junto a la estación de metro de Earl's Court donde desayunó un panecillo y una taza de té. La escucharon cuando llamó a Riccardo Ferrari al restaurante para decirle que le había surgido una emergencia familiar, una tía de Newcastle que se había puesto enferma, por lo que necesitaba un par de días libres, cuatro a lo sumo. Riccardo masculló una retahíla de obscenidades, primero en italiano, luego en inglés con fortísimo acento italiano. Sin embargo, se granjeó la simpatía de los espías de Graham al advertir a la mujer que cuidara de su pobre tía, que no había nada más importante que la familia y que volviera cuando estuviera preparada.
A continuación la escucharon mientras llamaba a Preston McDaniels a la embajada y le decía que estaría fuera unos días. Contuvieron el aliento cuando McDaniels le preguntó si podían verse unos minutos antes de que se marchara, y suspiraron de alivio cuando la mujer respondió que no tenía tiempo.
Y la dejaron marchar cuando subió al tren con destino a Liverpool.
Preston McDaniels colgó el teléfono y permaneció sentado a su mesa. La secretaria que lo vio en aquel momento por la puerta abierta contó más tarde a Michael que el pobre Preston tenía el aspecto de un hombre al que acaban de dar una pésima noticia. De repente se levantó de un salto, anunció que tenía que hacer un recado y volvería al cabo de un cuarto de hora. Descolgó la gabardina del perchero, salió de la embajada a toda prisa y cruzó Grosvenor Square en dirección al parque.
Sabía que Wheaton, Osbourne y el resto lo seguían, lo percibía. Quería desembarazarse de ellos y no volver a verlos nunca más. ¿Qué harían? ¿Lo detendrían? ¿Lo sacarían de las calles? ¿Lo meterían en un coche? Había leído bastantes novelas de espías. ¿Cómo se las arreglaría el héroe para escapar de los malos en una novela de espías? Se mezclaría entre la gente.
Читать дальше