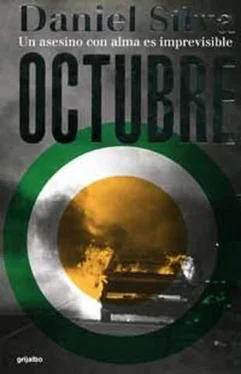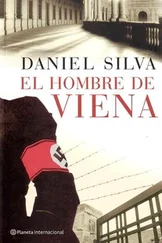A todas luces, algo raro había en la granja del pequeño valle que se abría a sus pies. Los propietarios eran dos hermanos apellidados Dalton, que cuidaban un pequeño rebaño de ovejas escuálidas y algunas docenas de pollos. Dos veces al día, por la mañana y al anochecer, recorrían despacio el perímetro de su tierra como si buscaran indicios de problemas.
Recibieron la primera visita la décima noche.
Llegó en un pequeño Nissan de tres volúmenes. Marks y Sparks dispararon sin tardanza sus cámaras de infrarrojos mientras Graham vigilaba la granja por los prismáticos de visión nocturna. Al poco divisó a un hombre alto y corpulento, de cabello indómito y con una bolsa de tenis al hombro.
– ¿Qué os parece? -preguntó Graham sin dirigirse a nadie en particular.
– Intenta que parezca ligera -comentó Marks-, pero la correa está muy tensa.
– Es evidente que no lleva raquetas y pelotas -añadió Sparks.
Graham cogió una pequeña radio y se puso en contacto con la comisaría de Cookstown, situada veintidós kilómetros al sudeste.
– Tenemos compañía. Atentos a las instrucciones.
El visitante permaneció veinte minutos en el interior de la granja. Marks y Sparks intentaron escuchar alguna conversación, pero lo único que alcanzaron a oír fue música de Bach sonando por un equipo bastante malo.
– ¿Reconoces la pieza? -inquirió Marks.
– Concierto número cinco en re mayor -repuso Sparks.
– Es maravilloso, ¿no te parece?
– Desde luego.
Graham escudriñaba el vallecito por los prismáticos de infrarrojos.
– Se va -anunció de repente.
– Una visita muy corta para la hora que es -señaló Marks.
– Puede que tuviera que ir al lavabo -aventuró Sparks.
– Yo más bien diría que ha venido para quitarse de encima algunas armas -corrigió Marks-. Parece que la bolsa ya no pesa tanto.
Graham cogió de nuevo la radio para llamar a Cookstown.
– El sujeto se dirige al este, hacia el monte Hamilton. Haced que parezca un control rutinario. Avisad por radio de que se ha dado la alarma en la zona y pasad a unos cuantos de los buenos por el control para que no note que lo hemos elegido a él. Llegaré dentro de unos minutos.
El hombre del Nissan era Gavin Spencer, jefe de operaciones de la Brigada de Liberación del Ulster, y la bolsa de tenis, ahora vacía sobre el asiento del acompañante, había contenido un cargamento de metralletas Uzi de fabricación israelí procedentes de un traficante de armas de Oriente Próximo. Las armas debían emplearse en el asesinato del embajador Douglas Cannon, pero de momento permanecerían ocultas dentro de una pared de piedra en el sótano de la granja.
Gavin Spencer había seleccionado a los miembros del equipo y los había puesto en antecedentes. Rebecca Wells había obtenido acceso al calendario de actividades del embajador y enviaba informes con regularidad. Lo único que les faltaba era encontrar el momento idóneo, el momento en que Cannon fuera más vulnerable. Sólo tendrían una oportunidad, y si cometían un error, si fracasaban, los británicos y los estadounidenses multiplicarían las medidas de seguridad de tal modo que jamás volverían a poder acercarse a él.
Spencer conducía a toda velocidad por la tortuosa B47, atravesando el pueblo a oscuras de Mount Hamilton antes de volver a salir a campo abierto. Se adueñó de él una oleada de alivio. Las armas ya no estaban en su coche, sino a buen recaudo dentro de las paredes de la granja. Si las hubieran encontrado en su poder, le habrían dado un billete sólo de ida a la cárcel. Pisó el acelerador a fondo, y el Nissan reaccionó con brío, subiendo y bajando las irregularidades del terreno. Encendió la radio con la esperanza de encontrar algo de música, pero un boletín informativo de Radio Ulster le llamó la atención. Habían declarado una alerta de seguridad en la zona de los montes Sperrin, entre Omagh y Cookstown.
Al cabo de cinco kilómetros divisó las luces azules de un coche patrulla y la silueta voluminosa de dos furgones militares. Un agente de la policía del Ulster estaba de pie en medio de la carretera, agitando la linterna para indicar a Spencer que se detuviera a un lado. Spencer paró y bajó la ventanilla.
– Control policial, señor -anunció el agente-. ¿Le importaría decirme adonde se dirige?
– A casa, a Portadown -repuso Spencer.
– ¿Qué le trae por aquí?
– He venido a ver a un amigo.
– ¿Dónde vive su amigo?
– En Cranagh.
– ¿Me enseña su carné de conducir, por favor?
Spencer se lo alargó. Otro coche se detuvo tras él, y Spencer oyó que otro agente formulaba las mismas preguntas a su conductor. El agente ojeó el carné de conducir y se lo devolvió.
– Muy bien, señor. Vamos a echar un vistazo al interior de su coche. ¿Le importaría apearse?
Spencer obedeció. El policía se sentó al volante y condujo hasta situarse detrás de los furgones. Al cabo de un momento, el segundo vehículo también desapareció tras los furgones. El conductor era un hombre bajo, fornido, de cabello corto y bigote entrecano. Se acercó a Spencer con las manos embutidas en los bolsillos de la cazadora de cuero.
– ¿De qué coño irá todo esto? -masculló.
– Seguridad, dicen.
– Apuesto algo a que es por los cabrones del IRA.
– Supongo que sí -convino Spencer.
El hombre encendió un cigarrillo y dio otro a Spencer. En aquel momento empezó a llover. Gavin Spencer se puso a fumar, intentando parecer lo más tranquilo posible mientras la policía del Ulster y el ejército ponían patas arriba su coche.
Graham Seymour esperaba tras los furgones mientras un equipo de soldados y agentes de policía registraban el Nissan. Usaron un detector portátil para buscar armas escondidas bajo los asientos y efectuaron pruebas de detección de residuos de explosivos. Miraron en los bajos y en el motor. Desatornillaron los paneles de las puertas y buscaron debajo de las alfombrillas. Abrieron el maletero y revolvieron su contenido.
Diez minutos más tarde, uno de los policías llamó por señas a Seymour. Dentro de la rueda de recambio, envueltos en un trapo grasiento, habían encontrado unos papeles de aspecto sospechoso.
Graham tomó prestada la linterna del agente, enfocó el haz sobre los papeles, los ojeó grabándose en la memoria tantos detalles como pudo y se los devolvió al policía.
– Déjenlos donde los han encontrado -ordenó-. Que no se note que los han tocado.
El policía asintió y obedeció.
– Escondan un localizador en el coche y déjenlo marchar -prosiguió Graham-. Y luego llévenme a Belfast a toda leche. Me temo que tenemos un problema bastante grave.
Nueva York – Portadown
Eran las siete de la tarde cuando Michael Osbourne salió de la estación neoyorquina de la CIA, situada en el World Trade Center, y paró un taxi. Hacía casi dos semanas que había regresado de Londres y empezaba a sentirse a gusto en la rutina de su nueva vida en la Agencia. Por regla general trabajaba tres días a la semana en Washington y dos en Nueva York. El servicio de contrainteligencia estaba completando su investigación sobre la muerte de Kevin Maguire, y Michael confiaba en que aceptarían su versión de los hechos. El IRA sospechaba de Maguire antes de que Michael viajara a Belfast, y su muerte, aunque era una desgracia, no podía achacarse a Michael.
El taxi se dirigía hacia la parte alta de la ciudad a paso de tortuga. Michael pensó en Irlanda del Norte, en las luces mortecinas de Belfast vistas desde la Montaña Negra, en el cuerpo quebrado de Kevin Maguire atado a la silla. Bajó la ventanilla y sintió el viento frío en el rostro. A veces pasaba algunos minutos sin pensar en Maguire, pero de noche o cuando estaba solo el rostro estragado del agente siempre se colaba en su mente. Michael estaba ansioso de que la información que Maguire y Devlin le habían dado arrojara sus frutos; si lograban desmantelar la Brigada de Liberación del Ulster, la muerte de Maguire no habría sido en vano.
Читать дальше