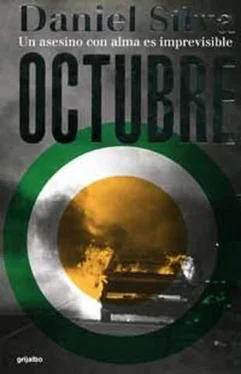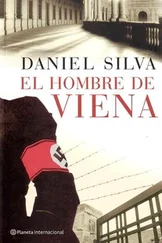– Wheaton cree que es una trampa, que el IRA quiere matar a unos cuantos agentes de inteligencia.
– Qué propio de Wheaton. Eso es lo que haría él.
– Creo que la información es buena; Devlin sabía que reaccionaríamos con escepticismo; por eso arregló un encuentro cara a cara, para demostrar que iba en serio.
– Probablemente tengas razón -convino Graham-. Intentaré mover algunos hilos desde dentro. De hecho, creo que iré al Ulster y lo manejaré personalmente. Necesito alejarme un poco de Helen; acaba de entrar en una nueva fase, la de punk retro. Se ha erizado el pelo y sólo escucha a The Clash y Sex Pistols.
– Ya se le pasará -auguró Michael con solemnidad.
– Lo sé, pero temo que la siguiente fase sea aún peor.
Michael rió por primera vez en muchos días.
En Cannon Point, Elizabeth echó dos grandes mantas en el suelo del dormitorio, tendió a los niños sobre ellas, primero a Jake y luego a Liza, y los rodeó de animales de peluche, muñecos y sonajeros. Durante veinte minutos permaneció tumbada entre ellos, jugando y emitiendo los mismos soniditos que la habían sacado de quicio antes de tener hijos. Luego se sentó al pie de la cama y los observó. Se había obligado a dejar de lado la preparación del juicio y concentrarse de forma exclusiva en los niños durante todo el fin de semana. Había sido maravilloso; por la mañana los había llevado a dar un largo paseo a lo largo de Shore Road y luego habían ido a comer a su restaurante favorito en Sag Harbor. Habría sido perfecto de no ser porque su marido y su padre estaban en Londres.
Se maravillaba de cuan distintos eran ya sus hijos. Liza era como su madre, extravertida, sociable, habladora a su manera, deseosa de complacer a los demás. Jake era el polo opuesto, vivía en un universo propio. Liza ya intentaba contarle a todo el mundo lo que estaba pensando, mientras que Jake era reservado y guardaba secretos. Sólo tenía cuatro meses, pero ya era como su padre y su abuelo, se dijo Elizabeth. «Si se hace espía me pego un tiro.»
Entonces pensó en el modo en que había tratado a Michael y se vio acometida por un agudo sentimiento de culpabilidad. No tenía derecho a reprochar a Michael que hubiera aceptado dirigir el equipo de Irlanda del Norte. De hecho, había llegado a la conclusión de que había sido una tontería permitirle que dejara la Agencia tras el intento de asesinato. Michael tenía razón. Era un trabajo importante, y por la razón que fuera parecía hacerle feliz.
Elizabeth miró a sus hijos. Liza parloteaba con un perrito de peluche, pero Jake yacía de espaldas, mirando por la ventana, perdido en su mundo. Michael era como era, y de nada servía intentar cambiarlo. Antes lo amaba por ello.
Imaginó a Michael en Belfast y sintió un escalofrío. Se preguntó qué estaría haciendo, si habría ido a algún lugar peligroso. Nunca se acostumbraría a la idea de que se marchara de casa rumbo a una operación de campo. Qué término más estúpido, pensó, el «campo», como si fuera un prado bucólico donde jamás sucedía nada malo. Cuando Michael no estaba, Elizabeth tenía un nudo permanente en el estómago. Por las noches dormía con la luz y el televisor encendidos. No es que temiera necesariamente por su seguridad, pues había visto a Michael en acción y sabía que podía cuidar de sí mismo. La angustia se debía al conocimiento de que Michael cambiaba durante sus misiones, y cuando volvía a casa siempre le parecía un desconocido. Llevaba una vida distinta cuando operaba en el campo, y en ocasiones Elizabeth se preguntaba si ella formaba parte de esa vida.
Vio unos faros en Shore Road, se acercó a la ventana y vio que un coche se detenía junto a la caseta de seguridad. El guardia le franqueó el paso sin llamar a la casa, lo cual significaba que era Michael.
– Maggie -llamó Elizabeth.
– ¿Sí, Elizabeth? -repuso Maggie al entrar en el dormitorio.
– Ha llegado Michael. ¿Te importa quedarte un momento con los niños?
– Claro que no.
Elizabeth corrió escalera abajo, agarró un abrigo del perchero del vestíbulo, se lo echó sobre los hombros y salió al encuentro de Michael.
– Te he echado de menos, Michael -suspiró mientras lo abrazaba-. Lo siento mucho. Todo. Perdóname, por favor.
– ¿Por qué?
– Por ser tan idiota.
Lo abrazó con más fuerza, y Michael gimió. Elizabeth se apartó de él con expresión perpleja y tiró de él hasta el haz de luz que se filtraba por una ventana.
– ¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado?
Londres – Mikonos – Atenas
Una semana después de que Michael Osbourne abandonara Londres, un Jaguar plateado entró en el sendero de acceso de una mansión estilo rey Jorge en St. John's Wood. En el asiento posterior viajaba el Director. Era un hombre menudo, de cabeza y caderas estrechas, cabello color piedra arenisca ya canoso y ojos del matiz del agua del mar en invierno. Vivía solo con un muchacho de la Sociedad para su protección y una chica llamada Daphne, que desempeñaba las funciones de secretaria y se ocupaba de sus necesidades personales. Su chófer, antiguo miembro del comando de élite del SAS, bajó del coche y le abrió la puerta.
Daphne esperaba junto a la puerta, resguardada de la lluvia bajo un enorme paraguas negro. Siempre parecía recién llegada de unas vacaciones en el trópico. Medía un metro ochenta, tenía la tez de color caramelo y el cabello castaño con reflejos rubios que le caía sobre los hombros.
En aquel momento avanzó hacia el coche y condujo al Director al vestíbulo de la mansión, sosteniendo el paraguas con cuidado para cerciorarse de que su jefe no se mojaba. El Director era propenso a las infecciones bronquiales; para él, la humedad del invierno inglés era el equivalente a caminar por un campo de minas sin mapa.
– Picasso llama desde Washington por la línea segura -anunció Daphne.
El Director había gastado miles de libras en terapia logopédica para eliminar el deje jamaicano de la voz de Daphne, y ahora hablaba como una presentadora de la BBC.
– ¿Quiere contestar ahora o prefiere que le vuelva a llamar más tarde?
– Contestaré ahora.
Entró en el estudio, pulsó el botón verde que parpadeaba en el teléfono y descolgó. Escuchó durante algunos minutos, murmuró algunas palabras y volvió a escuchar.
– ¿Va todo bien, querido? -inquirió Daphne en cuanto el Director colgó.
– Tenemos que ir a Mikonos mañana por la mañana -repuso él-. Me temo que monsieur Delaroche está en apuros.
En Londres seguía haciendo un tiempo invernal, pero en Mikonos hacía sol y calor cuando el avión de hélices de Island Air en el que viajaban el Director y Daphne aterrizó a primera hora de la tarde siguiente. Se registraron en un hotel de Chora y pasearon por la orilla en Pequeña Venecia hasta encontrar el café. Delaroche estaba sentado a una mesa con vistas al puerto. Llevaba bermudas color caqui y camiseta de barquero sin mangas. Tenía los dedos rojos y negros de pintura. El Director le estrechó la mano como si le buscara el pulso, luego se sacó un pañuelo de algodón blanco del bolsillo y se enjugó la palma.
– ¿Algún indicio de la oposición? -inquirió con voz serena.
Delaroche meneó la cabeza.
– ¿Por qué no vamos a su villa? -propuso el Director-. Me encanta cómo la ha arreglado.
Delaroche los llevó a cabo Mavros en su destartalado Volvo familiar. Los lienzos y el caballete traqueteaban en el maletero. El Director iba sentado delante y se aferraba al brazo del asiento mientras Delaroche conducía a toda velocidad por la tortuosa carretera. Daphne yacía en el asiento posterior con el cabello alborotado por la brisa.
Delaroche sirvió la cena en la terraza. A su término, Daphne fue a descansar a una tumbona para dejarlos a solas.
Читать дальше