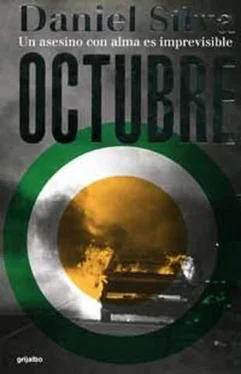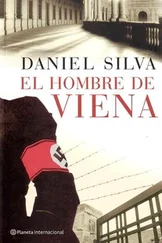El trayecto en coche fue muy largo. Michael intentó memorizar las curvas para así poder volver a localizar la granja, pero al cabo de un rato desistió, cerró los ojos e intentó descansar. Por fin se detuvo el coche, y alguien golpeó el maletero.
– ¿Lleva puesta la puta capucha?
– Sí -asintió Michael.
No le quedaban fuerzas para jueguecitos mentales y lo que quería era perder de vista a esos tipos. Dos hombres lo sacaron del maletero y lo tendieron sobre la hierba mojada que bordeaba la carretera. Al cabo de un instante pusieron algo junto a él.
– Déjese puesta la capucha hasta que ya no oiga el motor.
Michael se incorporó mientras el vehículo se alejaba y se quitó la capucha en un intento de distinguir la matrícula, pero llevaban los faros apagados. Se volvió para ver qué habían dejado junto a él y se encontró ante los ojos sin vida de Kevin Maguire.
Londres
– Es evidente que te siguieron -afirmó Wheaton con la seguridad de un hombre que jamás permitía que los hechos se interpusieran en el camino de sus teorías, sobre todo si éstas inclinaban la balanza a su favor.
– Apliqué todas las normas de detección de vigilancia -replicó Michael-. No me siguió nadie; siguieron a Maguire, no a mí. Por eso no se presentó en los dos primeros puntos de encuentro, porque sospechaba que lo seguían. Ojalá hubiera confiado en su instinto; aún estaría vivo.
Michael estaba sentado a la mesa de la pequeña cocina privada de Winfield House. Era la última hora de la tarde, y habían transcurrido casi veinticuatro horas desde que el IRA lo raptara en las calles de Belfast. Lo habían dejado en las afueras de la aldea de Dromara. Michael no había tenido más remedio que abandonar el cadáver de Maguire en la cuneta y recorrer el mayor número de kilómetros en el menor tiempo posible. Había caminado hasta Banbridge, una localidad protestante al sudeste de Portadown, donde paró a un camión de reparto y contó al conductor que lo habían atracado y le habían dado una paliza antes de robarle el coche. El camionero se dirigía a Belfast, pero se mostró dispuesto a llevar a Michael a la comisaría de Banbridge para que pudiera poner una denuncia. Michael repuso que prefería regresar a su hotel de Belfast y presentar la denuncia allí. Una vez en el Europa, Michael llamó a Wheaton a Londres. Wheaton hizo las llamadas necesarias a sus homólogos británicos y envió un helicóptero de la RAF a buscar a Michael en el aeropuerto de Aldergrove.
– Hace mucho tiempo que no operas en el campo -observó Wheaton-. Puede que pasaras algo por alto.
– ¿Insinúas que mataron a Kevin Maguire por mi culpa?
– Eras el único agente de control que estaba allí.
– No he olvidado cómo se detecta la vigilancia. Recuerdo los parámetros que se emplean para las reuniones. Devlin dice que sabían desde hace meses que Maguire trabajaba para nosotros.
– Seamus Devlin no me parece precisamente una fuente fidedigna.
– Sabía el nombre de Buchanan.
– Lo más probable es que Maguire se lo dijera bajo tortura.
Michael sabía que no tenía posibilidad alguna de ganar aquella discusión. Jack Buchanan trabajaba en la estación de Londres; era un hombre de Wheaton, y éste haría lo que fuera para protegerlo.
– Es evidente que uno de vosotros la cagó, y de qué manera -prosiguió Wheaton-. Hemos perdido a uno de nuestros agentes más valiosos, nuestros primos británicos están como una moto y tú tienes suerte de seguir vivo.
– ¿Qué hay de la información de Devlin?
– La hemos transmitido al cuartel general y al MI5 según el acuerdo original que teníamos sobre Maguire. Por descontado, no podemos poner vigilancia en un lugar de Irlanda del Norte; son los británicos quienes deben tomar esa decisión después de sopesar el asunto en relación a otras prioridades operativas. Para serte sincero, ahora mismo no está en nuestras manos.
– Esa información le costó la vida a mi agente.
– Maguire no era tu agente, sino nuestro agente, de los británicos y nuestro. Lo supervisábamos de forma conjunta y compartíamos los beneficios, ¿recuerdas? Todos estamos trastornados por su muerte.
– No quiero perder la oportunidad de acabar con la Brigada de Liberación del Ulster porque nos da cosa el modo en que obtuvimos la información.
– Tienes que reconocer que todo el asunto ha sido poco ortodoxo. ¿Y si la información de Devlin es falsa?
– ¿Por qué iba a hacer el IRA una cosa así?
– Para matar a unos cuantos agentes británicos y hombres de la SAS. Nosotros pasamos la información a los británicos, ellos forman un equipo, y el IRA los sorprende en plena noche y les rebana el pescuezo.
– El IRA respeta el alto el fuego y el acuerdo de paz. No tiene ninguna razón para tender una trampa a los británicos.
– Aun así no me fío de ellos.
– La información es correcta y tenemos que actuar deprisa.
– Es asunto de los británicos, Michael, y por tanto son ellos quienes deben tomar la decisión. No les haría ninguna gracia que los presionara, al igual que a nosotros si estuviéramos en su pellejo.
– Pues lo haré en secreto.
– ¿Graham Seymour?
Michael asintió. Wheaton fingió que se lo pensaba.
– De acuerdo -accedió por fin-. Reúnete con él mañana y luego lárgate. Quiero que vuelvas a Estados Unidos.
Se detuvo un instante y escudriñó el rostro de Michael.
– Aunque pensándolo bien, más vale que te quedes otro día. No me gustaría que tu mujer te viera en este estado.
Michael se acostó temprano pero no logró conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos lo revivía todo, la paliza en el asiento posterior del coche, la sonrisa felina de Devlin, los ojos muertos de Maguire. Veía a su agente atado a la silla, con el cuerpo destrozado más allá de lo imaginable. Dos veces se vio obligado a levantarse y correr al baño para vomitar.
Recordó las palabras de Devlin: «Yo no he matado a Kevin Maguire; lo ha matado usted».
Le dolía absolutamente todo y no encontraba ninguna postura lo bastante cómoda para dormir. Pero cada vez que empezaba a compadecerse de sí mismo pensaba en Maguire y su humillante muerte.
Michael tomó unos analgésicos y por fin unos somníferos. Soñó con ello todo la noche, pero en el sueño era él quien atizaba a Kevin Maguire y él quien le pegaba un tiro en la nuca.
– ¡Cómo te han dejado! -comentó Graham Seymour a la mañana siguiente.
– Estoy guapo, ¿verdad?
Michael volvió a ponerse las gafas de sol pese a que el cielo estaba cubierto de nubes. Caminaban uno junto a otro por el sendero de Parliament Hill, en Hampstead Heath. Michael necesitaba descansar, de modo que se sentaron en un banco. A su izquierda, Highgate Hill se erguía con la cima oculta en la bruma. Ante ellos, más allá del brezal, se extendía el centro de Londres. Michael distinguió a lo lejos la cúpula de la catedral de San Pablo. Los niños hacían volar cometas de colores a su alrededor.
– Aún me cuesta creer que le dieras un puñetazo a Seamus Devlin.
– Y a mí, pero qué bien me sentó, maldita sea.
– ¿Sabes a cuánta gente le gustaría hacer lo mismo?
– Sospecho que la cola sería larga.
– Larga es poco. ¿Dolió?
– ¿A él o a mí?
– A ti -dijo Graham al tiempo que se frotaba las huesudas manos con aire reflexivo.
– Un poco.
– Siento lo de Maguire.
– Era un agente excelente -suspiró Michael.
Encendió un cigarrillo. El humo se le quedó atascado en la garganta, y al toser se agarró las costillas.
– ¿Qué dicen en Thames House? ¿Vais a poner vigilancia en el lugar?
– Para serte sincero, los peces gordos están un poco incrédulos -confesó Graham-, y bastante disgustados por la pérdida de Maguire.
Читать дальше