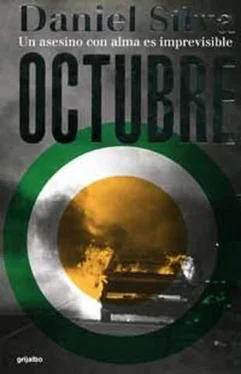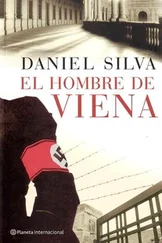– Yo no.
– Eso lo explica todo.
Beckwith lanzó una carcajada.
– Hablaré personalmente con el responsable republicano de Relaciones Internacionales; le diré a las claras que tu nombramiento debe obtener el apoyo unánime del sector republicano. Y así será.
Cannon fingió que sopesaba el asunto con todo cuidado, pero ambos sabían que ya había tomado una decisión.
– Necesito tiempo. Tengo que hablar con Elizabeth y Michael. Tengo dos nietos, y trasladarme a Londres a estas alturas de mi vida no es algo que pueda hacer así sin más.
– Tómate todo el tiempo que necesites, Douglas.
Cannon miró por encima del hombro la marabunta de embarcaciones que les pisaban los talones.
– Ese cúter de los guardacostas me habría venido de perlas hace un par de años.
– Ah, sí -exclamó el presidente-. Me enteré de la pequeña catástrofe marina que sufriste en Montauk Light. La verdad, no entiendo cómo es posible que un marino de tu experiencia se dejara sorprender de aquella forma por el temporal.
– ¡Fue una tormenta de verano imprevisible!
– No existen las tormentas de verano imprevisibles. Deberías haber observado el cielo y escuchado la radio. ¿Dónde aprendiste a navegar?
– Estaba atento al parte meteorológico. Fue una tormenta imprevisible.
– Y una mierda. Debió de ser por toda esa hierba que te fumaste en los sesenta.
Los dos hombres se echaron a reír.
– Será mejor que volvamos -propuso Cannon-. Preparado para virar, señor presidente.
– Quiere que vaya a Londres para sustituir a Edward Hathaway como embajador -anunció Cannon al volver de la bodega con una polvorienta botella de Burdeos.
El presidente y la primera dama se habían ido. Los niños dormían arriba. Michael y Elizabeth estaban arrellanados en los mullidos sofás que flanqueaban la chimenea. Cannon abrió el vino y sirvió tres copas.
– ¿Y qué le has contestado? -quiso saber Elizabeth.
– Que tenía que comentarlo con mi familia.
– ¿Por qué tú? -preguntó Michael-. James Beckwith y Douglas Cannon nunca han sido lo que se dice buenos amigos.
Cannon repitió las razones de Beckwith.
– Beckwith tiene razón -admitió Michael-. Has machacado a todas las partes por su conducta, al IRA, a los paramilitares protestantes y a los británicos. Y también inspiras respeto por haber sido senador; eso te convierte en el hombre ideal para la embajada de Londres ahora mismo.
– Pero también tiene setenta y un años, está jubilado y es abuelo de dos niños recién nacidos -protestó Elizabeth con el entrecejo fruncido-. No es el momento de ir a Londres para hacer de embajador.
– Cualquiera le dice que no al presidente -suspiró Cannon.
– El presidente debería haberlo tenido en cuenta antes de pedirte semejante cosa -insistió Elizabeth-. Además, Londres siempre ha sido un cargo político. Que nombre a uno de sus benefactores.
– Blair ha pedido a Beckwith que no haga un nombramiento político. Quiere a un diplomático de carrera o a un político de prestigio…, como tu padre -replicó Cannon a la defensiva.
Se acercó al fuego y removió las brasas con el atizador.
– Tienes razón, Elizabeth -reconoció con la mirada fija en las llamas-. Tengo setenta y un años, probablemente soy demasiado viejo para aceptar un cargo tan complejo. Pero el presidente me lo ha pedido y, maldita sea, quiero hacerlo. No es fácil vivir apartado del bullicio. Si puedo contribuir a llevar la paz a Irlanda del Norte, en comparación todo lo que conseguí en el Congreso parecerá insignificante.
– Da la sensación de que ya has tomado una decisión, papá.
– Así es, pero quiero tu bendición.
– ¿Qué me dices de tus nietos?
– Mis nietos no me distinguirán de los perros durante los próximos seis meses.
– Debes tener en cuenta otra cosa, Douglas -intervino Michael-. Hace menos de un mes, una nueva organización terrorista protestante puso de manifiesto su disposición y capacidad de atacar objetivos de alto perfil.
– Soy consciente de que el trabajo no está exento de riesgos, y la verdad es que me gustaría conocer la naturaleza de la amenaza. Por eso querría contar con una opinión fiable.
– ¿A qué te refieres, papá?
– A que mi yerno trabajaba hasta hace poco en la CIA, infiltrándose en grupos terroristas. Sabe mucho del asunto y tiene buenos contactos. Me gustaría que los utilizara para averiguar a qué me enfrento.
– Iré un par de días a Londres -propuso Michael-. Un viajecito de nada.
Elizabeth encendió un cigarrillo y exhaló el humo ruidosamente.
– Ya; recuerdo perfectamente la última vez que dijiste eso.
Mikonos – El Cairo
La villa blanqueada se adhería al acantilado de cabo Mavros, en la boca de la bahía de Panormos. Llevaba cinco años desocupada con la excepción de un grupo de jóvenes agentes de Bolsa británicos borrachos que la alquilaban cada verano. Los antiguos propietarios, un novelista estadounidense y su despampanante esposa mexicana, habían decidido huir del sempiterno viento, dejando la finca en manos de Stavros, el agente de la propiedad inmobiliaria más importante del norte de Mikonos antes de instalarse en la Toscana.
Al francés Delaroche (al menos eso creía Stavros) no parecía importarle el viento. Había llegado a Mikonos el invierno anterior con la mano derecha envuelta en un pesado vendaje y comprado la villa tras una inspección de cinco minutos. Aquella noche, Stavros celebró su buena suerte con incontables rondas de vino y ouzo (en honor del francés, por supuesto) para los parroquianos de la taberna de Ano Mera. A partir de ese día, el enigmático monsieur Delaroche se convirtió en el hombre más popular de la zona septentrional de Mikonos pese a que nadie había visto su rostro salvo Stavros.
Unas semanas después de su llegada, los habitantes de Mikonos empezaron a preguntarse a qué se dedicaría el francés. Pintaba como los ángeles, pero cuando Stavros se ofreció a organizarle una exposición en la galería de un amigo en Chora, el francés declaró que nunca vendía sus obras. Montaba en bicicleta como un diablo, pero cuando Kristos, el dueño de la taberna de Ano Mera, intentó reclutarle para la peña ciclista local, el francés repuso que prefería montar solo. Algunos especulaban que había nacido rico, pero se encargaba personalmente de todas las reparaciones de la villa y era conocido por su frugalidad en las tiendas del lugar. No recibía visitas, no daba fiestas ni tenía amigas, si bien muchas jóvenes de Mikonos le habrían ofrecido sus servicios de buena gana. Llevaba una vida regular como un reloj suizo. Montaba su bicicleta de carreras italiana, pintaba y se ocupaba de la finca barrida por el viento. Casi todos los días, al atardecer, podía vérsele sentado sobre las rocas en Linos, con la mirada perdida en el mar. Según la mitología, fue allí donde Poseidón había destruido a Ayax el Pequeño por la violación de Casandra.
Delaroche había pasado el día pintando en Siros. Aquella noche, cuando el sol se hundía en el mar, regresó a Mikonos en el transbordador. Estaba en cubierta fumando un cigarrillo cuando la embarcación entró en la bahía de Korfos y atracó en Chora. Esperó a que todo el mundo desembarcara antes de ponerse en marcha.
Había comprado un Volvo familiar de ocasión para los días fríos o lluviosos en que no pudiera usar la bicicleta. El Volvo aguardaba en un aparcamiento desierto en la terminal del transbordador. Delaroche abrió la portezuela trasera y dejó sus cosas sobre el asiento posterior: una maleta plana que contenía los lienzos y la paleta, y una caja más pequeña en la que guardaba las pinturas y los pinceles. Acto seguido subió al vehículo y arrancó.
Читать дальше