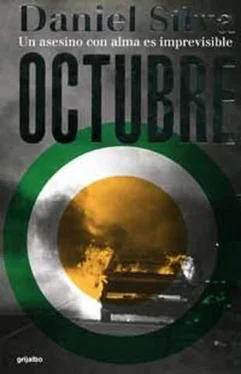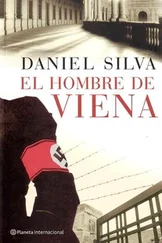A la mañana siguiente, Delaroche fue en taxi al aeropuerto Leonardo da Vinci y cogió el primer vuelo de la tarde de Egypt Air con destino a El Cairo. Se registró en un pequeño hotel del centro de la ciudad y se puso ropa más ligera. A última hora de la tarde tomó un taxi para ir a Ma'adi. El conductor se abrió paso por entre ciclistas y carros tirados por burros mientras el sol poniente teñía el Nilo de dorado.
Al anochecer, Delaroche tomaba té dulce y pastas en el café situado frente al piso eje Ahmed Hussein. El muecín llamó a la oración vespertina, y los fieles se dirigieron a la mezquita, entre ellos Ahmed Hussein, flanqueado por su variopinto grupo de guardaespaldas. Delaroche observó a Hussein detenidamente, pidió más té y planificó el asesinato del día siguiente.
Al día siguiente, Delaroche almorzó en la soleada terraza del café del Nile Hilton. En un momento dado localizó al hombre rubio de las gafas de sol, sentado solo entre los turistas y egipcios ricos con una botella grande de cerveza Stella y un vaso medio vacío. Junto a él, sobre una silla, descansaba un delgado maletín. Delaroche se acercó a su mesa.
– ¿Le importa si me siento con usted? -preguntó en inglés con acento holandés.
– La verdad es que ya me iba -repuso el hombre al tiempo que se levantaba.
Delaroche se sentó y pidió el almuerzo antes de poner el maletín en el suelo junto a sus pies.
Después de comer, Delaroche robó un ciclomotor. Estaba aparcado delante del Nile Hilton, en la locura de Tahrir Square, y le llevó apenas unos segundos forzar el arranque y ponerlo en marcha. Era de color azul marino, aparecía cubierto por una fina capa de polvo cairota y por lo visto funcionaba a la perfección. Incluso tenía un casco con visera oscura.
Delaroche condujo hacia el sur por la zona de Garden City, pasando por delante de la fortificada embajada estadounidense y varias mansiones destartaladas, triste recuerdo de un pasado grandioso. El contenido del maletín, una Beretta automática de nueve milímetros con silenciador, descansaba ahora en una sobaquera bajo su brazo izquierdo. Recorrió un callejón estrecho que discurría tras el viejo hotel Shepheard, dobló por la Corniche y condujo hacia el sur a lo largo de la orilla del Nilo.
Llegó a Ma'adi al ponerse el sol. Se detuvo a esperar a unos doscientos metros de la mezquita, comprando pan y limas a un pequeño campesino sin quitarse el casco. Al cabo de un rato, la voz amplificada del muecín resonó por todo el vecindario:
Dios es el más grande.
Testifico que no hay más dios que Dios
y Muhammad es su profeta.
Venid a rezar.
Delaroche vio a Ahmed Hussein salir del bloque de pisos rodeado de guardaespaldas. El hombre cruzó la calle y entró en la mezquita. Delaroche dio al muchacho algunas piastras arrugadas en pago del pan y las limas, subió al ciclomotor y puso en marcha el motor.
Según los informes, Ahmed Hussein siempre permanecía al menos diez minutos en la mezquita. Delaroche recorrió media manzana y se detuvo ante un quiosco. Con toda la calma del mundo compró un paquete de cigarrillos egipcios, unos caramelos y maquinillas de afeitar, artículos que guardó en la bolsa que contenía el pan y las limas.
Los fieles empezaban a salir de la mezquita.
Delaroche puso en marcha el motor.
Ahmed Hussein y sus guardaespaldas salieron de la mezquita al anochecer rosado.
Delaroche dio gas, y el ciclomotor se abalanzó hacia adelante. Recorrió la calle polvorienta a toda velocidad, abriéndose paso entre peatones y coches lentos tal como había practicado en la bahía de Merdias, y detuvo el vehículo con un derrape ante la mezquita. Percibiendo el peligro, los guardaespaldas estrecharon el cerco en torno a su hombre.
Delaroche metió la mano bajo la chaqueta y sacó la Beretta.
Apuntó al rostro de Hussein, luego bajó el arma unos centímetros y apretó el gatillo tres veces. Los tres disparos alcanzaron a Ahmed Hussein en el pecho.
Dos de los cuatro guardaespaldas estaban sacando las armas que llevaban ocultas bajo la ropa. Delaroche disparó a uno en el corazón y al otro en el cuello. Los otros dos se arrojaron al suelo junto a los cadáveres. Delaroche volvió a dar gas y se alejó.
Se perdió en los atestados arrabales del sur de El Cairo, abandonó la moto en un callejón y tiró la Beretta a una alcantarilla. Dos horas más tarde embarcaba en un avión de Alitalia con destino a Roma.
Londres
– ¿Cuánto tiempo permanecerá en el Reino Unido? -preguntó en tono neutro el agente de control de pasaportes.
– Sólo un día.
Michael Osbourne le alargó el pasaporte, en el que figuraba su verdadero nombre porque la Agencia le había quitado los pasaportes falsos al retirarse, al menos aquellos cuya existencia conocían. A lo largo de los años, varios servicios de inteligencia amigos le habían proporcionado pasaportes por cortesía profesional. Podía viajar como español, italiano, israelí o francés. Incluso había obtenido un pasaporte egipcio de un agente del servicio secreto de ese país, lo cual le permitía entrar en ciertos países de Oriente Próximo como árabe en lugar de como forastero. Ningún servicio de inteligencia le había reclamado el pasaporte tras su salida del mundo secreto, y Michael los guardaba bajo llave en la caja fuerte que Douglas Cannon tenía en la casa de Shelter Island.
La inspección de su pasaporte tardaba más de lo habitual. A todas luces, los servicios de seguridad británicos le habían echado el ojo. La última vez que viajó a Inglaterra se vio atrapado en el atentado de la Espada de Gaza contra el aeropuerto de Heathrow. Asimismo había celebrado una reunión no autorizada con un hombre llamado Ivan Drozdov, un desertor del KGB al cuidado del MI6 que fue asesinado esa misma tarde.
– ¿A qué parte del Reino Unido va? -preguntó el funcionario con voz monótona mientras leía algo en la pequeña pantalla del ordenador que tenía frente a él.
– A Londres -repuso Michael.
– ¿Dónde se alojará, señor Osbourne?
Michael dio al agente la dirección de un hotel en Knightsbridge, que el hombre apuntó diligentemente. Michael sabía que daría la dirección a su supervisor, quien a su vez se la haría saber al servicio de seguridad británico, el MI5.
– ¿Tiene habitación reservada, señor Osbourne?
– Sí.
– ¿A su nombre?
– Sí.
El agente le devolvió el pasaporte. -Disfrute de su estancia.
Michael cogió la maleta, atravesó la aduana y salió al vestíbulo. Había llamado a su antiguo servicio de transporte desde el avión. Paseó la mirada entre la gente que esperaba en busca de su conductor e, instintivamente, de cualquier indicio de que lo vigilaran: un rostro que le resultara familiar, una figura que pareciera fuera de lugar, unos ojos que lo observaran.
Divisó a un chófer menudo ataviado con traje oscuro que sostenía en alto un rótulo con el nombre Sr. Stafford. Michael cruzó el vestíbulo.
– Vamos.
– ¿Le llevo la maleta, señor?
– No, gracias.
Michael se reclinó en el asiento trasero mientras el Rover de tres volúmenes avanzaba a paso de tortuga por el denso tráfico matutino en dirección al West End. La autopista había dado paso a las fachadas eduardianas de los hoteles que ribeteaban Cromwell Road. Michael conocía Londres como la palma de su mano, pues había vivido en un piso de Chelsea durante más de diez años cuando era agente de campo. Casi todos los agentes de la CIA destinados en el extranjero trabajaban en embajadas, ocupando puestos diplomáticos como tapadera. Sin embargo, Michael había trabajado en el antiterrorismo, reclutando y supervisando agentes en los parajes terroristas de Europa y Oriente Próximo. Semejante destino resultaba casi imposible con una tapadera diplomática, así que Michael había operado como TNO, lo que en la jerga de la Agencia significaba «tapadera no oficial». Fingía ser comercial de una compañía que diseñaba sistemas informáticos para empresas. La empresa era una tapadera de la CIA, y el empleo permitía a Michael viajar por toda Europa y Oriente Próximo sin despertar sospechas.
Читать дальше