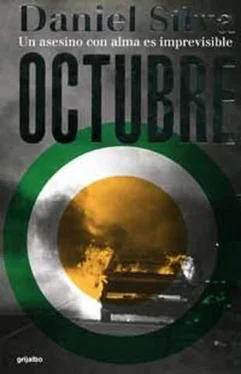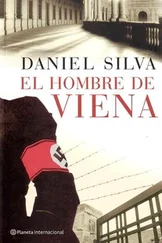El trayecto hasta cabo Mavros duró tan sólo unos minutos. Mikonos es una isla pequeña, de unos quince kilómetros por diez, y había poco trafico a causa de la estación. El paisaje lunar quedaba iluminado por el cono amarillo de los faros. Era un panorama desprovisto de árboles, yermo, superficies agrestes suavizadas por milenios de presencia humana.
Delaroche enfiló el sendero de grava que conducía a la villa, paró, se apeó del coche y se apoyó contra la portezuela para poder cerrarla pese al viento. Las crestas de las olas relucían en la bahía de Panormos y en el mar Jónico que se abría más allá. Delaroche recorrió el corto camino de acceso que llevaba a la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. Antes de abrir la puerta, sacó una Beretta automática de la sobaquera que llevaba bajo la cazadora de cuero. La alarma canturreó suavemente cuando entró. Desactivó el sistema, encendió las luces y recorrió toda la casa, habitación por habitación, hasta asegurarse de que no había nadie.
Pintar todo el día le había abierto el apetito, de modo que fue a la cocina, se preparó una tortilla de cebolla, champiñones y queso, un plato de jamón de Parma, pimientos griegos asados y pan frito en aceite de oliva y ajo.
Llevó la comida a la rústica mesa de madera del comedor, encendió el ordenador portátil, accedió a Internet y leyó varios periódicos mientras comía. En la casa reinaba el silencio sólo quebrado por los golpes del viento contra las ventanas que daban al mar.
Al acabar miró el correo electrónico. Tenía un mensaje, pero al abrirlo no vio más que un galimatías de caracteres sin sentido. Tecleó su contraseña, y el galimatías se transformó en texto normal. Delaroche revisó el dossier de su próximo objetivo.
Jean-Paul Delaroche había vivido casi toda la vida en Francia, pero no era francés. Bajo el nombre en clave de Octubre, Delaroche había trabajado como asesino profesional para el KGB. Había vivido y operado de forma exclusiva en Europa occidental y Oriente Próximo, con una misión bien sencilla, la de sembrar el caos en la OTAN alimentando la tensión dentro de las fronteras de sus Estados miembros. Cuando la Unión Soviética se vino abajo, los hombres como Delaroche no fueron a parar al sucesor más presentable del KGB, el Servicio de Inteligencia Exterior; Delaroche se pasó al sector privado y no tardó en convertirse en el asesino a sueldo más cotizado del mundo. En la actualidad trabajaba para una sola persona, un hombre al que sólo conocía por el nombre de Director, quien le pagaba por sus servicios un millón de dólares anuales.
Al día siguiente, la bruma marina se cernía sobre los acantilados mientras Delaroche conducía un pequeño ciclomotor italiano por la estrecha carretera que dominaba la bahía de Panormos. En la taberna de Ano Mera dio cuenta de un almuerzo a base de pescado, arroz, pan y ensalada aderezada con aceite de oliva y huevo duro picado. Después de comer atravesó el pueblo en dirección al mercado. Allí compró varios melones y los guardó en un gran saco de papel, que sostuvo entre las piernas mientras conducía hasta un paraje desierto en las colinas yermas que se alzaban sobre la bahía de Merdias.
Delaroche detuvo el ciclomotor junto a un peñasco. Sacó un melón del saco, lo colocó sobre un saliente de la roca a la altura de su cabeza, sacó otros tres melones y los situó por el sendero a intervalos de unos veinte metros. La Beretta aguardaba en la sobaquera bajo su brazo izquierdo. Delaroche condujo unos doscientos metros por el camino, paró y dio media vuelta. Metió la mano en el bolsillo de la cazadora y sacó un par de guantes de cuero negro. Un año antes, durante su última misión, el hombre al que debía matar le había disparado en la mano derecha. Fue la única vez que Delaroche incumplió su tarea. El balazo le había dejado una fea cicatriz fruncida. Podía hacer muchas cosas con su aspecto, tales como dejarse barba, llevar gafas de sol o sombrero, teñirse el pelo…, pero no podía hacer nada con la cicatriz, salvo ocultarla.
De repente dio todo el gas que pudo y salió disparado por el camino, levantando tras de sí una enorme polvareda. Con gran destreza se abrió paso por entre los obstáculos, metió la mano derecha bajo el brazo izquierdo, sacó el arma y apuntó al blanco que se acercaba. Al pasar efectuó tres disparos.
Delaroche se detuvo y dio la vuelta para inspeccionar el melón.
Ninguno de los tres disparos había dado en el blanco.
Delaroche masculló un juramento y reprodujo mentalmente la escena en un intento de descubrir por qué había fallado. Se miró las manos. Nunca había llevado guantes y no le gustaba la sensación; restaban sensibilidad a la mano con que disparaba, y le costaba sentir el gatillo contra el índice. Se quitó los guantes, enfundó la Beretta, regresó al punto de partida y dio media vuelta.
Volvió a dar gas y serpenteó de nuevo entre los melones. Sacó la Beretta y disparó de nuevo contra el blanco al pasar. El melón se desintegró en un destello amarillo.
Delaroche se alejó.
Ahmed Hussein vivía en un bloque chato de cuatro pisos en Ma'adi, un polvoriento suburbio a orillas del Nilo, unos cuantos kilómetros al sur del centro de El Cairo. Hussein era bajo, pues apenas medía un metro sesenta y cinco, y de constitución menuda. Llevaba el pelo muy corto y la barba desaliñada, como mandaban los cánones de su religión. Siempre comía y recibía visitas en casa, y sólo se aventuraba a salir para ir a la mezquita que había enfrente de su casa a rezar cinco veces al día. En ocasiones entraba en el café situado junto a la mezquita para tomar un té, pero por lo general, su ejército de guardaespaldas aficionados insistían en que volviera derecho al piso. A veces, todos se agolpaban en un Fiat azul marino para efectuar el corto trayecto hasta la mezquita, pero otras veces iban a pie. Todo ello figuraba en el dossier.
Delaroche emprendió el viaje tres días más tarde, una mañana nublada y sin viento. Tomó el café en su terraza con vistas al cabo Mavros, rodeado por el mar sereno, luego fue a Chora en el Volvo y lo dejó en un aparcamiento. Podría haber volado directamente a Atenas, pero decidió tomar el transbordador hasta Paros y volar desde allí. No tenía prisa y además quería comprobar si lo seguían. Mientras la embarcación salía de la bahía de Korfos y pasaba junto a la pequeña isla de Delos, Delaroche se paseó por las cubiertas y escudriñó los rostros de los demás pasajeros, grabándoselos en la memoria.
Una vez en Paros, Delaroche tomó un taxi en el mismo embarcadero y se dirigió al aeropuerto. Remoloneó en una centralita telefónica, un quiosco y un café mientras estudiaba las caras que lo rodeaban. Por fin subió a un avión rumbo a Atenas; ninguno de los pasajeros del transbordador viajaba en el aparato. Delaroche se reclinó en el asiento y disfrutó del breve vuelo mientras contemplaba el mar invernal por la ventanilla.
Pasó la tarde en Atenas, visitando los monumentos ancestrales, y por la noche tomó un avión a Roma. Una vez allí se registró en un hotelito situado junto a la Via Véneto bajo el nombre de Karel van der Stadt y empezó a hablar inglés con acento holandés.
En Roma hacía frío y llovía, pero tenía hambre, de modo que caminó a buen paso hasta un buen restaurante que conocía en Via Borghese. Los camareros le llevaron vino tinto y un sinfín de entrantes: tomate con mozzarella, berenjena asada, pimientos marinados en aceite de oliva y especias, tortilla y jamón.
– ¿Carne o pescado? -le preguntó el camarero cuando acabó.
Delaroche comió lubina con patatas hervidas.
Después de cenar volvió al hotel, se sentó al pequeño escritorio de su habitación y encendió el portátil. Accedió a Internet y cargó un archivo codificado. A continuación tecleó su contraseña y de nuevo el galimatías se convirtió en texto inteligible. El nuevo fichero era un informe actualizado de las actividades de Ahmed Hussein en El Cairo. Delaroche había trabajado para un servicio secreto profesional y reconocía un buen trabajo de campo cuando lo veía. A Hussein lo vigilaba un equipo de primera categoría, con toda probabilidad el Mossad.
Читать дальше