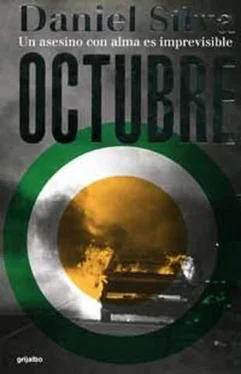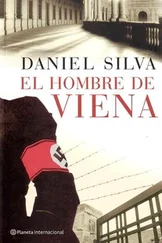El agente de control de Michael, Adrian Carter, solía decir que si existía un hombre nacido y hecho para espiar, ése era Michael Osbourne. Su padre había trabajado para el OSS durante la guerra para luego ingresar en el servicio clandestino de su sucesora, la CIA. Michael y su madre, Alexandra, lo siguieron de destino en destino, a Roma, Beirut, Atenas, Belgrado y Madrid, con breves estancias intercaladas en la central. Mientras su padre supervisaba espías rusos, Michael y su madre se dedicaban a absorber lenguas y culturas. El cabello y la piel oscuros de Michael le permitían hacerse pasar por italiano, español o incluso cierto tipo de árabe libanes. Se ponía a prueba en mercados y cafés para comprobar cuánto tiempo podía pasar sin que descubrieran que era extranjero. Hablaba italiano con acento romano y español con acento madrileño. El griego le costaba un poco, pero dominaba el árabe con tal maestría que los tenderos del zoco de Beirut lo tomaban por libanes y no lo estafaban.
El coche llegó al hotel. Michael pagó al conductor y se apeó. Era un hotel pequeño sin portero ni conserje, tan sólo una guapa joven polaca tras un mostrador de roble con las llaves de las habitaciones colgadas de ganchos tras ella. Michael se inscribió y pidió que lo despertaran a las dos de la tarde.
La jubilación no lo había despojado de una saludable dosis de paranoia profesional. Pasó cinco minutos inspeccionando la habitación, dando la vuelta a las lámparas, abriendo puertas de armarios, desmontando el teléfono antes de volverlo a montar con cuidado. Era un ritual repetido en mil habitaciones de hotel de mil ciudades distintas. Sólo una vez había encontrado un micrófono, una pieza de museo soviética adherida chapuceramente al auricular del teléfono en un hotel de Damasco.
Esta vez no encontró nada. Encendió el televisor y miró las noticias matinales de la BBC. «La ministra para Irlanda del Norte, Mo Mowlam, ha jurado que jamás permitirá al nuevo grupo paramilitar protestante, la Brigada de Liberación del Ulster, destruir el acuerdo de paz de Viernes Santo. Se ha puesto en contacto con el jefe de policía del Ulster, Ronnie Flanagan, a fin de pedirle que redoble sus esfuerzos para capturar a los cabecillas de la banda terrorista.» Michael apagó el televisor y cerró los ojos sin quitarse la ropa que había llevado en el vuelo. Al poco se sumió en un sueño inquieto, forcejeando con el cobertor y sudando hasta que el timbre del teléfono lo despertó. Por un instante creyó haber ido a parar al otro lado del Telón de Acero, pero sólo era la rubia polaca de recepción, que lo llamaba para comunicarle que eran las dos.
Pidió café, se duchó, se puso vaqueros, zapatos cómodos, jersey de cuello de cisne negro y americana azul. Acto seguido colgó en la puerta el cartel de no molestar y dejó una pista en la jamba.
Fuera, el cielo tenía el color de la pólvora, y un viento frío zarandeaba los árboles de Hyde Park. Se subió el cuello del abrigo, se anudó la bufanda al cuello y echó a andar, primero por Knightsbridge y luego por Brompton Road. Allí detectó a la primera sombra, un hombre medio calvo, de cuarenta y tantos años, con cazadora de cuero y barba incipiente. Aspecto anodino, vulgar, nada amenazador. Ideal para trabajos de seguimiento.
Comió una tortilla en un café francés de Brompton Road mientras leía el Evening Standard. Un líder del grupo integrista islámico Hamas había sido asesinado en Egipto. Michael leyó el artículo una vez, luego lo releyó y siguió pensando en él mientras se dirigía hacia Harrods. El hombre calvo había desaparecido para dar paso a otro, un tipo del mismo modelo que llevaba un barbour verde bosque en lugar de cazadora de cuero. Michael entró en Harrods, realizó la visita obligada al altar erigido en honor de Diana y Dodi, y por fin subió por la escalera mecánica. El hombre del barbour lo siguió. Michael compró un jersey escocés para Douglas y unos pendientes para Elizabeth, descendió de nuevo a la planta baja y deambuló por el supermercado. Ahora lo seguía otra persona, una joven bastante atractiva que llevaba vaqueros, botas de estilo militar y una chaqueta acolchada marrón.
Había caído la noche, y con ella llegó la lluvia barrida por el viento. Dejó la bolsa de Harrods en la recepción del hotel y paró un taxi. Durante la hora siguiente deambuló inquieto por el West End en taxi, metro y autobús, atravesando Belgravia, Mayfair, Westminster y por fin Sloan Square. Desde allí caminó hacia el sur hasta Chelsea Embankment.
Se detuvo bajo la lluvia y contempló las luces del puente de Chelsea. Habían transcurrido más de diez años desde que Sarah Randolph cayera abatida a tiros en ese lugar, pero la imagen de su muerte surcaba su mente como si se tratara de un vídeo. La veía caminar hacia él, con la falda larga revoloteando alrededor de sus botas de piel de cabra, el río cubierto de bruma a su espalda. De repente apareció el hombre, el hombre de cabello negro, brillantes ojos azules y una automática con silenciador…, el asesino del KGB al que Michael sólo conocía por el nombre en clave de Octubre, el mismo hombre que había intentado matarlos a él y Elizabeth en Shelter Island. Michael cerró los ojos cuando el rostro destrozado de Sarah apareció en sus pensamientos. La Agencia le había asegurado que Octubre había muerto, pero después de leer el artículo sobre el asesinato de Ahmed Hussein en El Cairo, Michael ya no estaba tan seguro.
– Creo que me siguen -anunció Michael junto a la ventana que daba a Eaton Place.
– Es que te siguen -corroboró Graham Seymour-. El Departamento ha verificado tu pasaporte. Fuiste un chico muy malo la última vez que visitaste nuestra querida isla. Te hemos empezado a seguir esta mañana en Heathrow.
Michael aceptó el vaso de escocés que le alargaba Graham y se sentó en el sillón de orejas junto al fuego. Graham Seymour abrió una caja de puros de ébano que yacía sobre la mesa y sacó dos Dunhill, uno para sí mismo y otro para Michael. Permanecieron sentados en silencio, dos viejos amigos que se han contado todas las historias que conocen y se conforman con disfrutar de su mutua compañía. Vivaldi sonaba a bajo volumen en el avanzado equipo de música alemán de Graham. Este cerró los ojos grises para saborear el puro y el whiskey.
Graham Seymour trabajaba en la división de antiterrorismo del MI5. Al igual que Michael, había sido un niño prodigio. Su padre había trabajado con John Masterman en la operación Cruz Doble del MI5 durante la guerra, capturando espías alemanes y volviéndolos en contra de sus jefes de la Abwehr. Al terminar la guerra había seguido en el servicio para luchar contra los rusos. Harold Seymour era una leyenda, y su hijo no cesaba de toparse con su recuerdo en el cuartel general, donde con gran frecuencia leía su nombre y sus hazañas en antiguos expedientes. Michael comprendía la presión que tal circunstancia ejercía sobre Graham, porque él había experimentado lo mismo en la Agencia. Los dos hombres habían trabado amistad durante la estancia de Michael en Londres; habían compartido información y procurado protegerse mutuamente. Sin embargo, la amistad tiene límites muy bien definidos en el sector de la inteligencia, por lo que Michael profesaba una saludable desconfianza profesional hacia Graham Seymour. Sabía que su amigo lo apuñalaría por la espalda si el MI5 se lo ordenaba.
– ¿No te importa que te vean en compañía de un leproso como yo? -preguntó Michael.
– Sólo estoy cenando con un viejo amigo, querido, eso no tiene nada de malo. Además, tengo intención de revelarles algunos chismorreos jugosos sobre el funcionamiento interno de Langley.
– Hace más de un año que no pongo los pies en Langley.
– Nadie se retira del todo de este negocio. El Departamento persiguió a mi padre hasta el día de su muerte. Cada vez que surgía algo especial enviaban a un par de tipos para que se sentaran a los pies del gran Harold.
Читать дальше