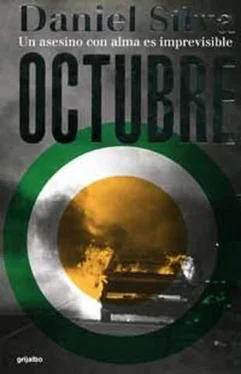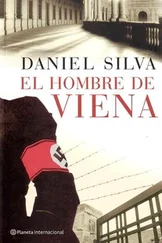– Buenas noches, señor presidente -exclamó en tono exageradamente jovial.
Maggie se acercó a la escalera.
– Va a despertar a los niños -siseó.
– Está hablando con el presidente -se disculpó Elizabeth en un susurro.
– Bueno, pues dígale que hable más bajo -insistió Maggie antes de girar sobre sus talones para regresar a la habitación de los niños.
– Estoy muy bien, señor presidente -decía Douglas-. ¿Qué puedo hacer por usted?
Escuchó unos instantes en silencio mientras se pasaba la mano por el espeso cabello gris con aire ausente.
– No, no, me parece estupendo, señor presidente. De hecho, sería un placer… Por supuesto… Sí, señor presidente… Muy bien, pues hasta entonces.
Colgó el teléfono.
– Quiere hablar conmigo.
– ¿De qué? -preguntó Michael.
– No me lo ha dicho. Siempre hace lo mismo.
– ¿Cuándo vas a Washington? -inquirió Elizabeth.
– No voy -replicó Douglas-. Ese cabrón vendrá a Shelter Island el domingo por la mañana.
Tafraoute, Marruecos
La nieve relucía en las laderas de la cordillera del Atlas mientras la caravana de Range Rovers traqueteaba por el camino pedregoso y lleno de baches en dirección a la villa nueva erigida en la boca del valle. Todos los vehículos eran idénticos, negros con vidrios ahumados para ocultar la identidad de sus ocupantes. Cada uno de ellos había llegado a Marruecos desde un punto distinto. Procedían de Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Próximo y Europa Occidental. Todos ellos se marcharían treinta y seis horas más tarde, cuando la conferencia tocara a su fin. Pocos extranjeros iban a Tafraoute en aquella época del año; de hecho, sólo había un equipo de escaladores neozelandeses y un grupo de hippies entrados en años de Berkeley que habían ido a la montaña a rezar y fumar hachís. Por ello, la caravana de Range Rovers atrajo muchas miradas curiosas mientras avanzaba por el valle. Numerosos niños ataviados con chilabas de vistosos colores acudieron al camino para saludar con entusiasmo cuando los vehículos pasaron en medio de una nube de polvo color jengibre. Ninguno de los ocupantes de los todoterreno devolvió el saludo.
La Sociedad Internacional de Desarrollo y Cooperación era una organización privada que no aceptaba donaciones externas ni nuevos miembros salvo los que admitía tras un riguroso proceso de selección. Por lo general, su sede central se hallaba en Ginebra, en un despacho pequeño con una elegante placa dorada sobre una puerta austera que mucha gente confundía con un circunspecto banco suizo.
Pese a su nombre de resonancias benévolas, la Sociedad, tal como la denominaban sus miembros, no era una organización altruista. Había nacido en los años siguientes a la caída de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría, y entre sus miembros se contaban integrantes pasados y presentes de servicios de inteligencia y seguridad de Europa occidental, fabricantes y traficantes de armas, así como cabecillas de organizaciones criminales tales como las mafias rusa y siciliana, cárteles sudamericanos de la droga y sindicatos criminales asiáticos.
El órgano decisorio de la Sociedad era el consejo ejecutivo, compuesto por ocho miembros. El director ejecutivo era un antiguo jefe del servicio de inteligencia británico, el legendario «C» del MI6. Se le conocía sencillamente por el nombre de «Director» y nadie se refería jamás a él por su verdadero nombre. Agente de campo experimentado que había madurado en las estaciones del MI6 en Berlín y Moscú, el director se encargaba de la administración de la Sociedad y dirigía sus operaciones desde la inexpugnable mansión estilo rey Jorge que poseía en el barrio londinense de St. John's Wood.
Según el credo de la Sociedad, el mundo se había convertido en un lugar más peligroso en ausencia del conflicto entre Este y Oeste. La guerra fría había proporcionado estabilidad y claridad, mientras que el nuevo orden mundial sumía el planeta en un océano de disturbios e incertidumbre. Las grandes naciones se habían tornado complacientes, los grandes ejércitos estaban castrados. Por todo ello, la Sociedad pretendía fomentar una tensión global constante y controlada a través de operaciones secretas, que a su vez le reportaban ingentes cantidades de dinero a sus miembros e inversores.
En los últimos tiempos, el Director había intentado ampliar el papel y el alcance de la Sociedad, convirtiéndola en un servicio de inteligencia para servicios de inteligencia, una unidad operativa ultrasecreta capaz de llevar a cabo las misiones que, por la razón que fuera, los servicios legítimos consideraban demasiado arriesgadas o demasiado repugnantes.
El Director y su personal se habían encargado de las medidas de seguridad. La villa se encontraba en la margen del pequeño valle, rodeada de una valla electrificada. El desierto que la envolvía era una pedregosa tierra de nadie salpicada de cámaras de vigilancia y detectores de movimiento. Agentes de seguridad de la Sociedad, todos ellos antiguos miembros del comando de élite británico, el SAS, patrullaban la propiedad. Perturbadores de radio emitían galimatías electrónicos para entorpecer la labor de posibles micrófonos de largo alcance. En las sesiones del consejo jamás se mencionaban los verdaderos nombres de los asistentes, de modo que cada miembro tenía un nombre en clave. Eran Rodin, Monet, Van Gogh, Rembrandt, Rothko, Miguel Ángel y Picasso.
Pasaron el día alrededor de la gran piscina, descansando al aire fresco y seco del desierto. Al atardecer tomaron unas copas en la amplia terraza de piedra, donde unas estufas de gas paliaban el fresco nocturno, y degustaron una sencilla cena a base de cuscús.
A medianoche, el Director abrió la sesión.
Durante casi una hora, el Director comentó la situación económica de la Sociedad y defendió su decisión de transformar la organización de un mero catalizador de inestabilidad global en un ejército secreto a tiempo completo. Sí, se había apartado de los objetivos originales, pero en poco tiempo había conseguido llenar las arcas de la Sociedad con millones de dólares en capital operativo, dinero que esperaba ser utilizado.
Los miembros del consejo ejecutivo aplaudieron sus palabras con toda cortesía. A la mesa se sentaban traficantes de armas y fabricantes de sistemas de defensa que se enfrentaban a mercados menguantes, fabricantes de tecnología química y nuclear que querían vender su mercancía a los ejércitos del Tercer Mundo, jefes de inteligencia amenazados por presupuestos cada vez más exiguos y una disminución peligrosa de su poder e influencia.
Durante la hora siguiente, el Director moderó una mesa redonda sobre el estado de los conflictos del mundo. A decir verdad, el planeta no cooperaba. Sí, tenían alguna que otra guerra civil en África, los eritreos y etíopes volvían a tirarse de los pelos, y Sudamérica seguía estando madura para la explotación. Sin embargo, aunque complejo, el proceso de paz en Oriente Próximo no se había desmoronado por completo. Iraníes y estadounidenses se planteaban la posibilidad de un acercamiento. Incluso los protestantes y los católicos de Irlanda del Norte parecían estar dejando a un lado sus diferencias.
– Tal vez haya llegado el momento de realizar algunas inversiones -sugirió el Director a modo de conclusión mientras se miraba las manos-. Tal vez haya llegado el momento de reinvertir parte de nuestro capital en el negocio. Creo que todos y cada uno de nosotros debemos buscar nuevas oportunidades.
Una vez más, los aplausos y el tintineo de los cubiertos contra la cristalería lo interrumpió. Cuando el estruendo remitió, el Director declaró abierto el debate.
Rembrandt, uno de los fabricantes de pequeñas armas más importantes del mundo, carraspeó.
Читать дальше