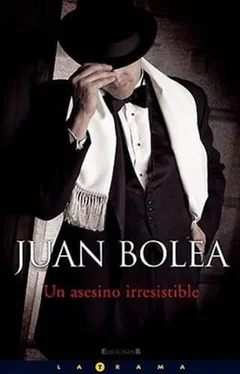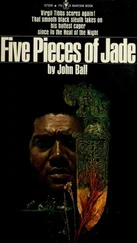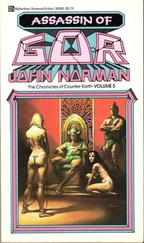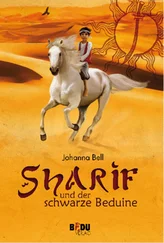Martina no podía oírla. Dalia la vio surfear, agachándose hasta rozar el agua, para elevarse con la tabla pegada, dibujar un escorzo en el aire y dejar a la ola que venía detrás la tarea de engullirla. Cinco segundos más tarde, y veinte o treinta metros más allá, cerca de las puntiagudas rocas, resurgió del túnel de agua, ensayó otra pirueta y se precipitó de cabeza, clavando la figura al caer. La tabla saltó como un potro salvaje. La inspectora, simplemente, desapareció en el mar.
– ¡Déjalo ya, Martina! -volvió a gritar Dalia; la resaca había provocado un escalón en la arena y el mar de fondo era ensordecedor-. ¡Las olas son enormes, regresa de una vez!
La inspectora había conseguido recuperar el dominio de la tabla. Tumbada sobre ella, dirigió a su amiga una tranquilizadora seña y comenzó a remar hacia la playa. Otra espuma la devolvió con limpieza a la orilla.
Dalia la esperaba con ansiedad. En cuanto hizo pie, Martina cargó la tabla y, levantando serpentinas de agua, corrió hacia su amiga. Sus ojos grises centelleaban de placer.
– ¡Ha sido salvaje!
– ¡Tú sí que eres una verdadera salvaje!
– Este lugar es fantástico, Dalia. Las olas son… Gracias por haberme recomendado esta playa.
– ¿Cómo puedes decir eso? ¡Estás loca, completamente loca!
– Dame un cigarrillo.
– Toma una toalla. Tienes que estar helada.
La inspectora se quitó el traje de neopreno, quedándose tan sólo con la parte inferior de un bikini blanco. Sus senos eran pequeños, sus pezones pálidos, como puntas de clavel, y su vientre fibroso y liso. Sonriente, cogió la cajetilla que Dalia guardaba en el bolsillo de su cazadora, encendió un cigarrillo con el primer fósforo e hinchó sus pulmones de humo. El viento le sacudió la melena.
– Deberías probar el surf, Dalia. No encontrarás nada tan excitante.
– ¿Ni siquiera los hombres?
– ¿Es que también se puede surfear sobre ese tipo de tablones?
Ambas rompieron a reír.
– Mejor no hablemos de troncos -siguió bromeando la decoradora.
Martina no ignoraba que su procesión iba por dentro. Comentó:
– Compruebo que tus heridas sentimentales comienzan a cicatrizar.
Su reciente encuentro en la ciudad había dado para mucho. Dalia le había contado que acababa de romper con su último novio, un periodista a quien la inspectora había conocido en un juicio por amenazas. Era un chico interesante, pero violento.
La decoradora comentó:
– Me encuentro en fase de recuperación. Volvamos a la cabaña. Te prepararé algo caliente.
– ¿Estás en forma?
– ¿Por qué lo preguntas?
– ¡Venga, prepárate!
– ¿Para qué?
– ¡Para una carrera!
– ¿Y la tabla?
– Cargaré con ella. Te doy esa ventaja.
– ¿Y el cigarrillo?
– Me lo fumaré por el camino. ¡Corre!
Martina salió disparada hacia las dunas. Dalia intentó seguirla. Lo consiguió durante los primeros metros, pero en cuanto el camino se empinó dejó de competir y se dirigió a la cabaña al paso.
Era la una de la tarde, pero la luz parecía corresponderse con el atardecer. Espirales de una niebla rojiza flotaban sobre el bosque.
Cuando Dalia empujó la puerta de la cabaña, la recibió el rumor de la ducha. El traje de neopreno colgaba de la barra. La cortina transparentaba el cuerpo desnudo de Martina.
Dalia le ofreció:
– En el armarito del baño tienes crema hidratante y, colgado, un secador.
– Gracias. Me gusta la sensación del pelo mojado, pero utilizaré la crema.
– ¿Tienes hambre?
– ¡Después del surf me comería un buey! -exclamó Martina.
– ¿Te apetece un filete con patatas fritas?
– Preferiría una sopa juliana con las sobras de la menestra de ayer.
Dalia se atragantó de risa. La broma de Martina le había recordado a una de las más repugnante recetas del comedor escolar, que ambas habían sufrido en un mismo colegio.
– Tengo una botella de tinto. ¿La abrimos?
– Adelante.
La inspectora se había enrollado una toalla al cuerpo y se peinaba delante del espejo.
– Hay un albornoz detrás de la puerta -le indicó Dalia.
Martina acabó de secarse el pelo con la toalla, se ciñó el albornoz y se sentó en uno de los dos sillones de la habitación. Dalia prendió un hornillo en la cocina americana y puso a calentar una sartén. Descorchó la botella y sirvió dos vasos.
– Tu vino.
– ¡Magnífico! Empezaré a saborearlo mientras me hablas de tu nuevo amor.
Dalia se giró, confusa.
– ¿De quién?
El tono de Martina siguió sonando sutilmente humorístico:
– De ese hombre joven y rubio, con el pelo lacio y largo, que usa botas de cazador y un chaquetón azul marino y que, casi sin darte cuenta, casi sin tú quererlo, se ha convertido en tu amante.
Dalia se secó las manos con un trapo, las apoyó en sus caderas y se quedó mirando a Martina con una expresión de marcado estupor.
– ¿Quién te lo ha dicho?
– Acabo de deducirlo. Las mejores ideas se me suelen ocurrir en la ducha.
– Nadie tiene ni la más remota idea… ¿Cómo has podido adivinarlo?
– Muy simple -repuso Martina-. Esta mañana, cuando me enseñaste el huerto, observé que alguien había realizado injertos en tus melocotoneros y cavado una acequia para abastecerte de agua de riego. Además de presuponer, y te pido disculpas por ello, que esa mezcla de fuerza y pericia resulta ajena a tus talentos naturales, tu huerto está sembrado de pisadas entremezcladas con las tuyas. Esas mismas huellas se reproducen, en ambos sentidos, frente al escalón de la cabaña. Entran y salen, salen y entran. La pasada noche o, quizás, esta misma mañana, antes de que yo llegara, alguien ha confundido con gel una de tus cremas faciales y dejado pringoso el grifo de la ducha. Perdió un botón, éste. -Martina lo sacó del bolsillo del albornoz y se lo entregó-. Un clásico botón de ancla de chaquetón marinero, con restos de hilo azul. Su dueño usó tu peine y en las púas quedaron enredados algunos pelos rubios, largos y lisos. ¿Recuerdas cómo nos gustaba a las dos aquel chico de los Jesuitas, el del pelo quemado por el sol? ¿Se llamaba Jacinto? ¡Ah, no, perdona! Acabo de confundirme con el nombre de tu actual y rendido admirador.
Dalia contempló a su amiga como si fuese una hechicera. Le apuntó con un dedo acusador:
– Tú lo sabías. Lo sabías todo.
– Claro que no. Pero es evidente.
– ¡Dime quién te ha dicho su nombre!
Martina había encendido un cigarrillo. Fue soltando el humo con parsimonia, a medida que hablaba.
– Las dos macetas de jacintos que tienes en el alféizar de la ventana orientada al norte están medio muertas. Deberías trasladarlas al sur, para evitar el viento, y que les diera el sol. Me he fijado en que llevan la etiqueta de un invernadero de Bolscan. ¿Le gustó tu regalo al jardinero del palacio de Láncaster, o Jacinto está cansado de trajinar todo el día entre bulbos y arriates?
Dalia ahogó una exclamación de sorpresa.
– ¿Cómo sabes que trabaja en la mansión Láncaster?
– Porque sus huellas, que me resultan familiares de cierta investigación, en lugar de alejarse por la pista, se introducen en el sendero del bosque, van y vienen, vienen y van, y en esa dirección, que yo sepa, y conozco bien la Sierra de la Pregunta, sólo hay un convento de clausura y la mansión ducal.
La decoradora, que también acababa de encender un cigarrillo, pareció venirse abajo.
– ¿En tu bola de cristal se ve algo más?
– Puede -contestó la subinspectora-. Pero antes de revelártelo me permitirás que te dé un consejo. Deberías ir pensando en dejar de fumar. Es lo más conveniente para una mujer embarazada.
Читать дальше