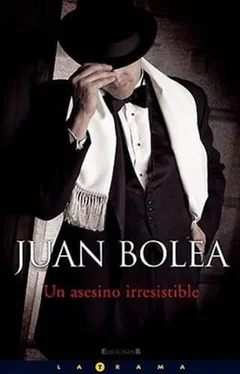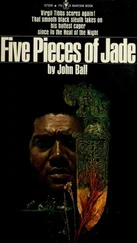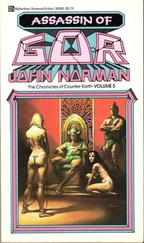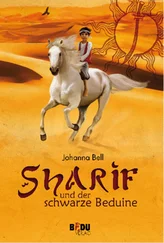Dalia le había advertido que se anunciaba galerna, pero a su amiga le dio igual. Martina había entrado a la cabaña para ponerse su traje de neopreno y, antes de que Dalia acertase a reaccionar, se había perdido por la senda arenosa, hacia las dunas.
Pasaban de las doce y no había regresado.
Dalia siguió recorriendo la playa, cada vez más nerviosa. La popa del velero se alejaba de su campo de visión. El viento era fuerte y parecía haber cambiado de rumbo. Ahora empujaba hacia tierra oscuros nubarrones.
Cada diez segundos, la decoradora volvía a llamar a Martina, pero era como si se la hubieran tragado las olas. «¿No permitirás que se haya ahogado, verdad, buen Dios?», pensó con una sensación de pánico y de culpa. La responsabilidad era suya. ¿Por qué no se habría atrevido a detenerla, ni siquiera a prevenirla? ¿Cómo había podido permitir que llevase a cabo semejante locura?
Aprensiva, Dalia midió las olas a simple vista. Las más altas se elevaban hasta los tres metros. Aquella zona de la playa no estaba aconsejada para deportes náuticos. Tenía corrientes, una fuerte resaca y rocas cuyos filos cortaban como serruchos.
– ¡Martina! ¡Contesta!
No había rastro de ella en la inquietante superficie del mar. Dalia notó cómo su incertidumbre iba evolucionando hacia algo parecido al terror.
¿Y si a Martina le hubiese sucedido algo irreparable?
No podía decirse que Martina de Santo fuera una de sus mejores amigas, pero Dalia y ella se conocían desde la infancia.
Dalia siempre había mantenido con Martina una relación especial. De niña, Martina era un terremoto de actividad y una fuente de conflictos. Se rebelaba contra cualquier norma. Con las monjas tuvo serios problemas. Llegó a sufrir alguna expulsión temporal, hasta que su padre, el embajador, se la llevó a Londres.
También en la adolescencia, Dalia y Martina habían compartido episodios y experiencias. A partir de la etapa universitaria, sus vidas apenas volvieron a coincidir.
Hacía algunos años que no se veían. Se habían perdido la pista por completo. De hecho, la decoradora ni siquiera sabía que Martina era policía.
En su reciente reencuentro -habían coincidido en una de las tiendas de muebles donde se vendían diseños de Dalia-, ésta le había hablado con entusiasmo de su paraíso de Ossio de Mar. Martina solía perderse de vez en cuando por aquellos parajes. En parte por curiosidad, en parte por complacer y recuperar a una amiga a la que realmente apreciaba, se había comprometido a aceptar su invitación en cuanto tuviese un día libre.
– Realmente, es un paraíso -fue lo primero que Martina dijo al llegar, en cuanto hubo bajado del coche y admirado el idílico entorno de la cabaña.
Tras su fachada posterior, se elevaba el bosque. Hacia el norte, en dirección al mar, serpenteaban las dunas. Un intenso olor a plantas aromáticas invitaba a respirar y a pasear.
– ¿Cómo descubriste este lugar?
Dalia le confió que un buen día, casi de la mañana a la noche, harta de la contaminación y de las incomodidades de la ciudad, había tomado la decisión de romper con su rutina (también, de paso, con su pareja) e instalarse en un paraje natural. Tuvo la posibilidad de hacerlo porque a la muerte de su madre había heredado aquellos prados colindantes a la reserva, que su familia venía arrendando para usos ganaderos. La cabaña quedó instalada en un claro.
– Resultó bastante más confortable en cuanto hube trasladado unos cuantos muebles, pero la belleza del paisaje es difícil de superar.
El pueblo, Ossio, encantaba a Dalia. Nada le gustaba tanto como perderse por sus calles de piedra. Para que su proceso de adaptación fuese completo, el párroco le había alquilado la antigua Casa de Juventud -cerrada, paradójicamente, por falta de jóvenes-, a fin de transformarla en un estudio de decoración. Ella misma, con ayuda de un albañil, había ejecutado la reforma. El estudio había quedado muy original. Abría a la plaza de la Iglesia, junto al Café La Joyosa.
– De modo -había concluido Dalia- que, en menos de tres meses, con una casa al aire libre y un lugar perfecto para diseñar y trabajar, me encontré disfrutando de una nueva vida.
Y, en tan sólo un semestre más, confesó la decoradora a su amiga Martina, de una cuenta corriente saneada. Ahora que ya llevaba casi un año instalada en Ossio de Mar, estaba ganando más allí que en la ciudad. Sus clientes se multiplicaban. Al principio, únicamente recibía encargos de la gente del pueblo, pero la fama de sus reformas, proyectando la habilitación de viejas casonas, convirtiendo apriscos y hórreos en posadas y habitaciones de ensueño, se había ido extendiendo por comarcas vecinas. Los nuevos propietarios que aspiraban a gozar de privilegiadas vistas a la costa adecuando viejas vaquerías oían hablar de ella y algunos la contrataban. Una recomendación llevaba a la siguiente y el trabajo se multiplicó. En un nuevo paso, Dalia apostó por asociarse con una familia de pequeños constructores. El equipo funcionó muy bien y pronto estuvieron desbordados.
Un buen día, Dalia descolgó el teléfono y se encontró hablando con Covadonga Narváez, duquesa de Láncaster, a la que sólo conocía por las revistas del corazón.
La duquesa quería hacer reformas en el palacio y una amiga suya le había recomendado los servicios de Dalia. La decoradora mantuvo una entrevista con doña Covadonga y aceptó el trabajo. Era un proyecto ambicioso. Sumado a los que venían acumulándose sobre su mesa, la obligó a contratar a otros dos ayudantes. A pesar de todo, Dalia tuvo que hacer horas extras y decidió instalar una cama en el estudio, aunque siempre que podía regresaba a dormir a su cabaña del bosque.
Situada a unos ochocientos metros de las dunas, la casita de Dalia era, en realidad, una de esas construcciones prefabricadas de una planta que pueden instalarse en cualquier lugar si a su propietario no le importa prescindir de calefacción, agua caliente o luz eléctrica. Las buenas relaciones de su propietaria con el Ayuntamiento de Ossio y con los forestales de la reserva le habían franqueado los permisos necesarios para instalarse en aquel hermoso y pintoresco lugar, aunque por completo aislado.
Con la salvedad del convento de las Hijas de la Luz, perdido en mitad del bosque, y de la mansión Láncaster, en las inmediaciones no había vecinos.
El pueblo, Ossio, quedaba a unos seis kilómetros. Sin prisa, y con unas buenas botas, se podía llegar caminando. Dalia había dado a menudo ese paseo por placer, pero prefería coger la bicicleta, recorrer la pista forestal, atravesar el Puente de los Ahogados, cuya soledad y misterio le comunicaban una deliciosa e infantil sensación de temor, y seguir pedaleando por la ribera del Turbión hasta aparcar en la plaza de la Iglesia, en uno de cuyos chaflanes abría su firma.
Se sentía ocupada, gratificada, feliz. Una creciente sensación de bienestar la iba embargando. Sólo le pedía a la vida que el día siguiente fuese tan completo como el anterior. Y, quizá, que le trajese una nueva propuesta sentimental, una relación amorosa a la medida de sus renovadas y eufóricas sensaciones.
41. Dos amigas en una cabaña
El viento seguía soplando con fuerza. Nuevamente Dalia intentó encender un cigarrillo, pero las cerillas parecían apagarse y explotar al mismo tiempo.
La decoradora ya no podía dominar su inquietud. Estaba a punto de abandonar la playa y salir corriendo en busca de ayuda cuando descubrió a Martina. Era, al menos, una silueta de mujer la que acababa de surgir entre las olas, justo en la línea de las rompientes…
– ¡Deja de hacer locuras! -le gritó Dalia, agitando los brazos por encima de su cabeza en dirección al mar-. ¡Vuelve!
Читать дальше