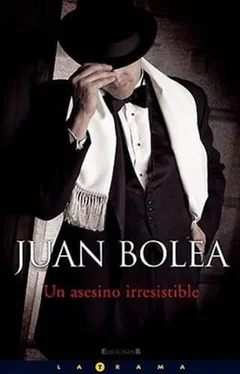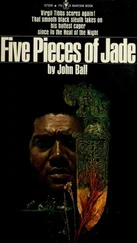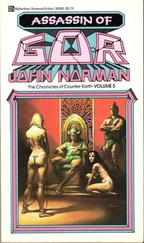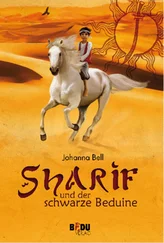– Se trata de una inocentada, ¿verdad?
El comisario no había reparado en la fecha y la maldijo para sí. Tenía tanto trabajo que no sabía en qué día vivía.
– Me temo que va en serio, Ernesto.
Buj se lo quedó mirando con una enconada expresión. El labio inferior se le aflojó y sus astutos ojillos se entornaron hasta quedar reducidos a dos rayas del mismo brillo feroz con que debía de estar esculpida y pulida su alma.
– ¿Por qué me hacen esto, comisario?
Un vacilante Satrústegui vertebró como pudo la respuesta que traía preparada. Estaba nervioso y echaba balones fuera mientras las punteras de los zapatos de un cada vez más tenebroso Buj rascaban el linóleo del suelo, como un toro bravo a punto de embestir.
– ¿Por qué?
Satrústegui le pidió comprensión:
– Se trata de adelantar su jubilación, simplemente. No vea fantasmas. A todos nos tocará.
Pero Buj, que ya debía de estar proyectándose a un banco de la Gran Vía, sin nada que hacer, con su perro, Cisco, buscándoles las cosquillas a los chuchos de otros jubilados, no iba a rendirse tan pronto. Se engalló. Sacó a relucir sus méritos, sus éxitos. ¿Quién había organizado el Grupo de Homicidios? ¿Quién, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, había solventado los casos más peliagudos, desde aquel del Piscinero, el socorrista que ahogaba a sus víctimas, a la detención de un comando etarra que hacía seguimientos al alcalde de Bolscan con vistas a pasaportarlo al otro barrio?
– ¿Le sigo refrescando la memoria, comisario? -vociferó el inspector, fuera de sí-. ¿Hablamos del caso Láncaster? ¿Quién lo habría solucionado, esa señorita De Santo protegida de usted?
Satrústegui no estaba preparado para su incontrolada explosión. Había supuesto que Buj terminaría aceptando, mal que bien, su tránsito laboral. Nada más lejos de sus previsiones que la escena fuese a degenerar en un motín.
Pero el Hipopótamo estaba fuera de sí. En medio de una rociada de saliva, disparó al comisario un torrente de reproches. Cuando se hubo quedado sin aliento, le arrojó al escritorio la pistola y la placa.
Satrústegui no se movió. Permaneció sentado, rígidos los músculos del cuello. Cuando estalló la traca final se le incendiaron las pupilas, pero tampoco se movió de su butaca. Loco de ira, el Hipopótamo se levantó de su silla, la tiró y fue de un lado a otro del despacho, vociferando, amenazando al comisario con escandalosas revelaciones y con llevarse a más de un político por delante.
Salió de tal portazo que los cristales de las ventanas temblaron como si un caza de combate acabase de sobrevolar los tejados de Jefatura.
En el bar de la prisión de Santa María de la Roca, un viejo presidiario limpiaba la barra. Pilas de vajilla sucia le esperaban en el fregadero.
La cafetería no tenía ventanas. Su planta rectangular, baja de techos, olía a dormitorio comunal. A cuadra.
El espacio resultaba claustrofóbico. Dos hileras de focos lo iluminaban entre ocho de la mañana y ocho de la tarde. «Es como una granja de pollos», se había quejado Hugo de Láncaster, la primera vez que entró allí. «De pollas, dirá usted», le había replicado Pepe Montero, un carterista de Almería con fama de contar buenos chistes.
Gestionado por los presos, el bar se mantenía abierto durante todo el día. Sólo cerraba entre las dos y las tres de la tarde, coincidiendo con el horario de la comida. No se servía alcohol.
Eran, sin embargo, las dos y media de aquel 28 de diciembre de 1991 y todos los presentes, incluida una pareja de celadores, estaban consumiendo bebidas alcohólicas.
Al fondo, en la mesa habitual, la partida de póquer llevaba disputándose desde las dos y cinco minutos. Como de costumbre, los jugadores eran tres: Rodrigo Roque, un promotor inmobiliario condenado por estafa múltiple, el narcotraficante gallego Marcos Mariño y el barón Hugo de Láncaster.
Además de ellos, en la cantina había un par de reclusos. Cada uno ocupaba una mesa distinta, separadas entre sí. No hacían nada especial, pero no dejaban de observar a los jugadores.
De esos dos presos, el más próximo a la barra, Ramón Ocaña, tenía un aire agitanado y ojos vivos de los que emanaba una sensación de peligro. Penaba por varias violaciones y una muerte, la del marido de una de sus víctimas, que le sorprendió agrediendo a su mujer en el garaje de su casa. Ocaña le arrancó una oreja de un mordisco y después lo estranguló, mientras la mujer huía a denunciarle.
El otro preso, Óscar Domínguez, alias Toro Sentado, destacaba por su envergadura.
En el presidio habría sido difícil encontrar a otro hombre capaz de enfrentársele. Sentado o de pie, Toro tenía manos como guantes de portero de fútbol y hombros cuadrados que seguía esculpiendo en el gimnasio de la prisión. En su época de luchador, llegó a ser campeón de España. Había inventado una llave mortal de necesidad: «la pajarita». Tras derribar a sus rivales, los inmovilizaba sobre la lona. Les cruzaba los brazos detrás de la espalda y, sentándose sobre sus lomos (de ahí, su sobrenombre artístico), les presionaba la nuca hasta que sus huesos crujían como si fuesen a partirse por la mitad.
En un portal del Barrio Chino de Barcelona, con esa misma llave, con la «pajarita», Toro Sentado le había roto el cuello a un boxeador de peso wélter que había cometido el error de liarse con su mujer. El infortunado púgil no murió de puro milagro, pero ya no volvió a subir a un ring. Desde una silla de ruedas, lo tenía difícil. En cuanto a la mujer de Toro, la paliza que recibió de su marido necesitó cirugía estética y reconstrucción facial.
A Óscar «Toro Sentado» Domínguez le habían caído ocho años, de los que llevaba cumplidos la mitad.
Como recluso, su comportamiento en Santa María de la Roca había sido ejemplar. Su abogado alimentaba fundadas esperanzas de obtener en breve el tercer grado para él. Y, en pocos meses, su libertad.
A escasos metros de Domínguez y Ocaña, dos celadores, Manuel Arcos y Rafael Cuevas, conocidos entre los reclusos como Copito de Nieve y Chita (para los presos, todos los funcionarios, empezando por Kong, el director, eran «monos»), conversaban en la barra de la cafetería, alargando unas cañas de vino tinto con gaseosa. Se estaban quejando de lo cara que resultaba la Navidad para sus modestas economías familiares.
– Quería regalarle un abrigo nuevo a mi mujer, pero los Reyes Magos me han hecho un roto -estaba lamentándose Rafael Cuevas.
Tenía una boca terrible, con las palas dentales hacia afuera. La chata nariz le daba un aire entre femenino y simiesco, de ahí su infamante apodo de Chita.
– Y todavía falta por llegar la factura del otro manirroto, el del trineo -sumó.
– ¿Papá Noel? -adivinó Arcos tras un corto pero intenso esfuerzo mental.
– Ese capullo, sí.
– ¡Deja de llorar, compañero! ¿Sabes qué es lo bueno de las familias numerosas?
– Tú dirás.
– Que se fornica cantidad. ¿Y quieres saber qué es lo malo?
– Tú dirás.
– ¡Que siempre es con la misma! -rio Arcos.
Las entendederas de Cuevas llevaban fama de cortas. No acabó de pillar el chiste.
– ¿Y eso qué tiene de malo?
– Déjalo, Rafael, y sigue con el del trineo.
Cuevas pinchó unos berberechos con el palillo.
– Pues verás, Manolo. Papá Noel tenía cinco cartas que atender. No creas que los chicos de hoy en día se conforman con balones de fútbol. Ni las niñas, con muñecas. El sueldo se me va en Scalextrics y karaokes.
Comprensivo, Manuel Arcos hizo aletear sus blancas pestañas. La cruda luz de los focos resaltaba su extraña cara con una maquillada blancura. Una epidemia de pecas se repartía por su albina piel. Le estaban saliendo unas misteriosas manchas, como pardos lunares de los que brotaban vellos tiesos como alambres. El médico le había prohibido tomar el sol. Arcos no se lo había dicho a nadie, pero temía agarrar un cáncer de piel. Ese pánico le provocaba una ansiedad que le hacía comer sin control. En los últimos tiempos, había engordado. El estómago le oprimía la chaquetilla. Su pistola colgaba bajo un flotador de grasa.
Читать дальше