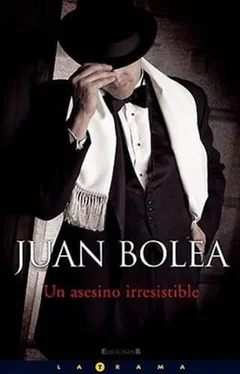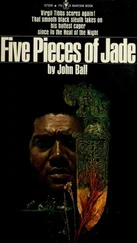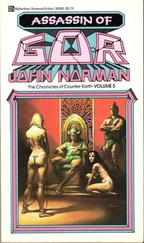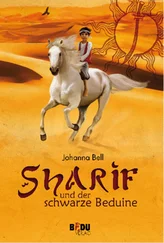– ¿De cuánto dinero estamos hablando?
– Mi contacto me dice que han girado a través de varias cuentas. Es difícil saber la cantidad exacta. Podría ser muy elevada.
– ¿Quién dio la orden de transferir?
– Lorenzo de Láncaster, con el visto bueno del administrador de la duquesa, Julio Martínez Sin.
Pedro torció el gesto. Martínez Sin era un ultraderechista, antiguo guerrillero de aquel grupo autodenominado Cristo Rey. Habían sido particularmente violentos. Su especialidad consistía en entrar en los campus universitarios con bates de béisbol, cadenas y dobermans o perros lobo entrenados para morder carne de comunista. Pedro Carmen conocía a Martínez Sin de haberle visto en el banquillo. Años atrás, en Barcelona, el propio abogado había conseguido procesarle, a él y a un par de sus secuaces, por lesiones a una estudiante de la Liga Comunista Revolucionaria.
– No me gusta ese tipo.
– Ni a mí -coincidió Pallarols; quien, sin embargo, había coqueteado con la derecha radical.
– ¿Sigue conservando la confianza de la duquesa?
– Eso creo.
– Me gustaría saber cuánto le estará robando.
– Algún día se sabrá.
Pedro estiró una sonrisa sarcàstica.
– ¿Pronto tendré que hacerme cargo de su defensa, quieres decir?
Pallarols enarcó las cejas. Las tenía finas y en pico, como vencejos gemelos.
– ¿Le defenderías contra nuestros propios intereses? Tendrías que tirar de la manta y en la casa de Láncaster hay mucho que tapar.
– Buena pregunta.
– Pues respóndela.
– Lo haré: sí.
Los finos labios de Joaquín se curvaron hacia abajo.
– ¿Representarías a ese arribista? ¿En serio?
Retorciéndose las manos, el Destornillador asintió.
– Todo el mundo tiene derecho a una defensa legal.
Pallarols chasqueó la lengua.
– Supongo que si alguien destripase a mi santa madre después de secuestrarla y violarla con el desatascador de los urinarios públicos de una estación de autobuses me replicarías con la misma lección de ética profesional. ¡No me contestes! -añadió en tono avinagrado.
Pedro pareció levemente desconcertado por aquel repentino ataque de mal humor de su socio. Joaquín acababa de hacer un gesto extraño, alzando y haciendo descender un brazo en el aire. Acto seguido, sin añadir nada, salió del despacho soplándose el flequillo rubio, que le daba un cierto aire nórdico. O, según decían otros, muy de su cuerda, un toque de distinción.
32. Un par de ligas color manzana
Pedro permaneció junto a la ventana, pensativo.
Desde hacía algún tiempo, Pallarols utilizaba cualquier excusa para trasladar pequeñas discrepancias, meramente anecdóticas, a terrenos más comprometidos de su relación profesional. «¿Serán celos?», pensaba Carmen. Pero no quería problemas con Pallarols. Se propuso ajustar su agenda del día siguiente para comer con su socio y tratar asuntos relativos al despacho.
Pallarols era de mejor cuna que él. Y un dandi, que se atildaba hasta resultar un tanto cursi. Joaquín solía lucir trajes italianos, hechos a medida en Roma, donde poseía un apartamento. «Mi colega tiene la exclusiva de los chalecos», solía bromear Pallarols cuando le preguntaban por el extravagante estilo de vestir de Pedro Carmen. Dependiendo del interlocutor, podía añadir: «De los chalecos y de las causas perdidas.»Carente del talento procesal de su socio, Pallarols prefería aquellos casos que presentaban sólidas opciones de victoria. Con mayor motivo si atañían a la alta sociedad, a las grandes familias que confiaban en él como abogado y gestor. A diferencia de lo que sucedía con los Láncaster y con otras familias de abolengo a las que representaba, del árbol genealógico de los Pallarols no colgaban títulos nobiliarios, pero su clan pertenecía a la casta dirigente. El propio Joaquín era hijo de un naviero y consejero del Banco de España. Estaba casado con la heredera de un rico constructor. Pedro Carmen había oído decir que la mujer de su socio no tendría a su nombre menos de veintitantos pisos. El matrimonio Pallarols era fanático del golf, de los caballos y de los coches. Que Pedro supiera, pues los alternaba con frecuencia, aparcándolos en las plazas alquiladas por el bufete en el garaje de uno de los edificios de la Gran Vía donde se concentraban prestigiosas firmas de abogados y agentes de inversión, Joaquín poseía cuatro automóviles: dos Porsches y dos Jaguars de diferentes colores, con los que, en una insólita muestra de coquetería, solía combinar zapatos y corbatas. Pedro le había insistido en que se abstuviese de lucir esos vehículos de lujo por las inmediaciones de los Juzgados, pues la ostentación perjudicaba a la firma, pero Pallarols hacía caso omiso.
Desde el día en que decidieron asociarse, no pasaba una jornada sin que Pedro Carmen volviera a preguntarse qué tenían en común un niño bonito de Pedralbes, como Pallarols, y el hijo de un obrero comunista andaluz represaliado por el franquismo, como él.
Al margen de la sinergia económica, no había respuesta. Ambos habían estudiado en Barcelona, pero no llegaron a coincidir en la universidad. Sus carreras profesionales acabaron desembarcando en Bolscan por muy distintas razones. Fruto de su asociación, sus respectivas clientelas y cuentas corrientes habían crecido. Gracias a Pedro, Joaquín Pallarols se había introducido en la actividad financiera de los sindicatos. Merced a su socio, el otrora alternativo y laboralista Carmen había dejado de defender a obreros metalúrgicos y a delincuentes de poca monta para dar cobijo legal a las ovejas descarriadas de la clase alta, y especializarse en asuntos fiscales.
Por ese resquicio, Pedro se había colado en los palacios nobiliarios y conocido a algunos de los últimos aristócratas. Cuando Hugo de Láncaster fue detenido, su madre, doña Covadonga Narváez, consultó con varios abogados, Pallarols entre ellos. Fue precisamente Joaquín quien recomendó a la duquesa que confiara a su colega la defensa de su hijo. «Deme una razón para contratar a ese señor», le planteó doña Covadonga. «¿Una sola?», repuso Pallarols con esa fatua confianza en sí mismo que tan buen resultado le daba entre sus blasonados clientes. «Si me lo permite, le proporcionaré dos: con la toga puesta, Pedro Carmen es capaz de convertir el agua en vino; y, a puerta cerrada, es el mejor negociador que conozco, y los conozco a todos. Si hay alguien capaz de salvar a su hijo, ése es mi socio. Contrátele. No se arrepentirá.»
La mañana seguía nubosa. Una cenicienta luz deslustraba las calles de Bolscan.
La calefacción estaba al máximo. Hacía calor en el despacho. Pedro abrió una ventana y se quedó mirando una ambulancia que pasaba a toda velocidad en busca del hospital más cercano. Años atrás, los inviernos solían ser más templados, pero en las dos o tres últimas Navidades las temperaturas habían descendido. Pasó el índice por el cristal. Un leve vaho nublaba el rótulo: «Carmen & Pallarols. Abogados Asociados.» Pedro inspiró una bocanada de aire.
– Pasa a mi despacho -le dijo a Luci.
Su secretaria le siguió sonándose la nariz.
– ¿No estarás llorando?
– No, señor.
– Ya te he dicho que lo siento -volvió a disculparse el abogado-. ¿Qué más puedo hacer para dejar de sentirme como un detestable machista? ¿Golpearme el pecho, arrastrarme ante ti o, en lo que sería mi peor opción, arrancarme los cuatro pelos que me quedan en el cogote?
Luci dejó de sonarse y se esforzó por sonreír.
– No le queda ningún pelo.
– La doble negación equivale a una afirmación. En este caso, y no me importaría, a una cabellera.
– Me he comportado como una estúpida, señor Carmen. De todos modos, no iba a tener un buen día.
Читать дальше