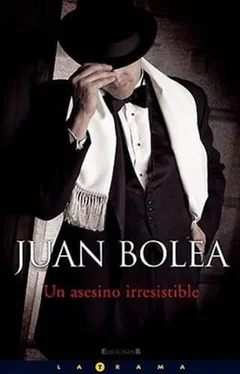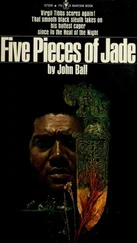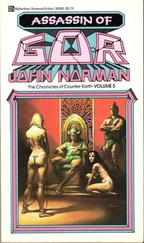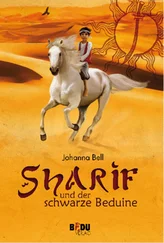– Se mantiene en pie -dijo Martina-. El barón estuvo aquí toda la noche, sin salir para nada.
– Buj no querrá creerlo.
– Tendrá que aceptarlo.
– ¿Va a solicitar una orden de detención?
– Lo hizo antes de dejar el palacio, pero el juez no quiso concedérsela. -Martina vaticinó-: No obstante, si el inspector encuentra el mínimo resquicio, meterá a Hugo de Láncaster en un coche patrulla y lo trasladará al calabozo.
– Dudo que se atreva. Los Láncaster son poderosos.
– Al inspector no suele influirle la jerarquía social -admitió Martina-, es una de sus escasas virtudes. A propósito de jerarquías, Horacio, hablé con Eloy Serena. Le llamé y acudió al palacio para testificar. ¿Recuerda a aquel cazador con quien nos tropezamos en el bosque? ¡Era él! Posee el picadero y otros negocios, explota la gasolinera de Turbión y algunos cotos de caza. Además, ocupa un escaño de senador. Su mujer y él cenaron con otros matrimonios y la velada se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. Su coartada es sólida.
– ¿Le preguntó por su relación con Azucena?
– Declaró que la conocía de apenas unas cuantas veces. Ella estaba aprendiendo a montar y habían practicado juntos, pero Serena negó cualquier relación personal.
– ¿Qué va a hacer usted ahora, Martina?
– Este hotel es muy acogedor. Creo que me quedaré a pasar la noche.
Pensé que me tomaba el pelo.
– ¿En La Corza Blanca? ¿Lo está diciendo en serio?
– Ya he reservado habitación. Pretendía ocupar la de Hugo de Láncaster, pero han lavado las sábanas y limpiado el suelo y el baño, por lo que cualquier intento de encontrar huellas sería inútil.
– ¿Huellas de otra persona, quiere decir?
– Tal vez el barón no pasó la noche solo.
– Los dueños del hotel lo sabrían.
– No parecen muy despiertos. ¿Querría hacerme un favor, Horacio, si no está muy cansado?
– Pensaba quedarme a esperar los resultados de la autopsia.
– ¿Le han adelantado algo desde el Instituto Anatómico?
– Todavía no. He llamado un par de veces, pero no concluirán hasta pasada la medianoche. Acabo de terminar el dossier sobre Azucena que me encargó el inspector. De manera que estoy a su disposición, subinspectora necesita?
– Una genealogía de la familia Láncaster.
– ¿Dónde puedo conseguir ese historial?
– Tengo un amigo especialista en heráldica, Julio Castilla Alcubierre. Vive cerca de Barcelona, en Sant Cugat. No dispongo a mano de su número telefónico, pero estoy segura de que podrá localizarle. Pídale de mi parte un informe sobre el origen del Ducado de Láncaster y sus principales protagonistas, así como una relación actual de sus ramas familiares.
– Cuente con ello.
– Perfecto. Le veré mañana, Horacio.
– No deje de llamarme a lo largo de la noche, si necesita cualquier cosa.
– No creo que tenga tiempo. Voy a estar muy ocupada.
– ¿En qué?
– Me he propuesto dar una vuelta por el campo de golf.
– ¿A estas horas? ¿Con qué objetivo?
– Me gustaría comprobar la distancia a la que se encontraba Hugo de Láncaster del edificio del club social ruando le comunicaron que tenía una llamada urgente del palacio.
– ¿Qué importancia puede tener eso?
– Mucha.
– ¿Por qué motivo?
Martina adoptó un tono paciente:
– Como recordará, Horacio, esa llamada desde el palacio, realizada por Elisa, la secretaria de la duquesa, se produjo a las nueve y media de la mañana. Sin embargo, el barón no llegaría al prado donde reposaba el cadáver de su esposa hasta pasadas las doce y media. Empleó, por tanto, tres horas para realizar un trayecto dividido en tres tramos bien diferenciados: primero en coche, por carretera comarcal, desde Santa Ana hasta Ossio de Mar, un recorrido de cuarenta kilómetros que yo misma acabo de hacer en cuarenta y cinco minutos; los cinco kilómetros de pista desde el Puente de los Ahogados hasta el palacio de Láncaster, que vienen a suponer otro cuarto de hora, más el sendero a través del bosque que ambos ya conocemos, y que, recorriéndose a buen paso, puede cubrirse perfectamente en otros veinte minutos. Una hora y media, más o menos, generalizando, en total. El demoró tres.
– Quizá tuvo un accidente o su coche se averió.
– Hemos revisado su automóvil, un Fiat descapotable. Está en perfectas condiciones. Y no hubo accidentes en esa carretera comarcal.
– Se retrasaría por cualquier otro motivo.
– ¿Por cuál, Horacio? Teniendo en cuenta que no se detuvo en la carretera, y que dentro del palacio estuvo simplemente unos minutos para recibir, de boca de su madre, la noticia de la muerte de su mujer, sólo se me ocurre una causa por la que el barón pudiera entretenerse y emplear tanto tiempo de más en su desplazamiento desde Los Tejos.
– ¿Cuál?
– El golf.
– ¿Cómo dice, subinspectora?
Al otro lado del hilo oí cómo Martina encendía un pitillo. Me contestó:
– Sospecho que Hugo de Láncaster siguió jugando tranquilamente, a pesar de que le avisaron de que tenía una llamada familiar de carácter urgente.
– Eso no es posible.
– ¿Por qué no?
– No tendría lógica.
– Dígame un elemento en este caso que la tenga. Uno solo.
Negras sombras en un aquelarre de sospechas se agitaron en mi imaginación, pero mi perspicacia no alcanzaba siquiera a vislumbrar quiénes bailaban junto a la maléfica hoguera de la Casa de las Brujas. Un tanto aturdidamente, formulé una duda que se acababa de nuclear en mi cerebro:
– ¿Por qué motivo iba a retrasar el barón su llegada a la escena del crimen, si es que fue tal?
– Esa cuestión es clave, Horacio. Existen varias respuestas, pero sólo una de ellas obedece a un acto de voluntad: Hugo quería que nosotros llegásemos al aprisco antes que él.
– Con todos mis respetos, subinspectora, no acabo de entenderlo.
– Todavía hay muchas cosas que tampoco yo comprendo, Horacio.
– Me refiero a su razonamiento, en su conjunto. Una y otra vez acumula usted indicios contra el barón y, sin embargo, se obstina en considerarle no culpable.
Martina guardó silencio.
– ¿Sigue ahí, subinspectora?
– Sí, pero voy a dejarle, Horacio.
– ¿Va a ir a ese campo de golf?
– Así es. Y, en caso de que me dé tiempo, visitaré también el Circo Véneto, en Turbión de las Arenas.
– ¿Sola?
– Lo prefiero.
– Tenga cuidado. Recuerde que una pantera y un asesino andan sueltos por las inmediaciones. Supongo que irá armada.
– Esté tranquilo.
Colgamos al mismo tiempo, con bastante intranquilidad por mi parte. Martina tenía una gran confianza en sí misma, pero esa virtud la llevaba a menudo a mostrarse demasiado intrépida y a correr riesgos innecesarios.
Miré el reloj. Eran las diez y media de la noche de un día de Navidad decididamente distinto.
Una larga velada se extendía ante mí. Estaba persuadido de que iban a seguir sucediendo acontecimientos. Para mantenerme despejado, bajé a la primera planta en busca de otro café. Después llamé a mi mujer para que no me esperase despierta.
– No pensaba hacerlo -me replicó-. Y no necesito discurrir demasiado para adivinar con quién estás.
Di un respingo. Esa clase de salidas no eran habituales en ella. No acerté a resolver si se sentía molesta. Por si las moscas, pregunté:
– ¿No estarás celosa?
– Cualquier otra lo estaría, Horacio. Esa mujer tiene algo muy especial.
– ¿A quién te refieres?
– Lo sabes muy bien.
– ¿A Martina de Santo?
– No, hombre. A la madre Teresa de Calcuta.
– Confía en mí. No tengo nada de donjuán ni de esos hombres irresistibles que vuelven locas a las mujeres.
Читать дальше