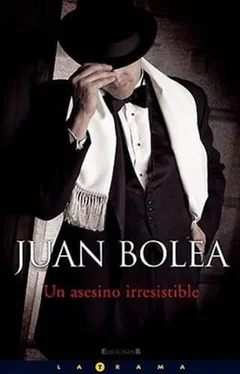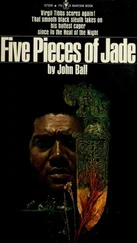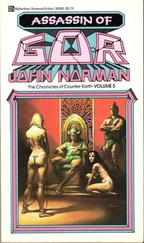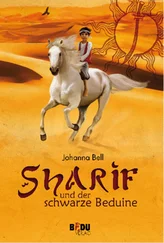Con el cuerpo algo más compuesto, estuve en condiciones de reintegrarme a mis tareas. Volví a tomar asiento en una de las mesas de Información, redacté un perfil básico y lo envié por fax al palacio de Láncaster, donde el agente Fernán, tal como habíamos quedado, se encargaría de recogerlo y entregárselo al inspector Buj. Ese primer informe mío rezaba así:
Azucena López Ortiz. Nacida en Madrid el 22 de marzo de 1964. Hija de Jaime López Andrade, carnicero, y de María Pilar Ortiz Cutí, ama de casa. En la actualidad, sus padres residen en una población de Zamora, Mesas de Loria, donde regentan una charcutería.
El matrimonio López Ortiz tuvo dos hijas, Mercedes y Azucena. La mayor, Mercedes, falleció de una sobredosis de heroína a los 22 años. Su cadáver apareció en un piso de alquiler en el madrileño arrabal del Pozo del Tío Raimundo. Entre 1982 y 1984, Mercedes López Ortiz había cumplido una condena de dos años de prisión por tráfico de estupefacientes.
La segunda de las hijas, Azucena, estudió en Madrid, en el colegio de Las Descalzas, en régimen de internado. Posteriormente, hizo cursos de peluquería y modelaje y se matriculó en la Escuela de Azafatas, dentro de los cursos de Auxiliares de Vuelo.
Yo tenía buenos contactos en el Aeropuerto de Barajas. No era la mejor hora para molestar a nadie, pero la suerte me sonrió a la tercera llamada telefónica.
Uno de los controladores aéreos que en ese momento se encontraba operativo, Mateo Escuín, había colaborado con nosotros en casos anteriores y se alegró de volver a saber de mí. Escuín no había olvidado a aquella azafata joven y bonita, muy simpática, que destacaba por su espontaneidad y por su carácter alegre.
– Se llamaba Azucena, es verdad -recordó Mateo, situándola al primer golpe de memoria-. Siempre estaba sonriendo. ¿Me dices que ha muerto? ¡Esas no son noticias para darlas en un día como el de Navidad!
Escuín ignoraba que aquella desenfadada muchacha, la guapa azafata que él había conocido, había llegado a emparentar con la aristocracia. Confié al controlador que en su muerte parecían concurrir algunas circunstancias anómalas y fue él, dándose cuenta de que mi llamada obedecía a un acto de servicio, quien se puso rápidamente a buscar datos. Encontró en su agenda los números telefónicos de dos azafatas amigas suyas, que también lo habían sido de Azucena. Por entonces, eran solteras. Escuín había salido varias noches a tomar copas con aquella pandilla.
– Eran muy divertidas -añadió-. Si recuerdo algo que pueda resultarte de interés, volveré a llamarte.
Le di las gracias y marqué el primero de los números que me había dado. No lo cogían. Lo intenté otra vez y después me pasé al segundo. Tuve suerte: me contestó una voz femenina.
Según la información del controlador, esa mujer que acababa de responderme tenía que ser Lara Mora. Escuín me había dicho que vivía cerca del aeropuerto. Debía de ser muy cierto, y muy cerca, pues oí el ruido de fondo de un avión que aterrizaba o despegaba.
Le expliqué quién era y por qué llamaba.
– ¿Y por qué me molesta a mí? -fue lo primero que, un tanto asustada, me preguntó Lara Mora.
Traté de persuadirla para que me hablase acerca de su fallecida amiga. Superado el primer sobresalto, Lara vino a decirme que no es que temiera que Azucena fuese a terminar así, pero que, en el fondo, no le extrañaba.
– Le atraían los hombres que menos le convenían -sentenció.
De ese comentario presumí que Lara conocía a Hugo de Láncaster y que el barón no era santo de su devoción. No me equivocaba. Lara fue una de las pocas amigas que había asistido a la boda de Azucena en Madrid. Le dejé caer que, para la policía, el barón podía estar ocultando un doble juego, y le pedí que me contase de qué modo Hugo de Láncaster había conocido a Azucena. No le costó franquearse. Todo lo contrario. Se puso a hablar por los codos, inconteniblemente. Con paciencia, le fui sacando lo sustancial.
Nuestra conversación duró cuarenta y cinco minutos, de los quince que me habrían bastado. Cuando colgué el auricular me ardían las orejas de apoyarlo y tenía jaqueca. Depuré los comentarios de Lara, transcribiéndolos en papel y, acto seguido, los pasé a limpio en un archivo nuevo del procesador de textos.
La información procedente de la señorita Mora y relativa a Azucena de Láncaster quedó ordenada de la siguiente manera:
Hugo de Láncaster y Azucena López Ortiz se conocieron a finales de octubre de 1988, en el curso de un trayecto aéreo Madrid-Nueva York. Las demás azafatas identificaron al barón en cuanto se hubo acomodado en su asiento de primera clase. Pero fue Azucena la primera que les llamó la atención sobre él. «¿Os habéis fijado en ése? Es el hijo de la duquesa nosécuántas, el famoso playboy rompecorazones. ¿No es guapísimo?» El avión despegó. Hugo se tomó un par de whiskys. Se había fijado en Azucena. A cada rato, con cualquier excusa, le daba conversación. Ella estaba encantada.
Aterrizaron en Nueva York. Era de noche. La tripulación desembarcó y las azafatas se dirigieron a un hotel concertado para dormir unas cuantas horas. Más bien pocas porque, nada más amanecer, tendrían que embarcar de nuevo, de regreso a Madrid. De todas formas, quedaron en cambiarse y en salir a cenar algo rápido por los alrededores de su hotel. Cuando Azucena se estaba duchando, sonó el teléfono de su habitación. Salió del cuarto de baño y descolgó el auricular.
– ¿Adivina usted quién era? -me había preguntado Lara en nuestra larga conversación telefónica, jugando un poco conmigo.
– ¿Barba Azul? -había bromeado yo. Ella había asentido:
– Sólo que el monstruo usaba seudónimo: Hugo de Láncaster.
El barón la invitó a cenar. Azucena aceptó y esa noche ya no regresó al hotel. Al día siguiente, le contó a Lara que Hugo era un hombre maravilloso, irresistible, y que la había respetado en todo momento.
El noviazgo fue muy breve y se mantuvo en secreto hasta la boda. Entre aquella primera cita en Nueva York y la fecha de su enlace civil no habían pasado cuatro meses.
Por deseo de la novia, se casaron en un Juzgado de Madrid. La madre de Hugo, la duquesa, no asistió a la ceremonia, y tampoco su hermano Lorenzo. Hubo muy pocos invitados. El banquete nupcial se celebró sin especiales dispendios en un restaurante de la Gran Vía al que Azucena solía acudir con sus amigas. A la salida, Hugo había alquilado una limusina que los llevó directamente al aeropuerto, desde donde emprenderían un largo viaje a Male, la capital de las islas Maldivas. El regalo del novio consistió en un viaje de ensueño por las costas del Índico.
De regreso a Madrid, el matrimonio se instaló en un amplio apartamento situado en el paseo de La Habana. La vivienda era propiedad del marido. A partir de ese momento, Azucena dejó su trabajo como azafata y se dedicó a emprender gestiones para abrir un negocio propio, una boutique o una galería de arte. Dichos planes, sin embargo, nunca llegarían a materializarse.
Justo acababa de teclear en el ordenador estos últimos comentarios de Lara Mora cuando me pasaron una llamada telefónica.
Era Martina de Santo.
La subinspectora había dado momentáneamente por finalizadas sus diligencias en la Casa de las Brujas y se encontraba en La Corza Blanca, el hotel de costa, de Santa Ana, donde Hugo afirmaba haber pasado las últimas noches. El inspector Buj y otros agentes estaban con ella.
– ¿Qué hace el inspector? -pregunté.
– Ahora mismo está con los dueños del hotel, sacándoles toda la información sobre su huésped.
– ¿Han comprobado ya la coartada de Hugo de Láncaster?
Читать дальше