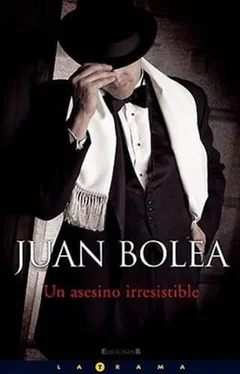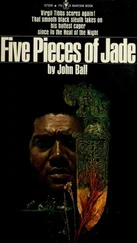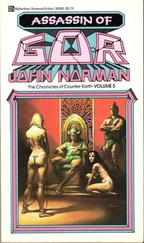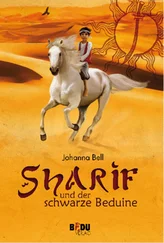– ¿De qué modo celebró la Nochebuena?
– Tengo la impresión de haberle respondido, inspector, pero se lo volveré a repetir: cené solo en el comedor de La Corza Blanca y luego me encerré en mi habitación con un buen libro.
– ¿Se da cuenta de que faltaban apenas unas pocas horas para que atacasen a su mujer?
– Me doy cuenta ahora; anoche, no.
– ¿Llegó a hablar con ella?
– ¿Con Azucena? ¡Claro que no!
– ¿No pensaba felicitarle la Navidad?
Hugo repuso con contundencia, pero sin asomo de rencor:
– En las condiciones a que se había visto reducida nuestra relación, no.
La misma doncella volvió a entrar para depositar otra bandeja con comida. El Hipopótamo cogió medio sándwich vegetal y se lo metió en la boca. La mayonesa se le escurrió por la barbilla. Fue a limpiársela con una servilleta, pero la salsa pasó al peludo dorso de su mano y de ahí a su chaqueta, una americana barata, de cuadros, como todas las suyas, adquirida en los saldos de un gran almacén. El inspector murmuró una disculpa, hizo un vano intento de limpiar la mancha con el pañuelo y finalmente, un tanto abochornado por su torpeza, la dejó estar, diciendo:
– Mi mujer me acusa de no saber comer. Dice también que, por mi culpa, siempre está yendo a la tintorería.
Hugo de Láncaster le miró con la misma expresión con que hubiese disculpado un error en el salto de alguno de sus caballos favoritos. El barón volvió a servirse media tacita de café y, sin abandonar aquella cálida alacridad que, en el fondo, aunque no en la forma, compartía con su hermano Lorenzo, y que le hacía próximo y distante a la vez, expuso:
– No tengo ninguna experiencia en investigación policial y no creo que su lógica se parezca a los juegos de.izar, a una partida de póquer, pongamos por caso, pero voy a mostrarles mis cartas. -Hizo una pausa y miró a Martina-. Sé que piensan que mi esposa ha sido asesinada e intuyo que sospechan de mí.
La subinspectora se mantuvo impasible, pero Buj lo negó al momento.
– Eso no es así, señor barón. Hasta que no dispongamos del informe del forense, ni siquiera habremos resuello cuál fue la causa de la muerte.
Hugo nos englobó en una mirada de tal transparencia que yo habría podido describir el color de su alma.
– Ésa es una mentira piadosa, inspector.
– No, señor barón.
– Claro que sí. Supongo que en su oficio es un recurso habitual, pero a mí no me engaña. Estoy leyendo sus mentes. Las de todos ustedes, sin excepción, salvo la de ella.
Y señaló a Martina; pero tampoco esta vez la subinspectora replicó a su alusión.
– Se equivoca -volvió a rebatirle Buj-. Nadie hasta ahora ha cuestionado su inocencia.
– Me alegro. Porque puedo asegurarles, y así lo demostraré, que soy inocente. Yo no maté a Azucena. ¿Desean que lo jure?
Nuestra indiferencia le contestó negativamente, pero el menor de los Láncaster se llevó una mano al corazón y nos miró uno por uno. Si la gran mesa de aquel salón hubiera sido redonda, habría tornado a convertirse en un Lancelot.
– Lo juro por el mar. Para mí, es lo más sagrado. En ese patético momento, pensé: «Le van a caer entre quince y veinte años.»
19. Continúan los interrogatorios
Pero Buj, como viejo zorro que era, no quería arriesgarse a dar pasos en falso. Extremando la prudencia, formuló algunas cuestiones más y luego invitó a Hugo de Láncaster a abandonar la sala. Le encareció que permaneciese en el palacio, advirtiéndole que, al igual que al resto de su familia y del personal, se le tomarían las huellas y una muestra de mucosa o tejido para el análisis de ADN. Dependiendo de los avances de la investigación, habría, con toda seguridad, una nueva ronda de preguntas para él.
En cuanto el barón hubo salido, el subinspector Barbadillo vino a sondearme:
– ¿Qué opina usted, Horacio?
– No lo tengo claro.
– ¿Está ciego? Fue el barón, no hay duda. Su coartada es débil y esos cuernos que no ha tenido más remedio que confesar implican un móvil de lo más evidente.
– ¿Tan fácil lo ve? ¿Procedemos a detenerle ya, sin pruebas, sin confesión?
– ¡Abra los ojos, Horacio! Buj lleva razón. La estadística obra en contra del marido, novio o amante. El crimen pasional obedece a mecanismos simples. Uno: un hombre se enamora de una mujer. Dos: esa mujer lo engaña con otro. Tres: el hombre engañado elimina a la mujer, al otro o a ambos.
La subinspectora se nos unió. Los dedos de su mano izquierda jugaban con un cigarrillo sin encender, pero su rostro seguía mostrándose inexpresivo. Aquella rígida e impersonal máscara suya era refractaria a cualquier presunción sobre sus pensamientos. Barbadillo aprovechó su presencia para proseguir con su encuesta particular:
– ¿Cree que Hugo de Láncaster es culpable, Martina?
Casimiro tenía la costumbre de hablar un tanto inclinado hacia delante, arrimando su cara a la del interlocutor de turno. La subinspectora lo compensó alejándose medio pasito.
– Todavía no lo sé, pero sí sé que el barón no es tan buen jugador de golf como ha pretendido hacernos creer.
Si Martina había urdido ese comentario para despistar a Barbadillo, lo consiguió plenamente. Casimiro le preguntó, fuera de juego:
– ¿Qué tiene que ver el golf con la muerte de la baronesa?
Martina estaba luchando contra un deseo furioso de fumar, pero juzgaba improcedente hacerlo en aquel marco. Se limitó a pasarse un Player's bajo las ventanillas de la nariz, aspirando su aroma a tabaco rubio.
– El testigo ha incurrido en una imprecisión o error. Conozco el campo de Los Tejos. He jugado alguna vez allí y no hay caddies.
– No sabía que jugase al golf -dije yo.
– Hay muchas cosas que ignora de mí, Horacio.
Pensé en aquella foto de la revista de actualidad en la que Martina paseaba con un actor por una playa situada a diez mil kilómetros de distancia. La mujer apasionada que, dentro de la agente De Santo, escondida en algún íntimo repliegue de su personalidad, podía amar y sufrir encarnaba, en efecto, una completa desconocida para mí. La subinspectora tenía razón. Había muchas cosas que yo ignoraba de ella. En el fondo, tampoco eran asunto mío.
El caso Láncaster sí lo era, de modo que pregunté:
– ¿Es relevante que en ese campo de golf haya o no servicio de caddies?
Martina reiteró:
– El barón afirmó que fue un caddie quien le avisó de que tenía una llamada urgente del palacio. En el club hay varios monitores y empleados de mantenimiento, pero ningún caddie.
A Barbadillo le salió la vena satírica:
– ¿Quiere decir que cada uno de esos adinerados jugadores tiene que tirar de su carrito sin la ayuda del mulo de dos patas?
– Verá, los caddies no son…
– Sé lo que es un caddie, subinspectora. Quizás el barón lo confundió con uno de los monitores.
Martina guardó silencio. El subinspector sonrió.
– ¿No estará pensando que Hugo de Láncaster es inocente?
– Tal vez. Sobre todo si es posible que, a la vez, sea culpable.
– ¿Se trata de un acertijo?
– No por mi parte, pero puede que alguien nos esté formulando uno.
Barbadillo echó atrás la cabeza y los hombros, como si fuera a reírse a carcajadas, pero se contuvo.
– No creo que el inspector Buj pierda el tiempo jugando a las adivinanzas. Está seguro de que el barón es culpable.
– Me he dado cuenta. Y estoy de acuerdo con él.
– Entonces, ¿Hugo de Láncaster mató a su esposa?
– Yo no he dicho eso -repitió Martina.
Como no entendía nada, ni quería bailarle el agua a su compañera, Barbadillo sonrió con desdén y se acercó al Hipopótamo para recibir órdenes. El inspector había hablado con la Guardia Civil de Turbión de las Arenas, cuyos agentes se iban a encargar de batir los bosques en busca de la pantera huida del Circo Véneto. Por otro lado, hacía un minuto que había mantenido un aparte con el juez Vilanova. Ambos intercambiaron impresiones en torno a las declaraciones del barón. El juez adelantó al inspector que iba a decretar secreto de sumario.
Читать дальше