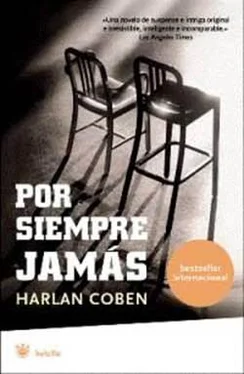Debería haberme sorprendido, pero no fue así. Quizás ahora todo concordara, aunque no como a mí me gustaba.
– No sabía lo de las llamadas, ¿verdad, Will?
Tragué saliva y pensé quién, aparte de mí, podía contestar al teléfono si llamaba Ken.
Sheila.
– No -respondí-, no sabía nada.
Él asintió con la cabeza.
– Lo ignorábamos la primera vez que lo interrogamos, ya que era lógico pensar que quien había contestado al teléfono era usted.
– ¿En qué sentido está implicada Sheila Rogers en esto? -pregunté mirándolo.
– Había huellas suyas en el escenario del crimen.
– Eso ya lo sé.
– Bien, déjeme hacerle una pregunta, Will. Si sabíamos que su hermano lo había llamado y sabíamos que su novia había ido a verlo a Nuevo México, usted en nuestro lugar ¿qué habría pensado?
– Que de algún modo yo estaba implicado.
– Exacto. Pensamos que Sheila era una especie de enlace entre ustedes dos y que usted ayudaba a su hermano. Por eso, al huir Ken, nos imaginamos que usted conocía el paradero.
– Pero ahora sabe que no.
– Correcto.
– Entonces, ¿qué es lo que sospecha ahora?
– Lo mismo que usted, Will -dijo con voz queda en un tono de conmiseración que me hizo maldecirlo-. Que Sheila lo utilizó. Que trabajaba para McGuane y es ella quien le dio el soplo sobre su hermano. Y cuando todo salió mal, McGuane hizo que la mataran.
Sheila. Su traición me hería profundamente. Defenderla ahora, pensar que no había sido para ella más que un primo, sería cerrar los ojos a la realidad. Había que ser verdaderamente ingenuo y mirar las cosas a través de un prisma color de rosa para negarse a ver la verdad.
– Le estoy contando esto, Will, porque tenía miedo de que hiciera alguna tontería.
– Hablar con la prensa, por ejemplo -dije.
– Sí, y porque quiero que entienda. Su hermano sólo tiene dos opciones: o McGuane y El Espectro dan con él y lo matan, o lo encontramos nosotros para protegerlo.
– Exacto -dije-. Y ustedes hasta ahora no han conseguido nada.
– Pero seguimos siendo su mejor opción -replicó él-. Y no creo que McGuane se contente simplemente con su hermano. ¿Cree acaso que la agresión a Katy Miller fue una casualidad? Por su propio bien, tiene usted que ayudarnos.
No contesté. Sabía que no podía confiar en él. No podía confiar en nadie. Era la consecuencia que sacaba de toda la historia. Pero Pistillo era particularmente peligroso. Había pasado once años viendo el rostro sufriente de su hermana. Eso te retuerce. Sabía del asunto, de lo que es ansiar algo hasta el punto de que acaba distorsionando la razón. Pistillo había dicho claramente que nada lo detendría hasta cargarse a McGuane; por consiguiente, era capaz de sacrificar a mi hermano. A mí me había encerrado. Y, sobre todo, había destrozado a mi familia. Pensé en la marcha de mi hermana a Seattle; pensé en mi madre, en su sonrisa, y comprendí que el hombre sentado frente a mí, el hombre que se arrogaba el papel de salvador de mi hermano, había acumulado un enorme rencor. Había matado a mi madre -porque nadie podría convencerme de que el cáncer no estuviera relacionado con lo que había pasado, de que su sistema inmunitario no hubiera sido una segunda víctima de aquella terrible noche- y ahora me pedía que lo ayudase.
No sabía hasta qué extremo todo aquello era mentira y decidí mentir también.
– Lo ayudaré -dije.
– Muy bien. Me encargaré de que retiren inmediatamente los cargos contra usted.
No le di las gracias.
– Si quiere lo llevamos a casa.
Me habría gustado hacerle un desprecio pero no quise darle ningún indicio. Si pretendía engañarme, yo también lo haría. Acepté con buena cara y, cuando me levantaba, añadió:
– Tengo entendido que va a celebrarse el funeral de Sheila.
– Sí.
– Ahora que no hay cargos contra usted, puede viajar.
No dije nada.
– ¿Va a asistir usted? -preguntó.
Esta vez dije la verdad:
– No lo sé.
No podía quedarme en casa esperando en vilo, así que por la mañana fui a trabajar. Fue curioso. Pensé que sería incapaz de hacer nada, pero sucedió todo lo contrario. Al cruzar la puerta de Covenant House me sentí como un atleta que sale impasible al estadio. Nuestros jóvenes ante todo, me dije. Es un estereotipo, cierto, pero me sirvió para autoconvencerme y sumergirme en mi mundo.
Naturalmente, algunas personas se acercaron a darme el pésame y para mí, qué duda cabe, que el espíritu de Sheila flotaba en el ambiente. Había pocos sitios en el local que no me trajeran su recuerdo, pero logré sobreponerme. Eso no quiere decir que olvidara ni que renunciara a averiguar el paradero de mi hermano, quién había matado a Sheila ni qué era de su hija Carly. No olvidaba nada, pero de momento no podía hacer gran cosa. Había llamado al hospital para intentar hablar con Katy pero seguía vigente la prohibición de pasarle llamadas; Cuadrados había encargado a una agencia de detectives que localizasen el nombre falso de Donna White que utilizaba Sheila en los ordenadores de las líneas aéreas con listas de pasajeros, y de momento no había ningún resultado. Así que decidí esperar.
Aquella noche me presté voluntario a salir con la furgoneta. Me acompañó Cuadrados, a quien había explicado todos los detalles, y juntos nos sumergimos en la noche. Bajo los faros, surgían en la oscuridad los niños de la calle. Sus caras eran anodinas, sin tacha y sin arrugas. Ves a un vagabundo adulto, a una pordiosera con bolsas, a un hombre con un carrito del supermercado, a gente durmiendo abrigada con cartones, a alguien pidiendo limosna con un vaso de plástico, y sabes que son gente sin hogar; pero los adolescentes de quince y dieciséis años que se escapan de casa porque los maltratan, que caen en la drogadicción o en la prostitución, o se vuelven locos, pasan más inadvertidos. Cuando se trata de adolescentes no sabes si son personas sin hogar o están paseando.
Pese a lo que se diga, no es tan fácil pasar por alto la grave situación de los sin techo adultos porque salta a la vista; puedes desviar la mirada siguiendo tu camino y argumentar que, si te apiadas y les das un dólar o unos centavos, se lo van a gastar en alcohol o en drogas o cualquier otra justificación que uno prefiera pero, aunque se esquive la situación de ese modo, el hecho de haber pasado de largo junto a un ser humano necesitado se te queda grabado y te acongoja. Nuestros chicos, por el contrario, son invisibles. Se fusionan con la noche. Puedes evitarlos y no hay efectos secundarios.
La radio sonaba a todo volumen, era un ritmo musical fuerte latino. Cuadrados me tendió un taco de tarjetas de teléfono para que las repartiera. Nos internamos en la Avenida A, famosa por la heroína; comenzamos nuestra rutina habitual: hablándoles, engatusándolos y escuchándolos. Yo observaba aquellas miradas adustas, aquel modo de rascarse piojos imaginarios bajo la piel, los pinchazos y las venas hundidas.
Volvimos a la furgoneta a las cuatro de la mañana. No habíamos intercambiado casi palabra en las últimas horas. Cuadrados miró por la ventanilla. Seguían pasando jovenzuelos por la calle, como si los sangraran los ladrillos.
– Deberíamos ir al funeral -dijo él.
No estaba seguro de que me saliera la voz.
– ¿Recuerdas su cara cuando se acercaba en la calle a estos chicos? -preguntó él.
Claro. Sabía perfectamente a qué se refería.
– Eso no se puede fingir, Will.
– Ojalá pudiera creérmelo -dije.
– ¿Lo que Sheila te hacía sentir?
– Hacía que me sintiera el hombre más feliz del mundo -añadí.
Él asintió con la cabeza.
– Eso tampoco se puede fingir -dijo.
Читать дальше