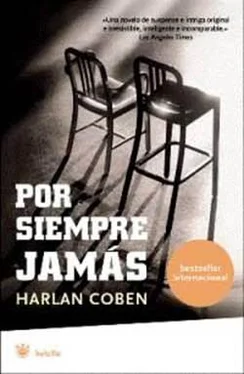Di media vuelta a la glorieta y doblé a la derecha hasta los campos de baloncesto, donde me dispuse a esperar junto a una valla oxidada. Tenía a mi izquierda las dos canchas de tenis de la ciudad; yo jugaba al tenis cuando iba al instituto y no lo hacía mal, a pesar de que nunca sentí inclinación por el deporte por mi falta de espíritu competitivo para triunfar. No es que me gustase perder, pero no me esforzaba lo suficiente para ganar.
– ¿Will?
Me volví y al verla me dio un vuelco el corazón y se me heló la sangre en las venas. La ropa era distinta -vaqueros holgados, chanclos estilo años setenta, una camisa muy ajustada y muy corta que dejaba al descubierto un estómago liso, con un piercing -, pero la cara y el pelo… Sentí que iba a desmayarme y desvié la mirada hacia el campo de fútbol, porque habría jurado que estaba viendo a Julie.
– Ya sé, es como ver a un fantasma, ¿verdad? -dijo Katy Miller.
Volví la mirada hacia ella.
– Mi padre todavía es incapaz de mirarme sin echarse a llorar -añadió metiendo las manos en los apretados bolsillos de los vaqueros.
No sabía qué decir y ella se me acercó más. Estábamos frente al instituto.
– Tú habrás estudiado aquí, ¿verdad? -pregunté.
– Terminé el mes pasado.
– ¿Te gustó?
Ella se encogió de hombros.
– Me alegro de irme -contestó.
El sol descargaba sus rayos contra el edificio y se me antojó una prisión. El instituto es como la cárcel. Yo tenía bastantes amigos en él y era vicepresidente del consejo de alumnos y co-capitán del equipo de tenis; sí, amigos no me faltaban, pero traté de escarbar en mis recuerdos recordando alguno íntimo y no lo había tenido: todos adolecían de la provisionalidad que marca esa época estudiantil. Mirando en retrospectiva, el instituto -la adolescencia, si se quiere- es en cierto modo como un largo combate en el que el único aliciente es sobrellevar las cosas, pasar el tiempo y salir de ello indemne. No fui feliz en el instituto y no estoy seguro de que uno tenga que serlo.
– Siento lo de tu madre -dijo Katy.
– Gracias.
Sacó una cajetilla del bolsillo de atrás, me ofreció un cigarrillo y yo le aparté la mano. La observé mientras lo encendía y me contuve para no sermonearla.
– Yo nací por accidente -dijo Katy mirando con denuedo hacia diversos sitios menos a mí-. Julie ya iba al instituto cuando yo nací; a mis padres les habían dicho que ya no podrían tener más hijos, pero… -Se encogió de hombros-. En fin, que no me esperaban.
– A diferencia de todos nosotros, que fuimos perfectamente planificados -comenté.
Se echó a reír y el sonido hizo eco en mi interior. Era la risa de Julie; incluso en la manera de apagarse.
– Perdona a mi padre -añadió-. Alucinó al verte.
– No habría debido acercarme a tu casa.
– ¿Por qué lo hiciste? -preguntó ella dando una gran calada y ladeando la cabeza.
Pensé una respuesta, pero contesté:
– No lo sé.
– Yo te vi en cuanto diste la vuelta a la esquina. Fue extraño, ¿sabes? Me acordé de cuando era niña y te veía llegar desde tu casa. Como sigo teniendo la misma habitación, fue como revivir el pasado. Me resultó muy extraño.
Miré a la derecha. La entrada estaba vacía, pero durante el curso se llenaba de coches con padres que esperaban a sus hijos. Quizá me falle la memoria sobre mi época escolar, pero recordé a mi madre que iba a recogerme en su viejo Volkswagen rojo. Aguardaba leyendo una revista hasta que sonaba el timbre y yo salía corriendo hacia el coche, y reviví el momento exacto en que ella, al verme, levantaba la cabeza y cuando llegaba a su lado me dirigía su sonrisa, aquella sonrisa de Sunny que traspasaba mi corazón, aquella sonrisa deslumbrante de cariño incondicional. En ese preciso instante comprendí, como si me dieran un mazazo, que nunca más alguien volvería a sonreírme así.
Todo aquello era demasiado, pensé: estar en aquel lugar, después de la remembranza visual de Julie en la persona de Katy, más todos los viejos recuerdos. Era demasiado.
– ¿Tienes hambre? -pregunté.
– Ah, pues sí.
Ella había venido en un viejo Honda Civic. En el retrovisor había muchos colgantes. El coche olía a chicle y champú de frutas. No conocía la música a todo volumen que brotaba de los altavoces, pero me daba igual.
Fuimos a un restaurante típico de Nueva Jersey en la Autopista i o, sin hablar por el camino. Detrás del mostrador había fotografías firmadas de presentadores locales de televisión y cada compartimiento con su mesa, una mini máquina de discos y una carta casi más larga que una novela de Tom Clancy.
Un barbudo que apestaba a desodorante nos preguntó cuántos éramos. Le dije que dos y Katy añadió que nos diera mesa para fumadores. Yo ignoraba que todavía hubiese zonas de fumadores, pero se ve que los grandes restaurantes vuelven a los viejos tiempos. Nada más sentarnos, Katy se arrimó un cenicero casi como quien se arma de un escudo.
– Después de verte rondar por la casa fui al cementerio -dijo.
Un camarero nos llenó los vasos de agua. Ella aspiró el humo, se arrellanó y lo expulsó.
– Hacía años que no iba, pero al verte…, no sé, me sentí en la obligación.
Seguía sin mirarme a los ojos. Es algo que sucede a menudo con nuestros jóvenes en el centro de acogida: no te miran a los ojos; yo no les digo nada porque sé que lo hacen instintivamente, aunque yo sí procuro mirarlos a la cara, pero he aprendido, desde luego, que se atribuye excesiva importancia a eso de mirar a los ojos.
– Mis recuerdos de Julie son muy vagos. Veo sus fotos y no sé si lo que recuerdo es real o invención mía. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando íbamos a Great Adventure a tomar té pero miro la foto y ya no sé si es que lo recuerdo o es la simple imagen de la foto lo que recuerdo. ¿Me comprendes?
– Sí, creo que sí.
– Bueno, pues al verte rondar por la casa tuve el impulso de salir. Mi padre estaba que se subía por las paredes, mi madre lloraba y tuve que salir.
– Yo no pretendía molestar a nadie -dije.
Ella rechazó mi disculpa con un gesto evasivo de la mano.
– No pasa nada. En cierto modo les viene bien. Siempre pasamos de puntillas sobre el asunto, ¿sabes? Es un poco siniestro y a veces pienso… que me gustaría gritarles: «¡Está muerta!». ¿Quieres que te confiese una cosa muy rara? -añadió inclinándose sobre la mesa.
Hice un gesto para animarla a continuar.
– El sótano sigue igual que entonces, con aquel sofá, el televisor y la alfombra raída y el mismo viejo baúl que a mí me servía de escondite. Todo sigue allí. Nadie lo toca; no se ha cambiado. Y eso que tenemos allí mismo el lavadero y hay que cruzar por delante para llegar a él. ¿Te das cuenta? Así vivimos. Bajamos la escalera de puntillas, como si pisáramos una capa de hielo que pudiera romperse y nos precipitara al sótano.
Se detuvo y aspiró el cigarrillo como si fuese un tubo de oxígeno. Yo me recliné en el asiento. Como ya he dicho, nunca había pensado en Katy Miller ni en la impresión que el asesinato de su hermana habría podido causar en ella. En sus padres sí había pensado, desde luego. Reflexionaba sobre su devastación moral y me preguntaba a veces por qué se habrían quedado en aquella casa, aunque tampoco entendía por qué mis propios padres no se habían mudado. Antes mencioné la relación entre comodidad y pena autoinfligida, ese deseo de aguantar porque sufrir es preferible a olvidar. Que permanecieran en aquella casa es un ejemplo palpable de ello.
Pero no había reflexionado sobre Katy Miller ni sobre lo que habría representado para ella crecer entre aquellos despojos en torno a los que rondaba constantemente una especie de fantasma de la hermana. Volví a mirarla como si la viera por primera vez y comprobé que sus ojos seguían divagando de un sitio a otro como pájaros asustados y que ahora los tenía bañados en lágrimas. Estiré el brazo y le cogí la mano: era tan parecida a la de su hermana que el pasado se me vino encima tan brutalmente que estuve a punto de caerme.
Читать дальше