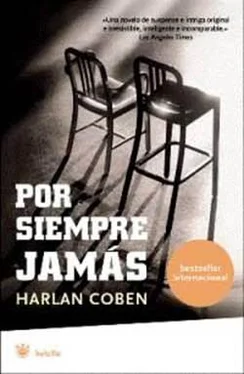– Dios bendito -musitó.
Se puso en cuclillas junto al cadáver y apartó cuidadosamente el pelo de la frente.
– Dios mío. Será posible… -Se calló y empezó a menear la cabeza de un lado a otro.
Bertha lo conocía bien y no le causó sorpresa la reacción de Smart. Casi todos los forenses que conocía se comportaban de forma aséptica y fría, pero para Clyde las personas no eran simples entes compuestos de tejidos y fluidos químicos. No era la primera vez que veía llorar a Smart ante un cadáver. Siempre entregaba los muertos al depósito con un respeto increíble, casi absurdo. Realizaba la autopsia como si existiera alguna posibilidad de resucitar al muerto, y a la hora de comunicar la mala noticia a los familiares se solidarizaba sinceramente con su dolor.
– ¿Puedes decirme a qué hora ha muerto aproximadamente? -preguntó Bertha Farrow.
– No hace mucho -respondió él en voz baja-. La piel está aún en la primera fase de rigidez cadavérica. Yo diría que no hará más de seis horas. Comprobaré la temperatura hepática y… -En ese momento vio la mano con los dedos desviados en distintas direcciones-. Oh, Dios mío -exclamó.
Bertha Farrow miró a su ayudante.
– ¿Hay algún indicio sobre la identidad? -preguntó.
– Nada.
– ¿Crees que se trata de un robo?
– Demasiado brutal -respondió Volker alzando la vista-. Alguien quería que sufriera.
Se hizo un silencio y la sheriff advirtió que los ojos del forense se llenaban de lágrimas.
– ¿Qué más? -preguntó.
Smart se apresuró a agachar la cabeza.
– No es ninguna pordiosera -dijo el médico-. Va bien vestida y está bien alimentada, y tiene la dentadura bien cuidada -añadió mientras examinaba la boca.
– ¿Hay señales de violación?
– Está vestida -replicó Smart-. Pero, Dios mío, ¿cómo han podido hacerle esto? Desde luego hay muy poca sangre para pensar que la han matado aquí. Supongo que la traerían y la dejarían aquí. Te daré más datos después de hacer la autopsia.
– De acuerdo -dijo Bertha-. Comprobaremos la lista de personas desaparecidas y enviaremos las huellas.
El forense asintió con la cabeza y la sheriff se alejó.
No tuve que llamar a Katy.
El timbrazo fue como una puñalada. Estaba profundamente dormido y no soñaba, pasé brutalmente del sopor a la vigilia sobresaltado y con el corazón a cien. Miré el reloj digital y eran las 6:58.
Lancé un gruñido y me incliné a ver quién llamaba, pero el número estaba bloqueado; un dispositivo que es un latazo porque tanto el que quiere rehuir una llamada como el que desea ocultar su número pagan por el servicio y santas pascuas.
Oí mi propia voz exageradamente despierta contestando animosamente:
– Diga.
– ¿Will Klein?
– ¿Sí?
– Soy Katy Miller. La hermana de Julie -añadió.
– Hola, Katy -contesté.
– Te dejé anoche un mensaje.
– No llegué hasta las cuatro.
– Ah, entonces, te habré despertado.
– No te preocupes -dije.
Tenía la voz triste y forzada de una chica joven. Recordé su fecha de nacimiento y calculé a grosso modo.
– ¿En qué estás, en primer curso de carrera?
– Empiezo la universidad en otoño.
– ¿Dónde?
– En Bowdoin. Es una universidad pequeña.
– De Maine -dije-. La conozco; es estupenda. Enhorabuena.
– Gracias.
Me incorporé un poco más, pensando en algo para romper el silencio y recurrí a lo habitual.
– Cuánto tiempo.
– Will.
– Dime.
– Me gustaría verte.
– Pues claro; estupendo.
– ¿Puede ser hoy?
– ¿Tú dónde estás? -pregunté.
– En Livingston -contestó-. Te vi acercarte a nuestra casa -añadió.
– Siento haberlo hecho.
– Puedo ir yo a Nueva York, si quieres.
– No hace falta -dije-. Hoy mismo iré a ver a mi padre. ¿Quieres que nos veamos antes?
– Muy bien -contestó ella-. Pero en casa no. ¿Te acuerdas de las canchas de baloncesto del instituto?
– Claro -dije-. Nos vemos allí a las diez.
– De acuerdo.
– Katy -añadí cambiándome el teléfono de oído-. Perdona que te diga que esta llamada me parece un poco rara.
– Sí, claro.
– ¿Para qué quieres verme?
– ¿Tú qué crees? -replicó.
Tardé un instante en contestar, pero ya daba igual porque ella había colgado.
Cuando Will salió de casa, El Espectro vigilaba.
No lo siguió porque sabía adónde iba pero, sin dejar de observarlo, flexionó y apretó los dedos varias veces; sus antebrazos se tensaron y su cuerpo se estremeció.
El Espectro recordaba a Julie Miller. Recordaba su cadáver desnudo en aquel sótano. Recordaba el tacto de su piel, cálida al principio, fugazmente; luego, lentamente, endurecerse hasta convertirse en mármol húmedo. Recordaba la palidez amoratada del rostro, los puntitos rojos en aquellos ojos desorbitados, el rictus de horror y sorpresa, las vénulas reventadas, la saliva congelada sobre una de las mejillas como una cuchillada. Recordaba su cuello en aquella curvatura antinatural de la muerte y cómo el alambre se había hundido en la piel cortando el esófago, casi decapitándola.
Toda aquella sangre.
La estrangulación era su modo preferido de matar. Había estudiado en la India el Thuggee, el ritual de los asesinos sigilosos que habían perfeccionado el arte secreto de la estrangulación. Aunque con los años El Espectro había llegado a destacar en el empleo de pistolas, puñales y similares, siempre que era posible prefería la fría eficacia, el silencio definitivo, el poder rudimentario y el toque personal de la estrangulación.
Un aliento suave.
Perdió de vista a Will.
El hermano.
El Espectro pensó en las películas de Kung Fu en las que asesinan a uno de dos hermanos y el que sale con vida venga al muerto, y se preguntó qué sucedería si él mataba a Will Klein.
No, no se trataba de eso. Aquello iba más allá de la venganza. Pero siguió pensando en Will. Después de todo era la clave. ¿Habría cambiado con los años? Esperaba que no, pero no tardaría en saberlo.
Sí, casi había llegado el momento de ir al encuentro de Will y recordar los viejos tiempos.
El Espectro cruzó la calle hacia la casa de Will Klein.
Cinco minutos después estaba en su apartamento.
Cogí el autobús en Nueva York hasta el cruce de Livingston Avenue y Northfield, el núcleo original de la gran zona residencial de Livingston, donde la escuela elemental se había convertido en un modesto centro comercial con tiendas especializadas en las que casi nunca se veían clientes. Bajé del autobús con un grupo de empleados domésticos que iban a Livingston, en extraña simetría respecto a quienes trabajan en Nueva York. Los residentes de ciudades como Livingston llegan a la Gran Manzana por la mañana y los que limpian sus casas y cuidan de sus hijos hacen lo contrario. Equilibrio.
Me dirigí por Livingston Avenue hacia el instituto anexo a la biblioteca pública, al juzgado municipal y a la comisaría. ¿No es casualidad? Los cuatro edificios eran construcciones de ladrillo y parecían ser de la misma época, obra del mismo arquitecto y hechos con ladrillo del mismo proveedor; como si uno de ellos hubiera engendrado a los otros.
Era el sitio en que me había criado, donde acudía de niño a aquella misma biblioteca para sacar en préstamo los clásicos en versión de C. S. Lewis y Madeleine L'Engle. Allí, en aquel juzgado, a los dieciocho años recurrí (en vano) una multa por exceso de velocidad y allí, junto con otros seiscientos alumnos, hice la enseñanza secundaria en el edificio más grande de los cuatro.
Читать дальше