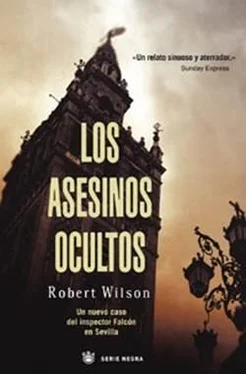– Siempre hay algo. La gente que ama el campo piensa en cómo la luz del sol juega en el agua, o el viento en la hierba. La gente de ciudad piensa en un cuadro que han visto, o en un ballet, o en la plaza favorita a la que van a sentarse.
– Nunca voy al campo. Antes me gustaba el arte, pero perdí…
– Otros se acuerdan de un amigo, o de un viejo amor.
Sus manos se separaron y los dedos de Aguado regresaron a la muñeca de Consuelo.
– ¿En qué piensas ahora, por ejemplo? -preguntó Aguado.
– En nada -dijo Consuelo.
– No se puede pensar en nada -dijo Aguado-. Sea lo que sea… no lo dejes escapar.
Inés llevaba más de una hora sentada en el apartamento. Eran poco más de las 9:30 de la noche. Intentó llamar a Esteban pero, como siempre, su móvil estaba apagado. Estaba bastante calmada, aunque en el interior de su cabeza parecía haber un alambre tenso hasta el punto de vibración. Había ido a ver al médico, pero se había marchado justo antes de que la llamaran. El médico querría examinarla, y ella no quería que la miraran ni la manosearan.
El incidente del parque con la puta mulata no dejaba de entrometerse en su película interior, sacando la cinta del proyector y llenando su cabeza de otras imágenes: la lividez de la cara de Esteban al aparecer debajo de la cama y el movimiento de sus pies descalzos en el frío suelo de la cocina.
La cocina no era lugar para estar. Los duros bordes de sus superficies de granito, el frío suelo de mármol, los espejos deformantes de los cromados, eran violentos recordatorios de la brutalidad de aquella mañana. Odiaba esa cocina fascista. Le hacía pensar en la Guardia Civil, con sus botas altas y sus tricornios, duros, negros y relucientes. No se imaginaba un niño en esa cocina.
Estaba sentada en el dormitorio, y se sentía diminuta en la cama matrimonial, enorme y vacía. El televisor estaba apagado. Se hablaba demasiado de la bomba, demasiadas imágenes del lugar del atentado, demasiada sangre, vidrios hechos añicos y vidas destrozadas. Se miró al espejo, por encima de los cepillos ordenados y la colección de gemelos. Una pregunta bailaba en su cabeza. ¿Qué coño me ha pasado?
A las 9:45 ya no pudo más y salió. Creía caminar sin rumbo, pero se encontró junto a los jóvenes que en aquella noche calurosa ya se reunían bajo los enormes árboles de la plaza del Museo. Luego, de manera inexplicable, ya estaba en la calle Bailen, delante de la casa de su ex marido. Al verla sintió una punzada de envidia. Esa podía haber sido su casa, o al menos media, de no haber sido por esa zorra de abogada que Javier había contratado. Fue ella la que averiguó que había estado follando con Esteban Calderón durante meses y le había preguntado (¡a la cara!) si deseaba que todo ese asunto escabroso saliera a la luz delante del tribunal. Y había que verla ahora. Menuda jugada había hecho. Se había casado con un maltratador, el cual, cuando no sodomizaba a su mujer, «como método anticonceptivo», se iba con la primera puta que le meneara las tetas delante de la cara y se lo hiciera gratis… ¿De dónde sacaba ese terrible lenguaje? Inés Conde de Tejada no hablaba así. ¿Por qué de repente su cabeza estaba tan llena de porquería?
Pero ahí estaba, delante de la casa de Javier. Sus piernas delgadas le temblaban dentro de la minifalda. Siguió andando hasta rebasar el Hotel Colón y dio media vuelta. Tenía que ver a Javier. Tenía que contárselo. No que le habían pegado. No que lamentaba lo que había hecho. No, no quería contarle nada. Sólo quería estar cerca de un hombre que la había amado, que la había adorado.
Mientras estaba escondida en la oscuridad de los naranjales, preparándose, se abrió la puerta de la casa de Javier y salieron tres hombres. Fueron a coger un taxi delante del Hotel Colón. La puerta se cerró. Inés llamó al timbre. Falcón volvió a abrir la puerta y se quedó de una pieza al ver la figura extrañamente disminuida de su ex mujer.
– Hola, Inés. ¿Estás bien?
– Hola, Javier.
Se besaron. Javier la dejó entrar. Caminaron hasta el patio y Falcón pensaba: Se la ve tan menuda y delgada como una niña. Se llevó los restos de la cena con los del CNI y regresó con una botella de manzanilla.
– Pensaba que después de un día como el de hoy estarías exhausto -comentó Inés-. Y aquí estás, tomándote unas copas con unos amigos.
– Ha sido un día muy largo -dijo Falcón, mientras pensaba: «¿De qué va todo esto?»-. ¿Cómo lo lleva Esteban?
– No le he visto.
– Probablemente sigue en el lugar del atentado -dijo Falcón-. Trabajan toda la noche por turnos. ¿Te encuentras bien, Inés?
– Eso ya me lo has preguntado, Javier. ¿Es que no tengo buen aspecto?
– No estás preocupada por nada, ¿verdad?
– ¿Te parezco preocupada?
– No, sólo un poco delgada. ¿Has perdido peso?
– Me mantengo en forma.
Falcón, que ya no sabía qué más decirle a Inés, siempre se quedaba perplejo al pensar cómo podía haber llegado a estar obsesionado con ella. Ahora le parecía una mujer completamente banal; una experta en el palique, una hermosa repetidora de opiniones ajenas, una esnob y un latazo. Y no obstante, antes de casarse, habían mantenido una aventura apasionada, con encuentros de sexo salvaje. Sus excesos habían puesto en fuga al muchacho de bronce de la fuente.
Los tacones de Inés resonaban sobre las losas de mármol del patio. Falcón había querido librarse de ella en cuanto la vio, pero había algo en su patética fragilidad, en la ausencia de esa altivez sevillana, que le ponía cuesta arriba los deseos de despacharla.
– ¿Cómo va todo? -dijo Falcón, esforzándose porque se le ocurriera algo más interesante que decir, aunque su cabeza estaba completamente ocupada por la decisión que tenía que tomar en las próximas ocho horas-. ¿Cómo va la vida con Esteban?
– Le ves tú más que yo -dijo Inés.
– Hacía tiempo que no trabajábamos juntos, y, ya sabes, siempre ha sido ambicioso…
– Sí, siempre ha tenido la ambición -dijo ella- de follarse a todas las mujeres que le pasaran por delante.
A Falcón se le heló el vaso de manzanilla antes de llegar a la boca. Cuando consiguió continuar, dio un buen trago.
– No lo sabía -dijo Falcón, evitando un tema de conversación que había sido moneda corriente en la policía y en la judicatura en los últimos años.
– No seas ridículo, Javier -dijo Inés-. Toda Sevilla sabe que ha estado metiendo la polla en el primer cono que se le presentaba.
Silencio. Falcón se preguntó si alguna vez había oído a Inés utilizar ese tipo de lenguaje. Era como si tuviera dentro una pescadera que ahora se abriera paso.
– Me he topado con una de sus putas en los Jardines de Murillo-dijo-. La reconocí por una foto que encontré en su cámara digital. Y allí estaba, sentada delante de mí en un banco del parque, fumándose un puro, como si aún pensara en cómo le chupaba la…
– Vamos, Inés -dijo Falcón-. No es conmigo con quien deberías hablar.
– ¿Por qué no? Tú me conoces. Hemos sido íntimos. Le conoces a él. Sabes lo que es… que es un… que yo…
Se derrumbó. Falcón le quitó el vaso de la mano, sacó unos pañuelos de papel. Inés se sonó y golpeó la mesa con el puño e intentó hundir el tacón en el suelo del patio, lo que le provocó un gesto de dolor. Dio una vuelta alrededor de la fuente y sintió un repentino dolor en el costado que la dobló.
– ¿Te encuentras bien, Inés?
– Deja de preguntarme eso -dijo ella-. No es nada, sólo una piedra en el riñón. El médico dice que no bebo suficiente agua.
Falcón le dio un vaso de agua y pensó en cómo iba a manejar aquella situación, pues Mark Flowers llegaría en cualquier momento. No se podía quitar de la cabeza el absurdo de que hubiera ido a verle para hablar del incorregible mujeriego de su marido. ¿Qué significaba aquello?
Читать дальше