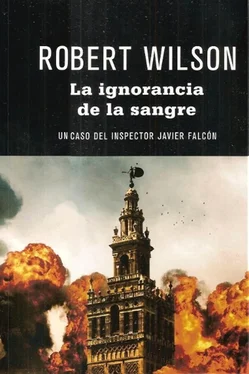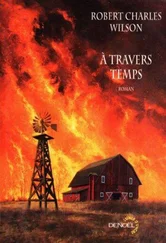– Alejandro, somos de la policía -dijo el conductor-. Vamos, para y entra en el coche. Esto no tiene sentido.
Oía los pasos del otro hombre que le perseguía, sufrió un ataque de pánico. Vio los faros que venían en sentido contrario. Algo emocionante emergió en su garganta. Frenó en seco, se dio la vuelta, se agachó bajo los brazos del policía que lo seguía, le dio un empujón, rodeó la parte posterior del coche y se quedó de pie, justo en medio de los faros que venían en sentido contrario. La bocina del camión sonó en plena noche durante tres segundos, una luz blanca cubrió a Spinola de la cabeza a los pies, y la parrilla del radiador negra, seguida de treinta y cinco toneladas, se abalanzó sobre él con un crujido escalofriante.
Hotel Vista del Mar, Marbella. Miércoles, 20 de septiembre de 2006, 01.00
Tumbado de espaldas en la firme y cara cama, con la cabeza apoyada en la almohada, el teléfono en la oreja, Yacub Diuri hablaba con su hija de dieciséis años, Leila. Siempre se habían llevado bien. Ella le quería del modo sencillo en que quieren las hijas a sus padres protectores. La relación de Leila con su madre ya era otro cantar, eso tenía que ver con su edad, pero a su padre siempre lo había hecho feliz. Y Yacub se reía, pero las lágrimas también asomaban al rabillo del ojo, goteando por los lados de la cara y enroscándose entre las florituras de las orejas.
Ya había hablado con Abdulá en Londres, que estaba enfadado porque nunca había tenido tanta popularidad entre las chicas y no le apetecía estar de pie delante de una discoteca, en la oscuridad de la noche fría, escuchando la monserga de su padre sobre cosas que podían esperar a que volviera a Rabat, pero él se lo consentía. Yacub lo lamentaba, no porque le hubiera gustado tener una conversación mejor, sino porque sabía que Abdulá siempre recordaría la irritación y la exasperación como el sentimiento dominante de aquella conversación con su padre.
Leila le dio las buenas noches y le pasó el teléfono a su madre.
– ¿Qué pasa? -preguntó Yusra-. No es propio de ti llamar a casa mientras estás fuera, y vas a volver el jueves.
– Ya, pero os echaba de menos. Ya sabes lo que es. Negocios. Madrid un día, Londres al día siguiente, Marbella después. La conversación incesante. Sólo quería oír vuestras voces. No para hablar de nada. ¿Qué tal estáis sin mí?
– Está todo tranquilo. Mustafá se marchó anoche. Volvió a Fez. Logró que pasara su remesa de alfombras por la aduana de Casablanca y el fin de semana tiene que ir a Alemania. Así que sólo estamos Leila y yo.
Hablaron de cosas insustanciales y profundas. Él la oía moverse por su salón privado, que había decorado a su gusto, donde recibía a sus amigas.
– ¿Qué tal fuera? -preguntó.
– Es de noche, Yacub. Son las once.
– ¿Pero qué tal tiempo hace? ¿Hace calor?
– No es muy distinto de Marbella.
– Sal y dime cómo está.
– Tienes un estado de ánimo curioso esta noche -dijo ella, asomándose a la terraza por las ventanas francesas-. Hace calor, unos veintiséis grados.
– ¿A qué huele?
– Los chicos han estado regando, así que huele a tierra y la lavanda que plantaste el año pasado huele muy fuerte. ¿Yacub?
– ¿Sí?
– ¿Seguro que estás bien?
– Estoy estupendamente. De verdad. Ha sido maravilloso hablar contigo. Ahora será mejor que me vaya a dormir. Mañana me espera un día muy largo. Muy largo. Bueno, mañana ya es hoy. Aquí vamos dos horas por delante, claro, así que ya es hoy. Adiós, Yusra. Dale un beso a Leila de mi parte… y cuídate mucho.
– Estarás bien por la mañana -dijo, pero ya no hablaba con nadie.
Yacub había colgado. Yusra volvió al interior y, antes de cerrar las puertas, respiró una vez más el aire nocturno con olor a lavanda.
* * *
Yacub apartó los pies de la cama, se sentó en el borde y hundió la cara entre las manos. Las lágrimas rodaban por sus palmas. Se las secó sobre las piernas desnudas. Respiró profundamente, se tranquilizó. Se puso unos pantalones vaqueros negros de algodón elástico, una camiseta negra de manga larga, calcetines negros y un par de zapatillas deportivas negras. Se colgó de los hombros un suéter negro.
Encendió un cigarrillo, miró la hora: la 1.12. Apagó la luz de la mesilla de noche, dejó que sus ojos se adaptasen a la oscuridad. Dejó el cigarrillo en el cenicero, se acercó a la ventana, salió al balcón y se asomó a la calle. El coche, que llevaba varios días allí, seguía en el mismo sitio, y el conductor todavía estaba despierto. Se encogió de hombros, volvió a entrar. Se examinó los bolsillos. Sólo estaba la fotografía. Del bolsillo lateral de la maleta sacó un llavero con cuatro llaves. Echó un vistazo alrededor, sabiendo que no necesitaba nada más en ese momento. Dio una última calada al cigarrillo, lo apagó y salió de la habitación. Tenía una intensa sensación de alivio cuando cerró la puerta.
El pasillo estaba vacío. Bajó a la planta baja por las escaleras, salió al hotel e inmediatamente traspasó la puerta que decía «Sólo personal». Todo estaba en silencio. Pasó por delante de la lavandería y bajó un pequeño tramo de escaleras hacia las cocinas. Voces. Estaban recogiendo el servicio de la cena. Esperó mientras evaluaba los diversos sonidos; luego salió al pasillo, se agachó bajo los ojos de buey de las puertas dobles y salió a la noche y al hedor de los cubos de basura. Se subió al cubo metálico más cercano a la pared y echó un vistazo.
Ahí había surgido una complicación. Al volver de su reunión con Falcón en Osuna, le habían dicho que el CNI había puesto un coche en la calle, tanto en la fachada principal del hotel como en la parte de atrás. El coche estaba ahí en ese momento, casi justo enfrente de la salida trasera del hotel. Iba a tener que saltar por el muro a la calle lateral del hotel, y esto requería dar un salto de unos dos metros y medio.
Saltó, se golpeó con la pared, se hizo daño en la barbilla, pero se aferró a la parte superior con los brazos y los hombros, que crujían con la tensión. Giró la pierna hacia arriba, se quedó tendido en la parte superior, suspiró, miró abajo. Vacío. Al bajar le fallaron las fuerzas de los brazos y cayó con fuerza en el estrecho callejón, se torció el tobillo y fue cojeando hasta la esquina. Examinó el coche: sólo un conductor con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Ningún movimiento. Yacub miró a derecha e izquierda. No había nadie por allí. Se agachó y corrió en paralelo a la hilera de coches, encontró un hueco, se metió allí, se agarró el tobillo y esperó. Sangraba por la barbilla. Un coche giró por aquella calle, los faros recorrieron el asfalto. Al pasar, cruzó la calle corriendo agachado y se fue directo al callejón opuesto. Saltó a la pata coja hasta la calle siguiente.
La Vespa y el casco estaban sujetos con candado a una farola. Empleó una de las cuatro llaves para abrir el pesado candado y desenroscó la cadena de la rueda y el casco. Con una segunda llave encendió el motor de la Vespa. Limpió el casco con la mano, se lo puso. Estaba pegajoso del gel de pelo del chico que lo había dejado ahí.
Había poco tráfico por la ciudad. Se dirigió hacia el oeste, hacia una pequeña bahía de la costa, que estaba protegida del mar y tenía aguas poco profundas. Al otro lado de Estepona giró hacia el mar. Escondió la Vespa y el casco al lado de la carretera y caminó renqueante doscientos metros hasta el borde del agua, donde le esperaba el barco. La única luz venía de los altos edificios turísticos apartados de la carretera.
Nadie podía acusar al alto mando del GICM de carecer de sentido del humor. La lancha motora que habían comprado para esta misión se llamaba Verdugo 35 . Era de color azul oscuro, con diez metros de eslora y dos motores Mercury de 425 caballos, capaces de alcanzar velocidades de más de 130 kilómetros por hora. Parecía elegante, casi ostentosa, con su suave balanceo contra el embarcadero de madera donde estaba amarrada.
Читать дальше