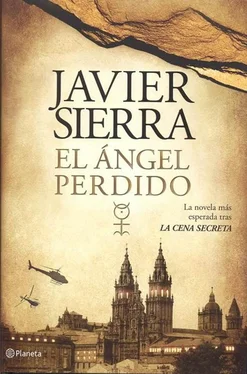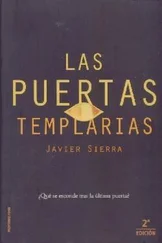– Querida -sonrió mi abuela al cabo de tres o cuatro pruebas, acariciándome el pelo color zanahoria-: tienes el don de la visión. De eso no cabe duda. Tus ojos pueden penetrar donde los de la mayoría no ven. Eres de las nuestras. Del clan.
No dije nada.
– Tener el don implica una responsabilidad, rapaza -me advirtió mi tía, complacida-. A partir de hoy tu misión será utilizarlo para socorrer a la comunidad.
– ¿Lo has entendido?
– Pero ¡me da miedo!
– Tranquila. Pasará.
Noela y abuela Carmen me empujaron entonces hacia un promontorio en el que un grupo de mujeres alimentaban una hoguera. El calor de la lumbre entonó mis mejillas en el acto, reconfortándome. Mi tía saludó a las reunidas una por una, llamándolas por su nombre y abrazándolas con afecto. A todas les hablaba de mí y les contaba lo que acababa de sucederme. Yo la miraba avergonzada, deseando que no volviera a contar de nuevo lo de los colores y las palabras. Era incapaz de calibrar la importancia de lo sucedido y me daba cierto pudor estar en boca de aquellas mujeres por lo que yo creía que era sólo una especie de juego. Pronto comprendí lo equivocada que estaba. Cada vez que tía Noela concluía su relato, su confidente daba un par de pasos atrás, me escrutaba con los ojos abiertos como platos y después se abalanzaba sobre mí, besándome en la frente o en las manos. Aquel ritual debió de repetirse en una veintena de ocasiones y se alargó durante casi dos horas. Las que pasaban por él se servían un vasito de plástico con más licor de meigas y se quedaban merodeándome, comentando entre sí cosas que ya no alcanzaba a escuchar.
Pero cuando aquello concluyó, ocurrió algo impactante.
Las mujeres que ya conocían mi «secreto» se pusieron en fila frente a mí y empezaron a pedirme que las mirara. Al principio no las entendí. ¿Mirarlas? ¿Para qué? Tuvo que ser mi abuela la que, con paciencia, me explicó que su comunidad quería comprobar que, en efecto, en su seno había nacido una niña con el don de la visión. Una capacidad singular, rara, que permitía a unas pocas personas de cada generación acceder a información invisible sobre el presente, el pasado y el futuro de sus congéneres. A ver sonidos o escuchar imágenes. En definitiva, a acceder a umbrales de la percepción ajenos a la mayoría de los humanos.
– Sólo tienes que entrecerrar tus ojos y decir lo primero que pase por tu retina -me dijo.
Y así lo hice.
Hasta que el amanecer clareó a nuestras espaldas, estuve «mirando» a todas aquellas meigas al trasluz de la hoguera. A todas las vi rodeadas de una suerte de nebulosa o campo de luz de diferente intensidad que me decía mucho de su salud y de su estado anímico. «Ayúdanos, Julia», me rogaban con sus ojillos brillantes, excitados. Yo les decía cosas sin pensarlas y todas las aceptaban. «Cuídate la circulación.» «Revisa tu oído.» «Ve al médico y que te haga pruebas al riñón.» Lo hice siguiendo mi instinto. Donde veía su luz más apagada, allá que intuía que estaba el problema.
Tía Noela y la abuela sonreían satisfechas. «¡Ves el aura!», se maravillaban. Y yo asentía aunque no supiera siquiera lo que eso significaba. Con diez años, mi ignorancia era proverbial. Por no saber, ni imaginaba que en otros tiempos esa aureola fue tomada como señal de santidad. O que la emanaban humanos con dotes excepcionales de las que me hablaron no pocas de ellas.
– Hay ángeles entre nosotros que la tienen del color del oro -me dijo una anciana mucho mayor que mi abuela, con el rostro cruzado de arrugas largas y profundas-. Ellos buscan a niñas como tú. Sois como esos chacales egipcios que servían de guía a los difuntos para entrar en el más allá…
– ¿Y usted cómo lo sabe?
La anciana me sonrió condescendiente.
– Lo sé, hijita, porque ya tengo edad para conocer ese tipo de cosas…
A aquella mujer también le vi el aura. Estaba muy apagada. Tanto que temí que no le quedara mucho de vida. Presentaba el aspecto de una película de aceite muy fina que le cubría todo el cuerpo y que parecía haber mutado a negro. No obstante, cada vez que esa leve capa de luz fluctuaba -y lo hacía a cada respiración suya- soltaba unas graciosas chispas doradas al aire.
Mis ojos se abrieron de estupefacción.
– Usted… -comprendí-. ¿Usted es una de…?
Ella me hizo callar llevándome uno de sus dedos sarmentosos a la boca y sonrió.
Dos días después supe que había muerto. Aquel día le tomé miedo a mi dichoso don.
Cero minutos. Cero segundos.
Un silencio absoluto se adueñó de la caverna de hielo. Incluso la entrecortada respiración de William Faber dejó de sonar en la bóveda bajo la que se ocultaban Jenkins y Allen. El consejero del presidente estaba tan absorto con la serena belleza que irradiaba Julia Álvarez que tardó unos instantes en darse cuenta del final de la cuenta atrás. Allá tendida, con la cabeza llena de electrodos, apoyada en una pequeña almohada y con su camilla erguida en un ángulo cercano a los noventa grados, Julia dormitaba con placidez. Parecía una princesa de cuento que estuviera esperando el beso de un príncipe azul para volver a la vida. Se preguntaba en qué estaría pensando en ese momento. Con qué estaría soñando.
Pero la española no abrió los ojos cuando el contador se puso a cero.
De hecho, ninguno de los que la rodeaban -ni siquiera Ellen Watson, que todavía seguía pasmada, con la mirada fija en el Arca- parecía esperarlo. Todos aguardaban a que su evanescente don activara ese misterioso mecanismo de comunicación en el que las piedras que aferraba desempeñaban un papel esencial.
– Bien, señores, ha llegado la hora -anunció William Faber, rompiendo la quietud general-. La lluvia de plasma está atravesando la ionosfera en estos momentos. Ahora sabremos si esas partículas de alta carga energética harán o no su trabajo. Será cuestión de segundos que hagan su irrupción y…
Un crepitar intenso lo interrumpió. Sonó en algún lugar cerca del generador de gasoil, como si se estuviese quemando algo.
Artemi Dujok se giró hacia ese punto pero no distinguió nada fuera de lugar. Sus hombres, armados con sus fieles uzi, apuntaron hacia allá buscando en vano algún intruso. Era absurdo pensar que nadie los hubiera seguido hasta allí. Sin embargo, antes de que pudieran volverse otra vez hacia Julia, un arco de luz azul eléctrica cayó del cielo a pocos pasos de ellos. Y otro. Y otro más. En segundos, un pequeño aluvión de ellos se precipitó contra el suelo como si fueran chispas de soldador.
– ¿Qué es eso? -se asustó Ellen.
Ninguno de los ángeles reaccionó.
Lo curioso de aquellas chispas es que no se fundieron al tocar el hielo. Varias de ellas empezaron a reptar por el suelo, atraídas por la camilla de la médium. Eran como fideos planos agrupados en racimos. Blancos. Muy brillantes. Pero, sobre todo, parecían moverse de acuerdo a una intención. A alguna clase de inteligencia.
Martin dio un paso atrás al verlas. Haci y Waasfi lo secundaron.
Las «arañas» -pues, a la postre, eso era lo que parecían- alcanzaron el casco de Julia y se dividieron en tres grupos. Cada uno se desdobló a su vez en un nuevo ovillo de chispas y pronto cubrían ya el cuerpo entero de la mujer. Su mayor densidad se concentró en los puños. Las adamantas atraían aquella corriente como si fueran un imán. Julia, inconsciente, se sacudió una, dos, tres… y hasta seis veces antes de volverse a empotrar contra la camilla. Tiró de las correas, incrustándoselas en el pecho, y se desplomó después contra la colchoneta, tiesa como un cadáver.
– ¿Qué es eso? -volvió a chillar Ellen, histérica-. ¿Qué es?
Pero esta vez, su voz apenas se oyó.
Читать дальше