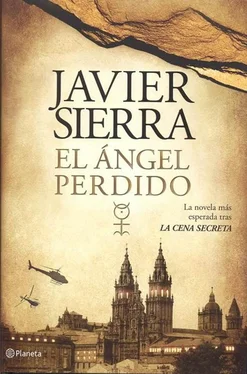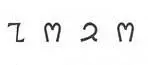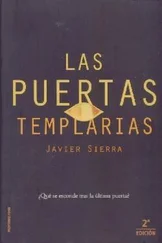– Hemos tardado décadas en localizarla -prosiguió Bill Faber-. Los últimos que llegaron aquí fueron los rusos. La descubrieron en el verano de 1917, y fue gracias a que las altas temperaturas de aquel año fundieron parte del glaciar en el que nos encontramos. Entonces los soldados del zar hicieron el descubrimiento que más nos interesa. Algo que ha resultado vital para nuestro propósito: una inscripción.
Noté cómo los músculos de la cara se me tensaban.
– ¿Qué clase de inscripción, señor Faber?
El anciano zarandeó su bastón en el aire y se desplazó hacia su derecha. Fueron cinco pasos nada más. Los suficientes para alcanzar la parte del casco de la embarcación más erosionada. Allí, sobre lo que parecía el perfil de una puerta sellada quién sabe cuándo, se adivinaba el contorno de cuatro caracteres extraños. Era difícil reparar en ellos si alguien no te decía dónde mirar. Su color no se distinguía del resto del muro y tampoco el ángulo en el que la luz del Sol incidía sobre ellos contribuía a darles un relieve excesivo.
Llevada por la curiosidad, me incliné para examinarlos de cerca. Pude recorrerlos con la yema de mi dedo índice.
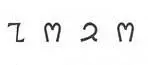
– ¿Los reconoces?
No respondí.
– Dicen que es así como se escribe el nombre original de Dios -sonrió-. Y que revelará todo su poder cuando alguien lo pronuncie correctamente. Martin cree que esas letras son como una especie de llave. Un timbre que si lo accionamos bien podría abrirnos paso a su interior.
– ¿Y qué esperan encontrar dentro?
– Una metáfora.
Despegué la vista del muro para pedir más explicaciones.
– Un símbolo, Julia -insistió-. Queremos la escala que vio Jacob para poder regresar con ella al lugar que nos corresponde. Eso es todo.
– ¿Y cómo se supone que es la escala?
– Seguramente se trata de alguna clase de singularidad electromagnética que se activa invocando esas letras. Su frecuencia acústica debe ponerla en marcha como si fuera una contraseña, un interruptor de la luz. Pero todo depende de su exacta pronunciación. De su sonido y de que las adamantas potencien su señal.
– ¡Y para eso te necesitamos!
Aquella última exclamación no fue pronunciada por el anciano Faber. Rebotó en las paredes de la cueva, encogiéndome el estómago. La voz cayó sobre nosotros desde la parte alta del muro, obligándome, por instinto, a mirar hacia arriba. Allí, suspendido a unos tres metros de altura, cerca de la parte externa del glaciar, lo vi.
– ¡¡Martín!!
Un nudo se me instaló en la garganta. Vestido con un mono impermeable rojo y un jersey de cuello vuelto blanco, Martin trataba de componer su mejor sonrisa al tiempo que se aferraba a una cuerda y dejaba correr su arnés por ella.
– Julia! ¡Ya estás aquí!
Antes de que recobrara el aliento, sus brazos me alzaban por el aire, zarandeándome con entusiasmo.
– Martin…, yo… -Traté de soltarme-. Necesito una explicación…
– ¡Y la tendrás, chérie !
Aquel Martin no se parecía en nada al del vídeo. Estaba exultante, lleno de fuerza y energía. Ni en su rostro ni en sus manos aprecié los rastros de cautiverio que había visto en la grabación.
– Espero que me perdones -murmuró inclinándose sobre mi oído, y depositándome con suavidad en tierra-. ¡Te necesitaba para este momento! ¡Y has venido!
Un torrente de emociones encontradas ascendió hasta mi pecho. Era un magma incandescente que, a la mínima, explotaría. Inspiré aire. Contuve las primeras lágrimas mientras me esforzaba por conservar la calma. Las facciones angulosas y los rizos dorados del hombre al que le había jurado fidelidad eterna no me lo pusieron fácil. Dios. Era él quien me había traicionado. ¡Y seguía pidiéndome que lo ayudara!
– Yo… -balbuceé-. Yo no sé quién eres, Martin. ¡No lo sé! -solté al fin. La presión del pecho apenas se alivió.
Martin inclinó su rostro hacia mí, ajeno a las miradas que nos rodeaban.
– He intentado decírtelo desde el día en que te conocí, pero siempre temí serte más explícito.
– No te creo.
– Lo harás, chérie. Aunque carezcas del don de la fe, tienes otros y terminarás entendiéndolo todo.
Martin alargó su mano hacia mí, deslizándola entre mis cabellos y me acarició la base del cráneo.
– Es curioso, ¿sabes? Pese a todas las maravillas que hemos visto juntos, todavía sigues debatiéndote entre creer y no creer. Entre la razón y la fe. Destierra tus dudas, Julia. Ahora más que nunca necesito que creas en ti y que me ayudes a salvarnos.
– ¿A salvaros?
Los profundos ojos azules de Martin se clavaron en los míos. Destilaban una emoción que nunca había apreciado en ellos. Un brillo extraño. Hubiera jurado que era miedo. Durante un instante fui capaz de percibir su terror. De aspirarlo incluso.
– Chérie, en estos momentos una colosal masa de plasma solar se dirige hacia nosotros. Impactará contra esta parte del planeta dentro de unas horas y provocará la mayor catástrofe geológica desde los tiempos de Noé. Sólo que esta vez, Julia, no disponemos de un refugio. No hay otra arca ni ningún Dios que haya venido a avisarnos…
Noté que Martin dudaba, buscando las mejores palabras para continuar.
– Cuando esa nube invisible penetre en la atmósfera y llegue al suelo -prosiguió-, afectará al equilibrio del núcleo de la Tierra y provocará movimientos sísmicos, destruirá nuestra red eléctrica, provocará efectos imprevisibles en el ADN de las especies más expuestas y hará que volcanes inactivos como éste entren en erupción oscureciendo el cielo durante meses. Es el día grande y terrible del que habla la Biblia.
El espanto que traslucían sus palabras me turbó. Mis uñas se clavaron en la capa impermeable de su mono rojo, como si buscaran su carne.
– Y… ¿no hay modo de evitarlo?
Bill Faber dio un golpe seco en el suelo con su bastón. A su lado Sheila, Daniel y Dujok permanecían callados. Sólo Ellen se removía incómoda.
– Hay una -gruñó el viejo Faber-. ¡Active las piedras y ayúdenos a llamar a Dios!
– ¿Llamar a Dios? ¿Para qué?
– Dios es otra metáfora, Julia -dijo Martin-. El símbolo de una fuerza todopoderosa que impregna el Universo entero y que si se alinease con nosotros podría ayudarnos a compensar los efectos energéticos de la lluvia de plasma solar.
– Pero ¡yo no sé cómo llamarlo!
Entonces el anciano frunció su entrecejo, regalándome un gesto duro.
– Es como rezar, querida. ¿O es que también ha olvidado eso?
Una de las líneas de emergencia del teléfono del Despacho Oval se iluminó justo cuando Roger Castle se disponía a descolgarlo. El presidente pretendía comunicarse con el director de la Agencia Nacional de Seguridad. Los primeros datos captados por las sondas STEREO ya estaban sobre su escritorio, pidiéndole a gritos que tomara una decisión. «STEREO -rezaba el correo electrónico enviado desde la sala de control del Centro Espacial Goddard- ha calculado el punto de impacto de una primera ráfaga de dos mil millones de toneladas de protones de alta energía sobre el hemisferio norte. Se producirá en un área de quince millones de hectáreas entre Turquía y las repúblicas caucásicas. El impacto lo sentiremos en las próximas cuarenta y ocho a setenta y dos horas. -Y añadía-: Nuestra recomendación es que se informe a través de Naciones Unidas y el mando supremo de la OTAN de la necesidad de desconectar todos los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones de la región hasta que cese la tormenta de protones. Y también que se mantenga a nuestros satélites lo más lejos posible de esa área de influencia.»
Читать дальше