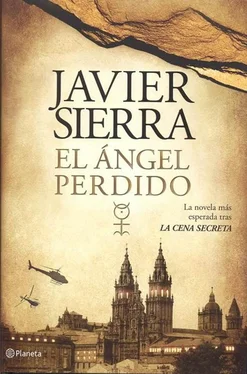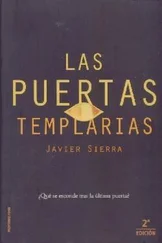– ¿Vu… vuela? -tartamudeé.
– ¡Por todos los santos! -rugió Daniel Knight-. ¿Qué haces, jovencita?
No bien terminó de decir aquello, la piedra volvió a posarse en mi mano. Estaba caliente. Muda. Muerta otra vez.
– ¡No lo sé! -grité-. ¡Esto se ha movido!
Sheila me taladraba con la mirada, esbozando sin embargo una enorme sonrisa de satisfacción.
– Tiene propiedades antigravitatorias -susurró Daniel.
– ¡Vaya! Debo darte la enhorabuena, Martin. -Sheila estaba encantada-. Es justo la mujer que esperábamos. No hay duda.
Y añadió dirigiéndose a mí:
– Puedes quedarte la adamanta, querida. Está claro que la piedra te obedece. En adelante, será tu talismán.
Media hora llevaban muertos los agentes Pazos y Mirás cuando la emisora de su vehículo sonó por primera vez para comprobar que todo iba bien. Apenas produjo un chasquido y después se apagó. El responsable de hacer la ronda se encontraba con su walkie frente al café La Quintana en el momento en el que, por segunda vez en aquella noche de perros, el suministro eléctrico de toda la zona volvió a venirse abajo.
– Hay que joderse -dijo con evidente fastidio.
Por alguna razón que el agente no acertó a explicarse, su radio también dejó de funcionar. Zarandeó un par de veces el aparato, intentando recuperar al menos el ruido de estática, pero no lo logró. Al verlo tan inerte, incluso con la señal de la batería extinguida, el policía recordó que todavía era noche de difuntos.
– Será cosa de meigas… -murmuró ahogando un estremecimiento y persignándose por si acaso.
Cerca de allí, al final del paredón del monasterio benedictino de Antealtares, frente al antiguo restaurante O Galo d'Ouro en la rúa da Conga, tres sombras calculaban su siguiente paso. No perdían de vista los dos coches con hombres armados que estaban estacionados frente a su objetivo.
– Esta vez no fallaremos -murmuró al grupo el que llevaba la voz cantante-. Debemos llegar a la mujer.
– ¿Y si no llevase la piedra encima?
Quien daba las órdenes adoptó un tono severo:
– Eso no importa. Las necesitamos a las dos. La piedra sin ella no nos sería de gran ayuda. Y ahora es la mujer la que está a nuestro alcance.
– Entendido.
– Recuerda que nuestro hermano entró hace una hora a la catedral con «la caja» y ésta no tardó en activarse. Esa clase de cosas sólo suceden si un catalizador humano, una adamanta, o ambos elementos juntos, se encuentran cerca uno del otro e interactúan entre sí. Hay una posibilidad entre dos de que ahí dentro esté todo lo que buscamos -dijo señalando la entrada de la cafetería-. Y eso es más de lo que hemos tenido hasta ahora.
– ¿Y si se dejó su adamanta en la catedral?
Durante un segundo, nadie respondió.
– No -dijo uno al fin-. Si la tiene, la llevará encima.
– Me asombra tanta seguridad.
– Piensa en lo que acaba de suceder -lo atajó la voz anterior-. Apenas nos hemos acercado a ella y ha vuelto a irse la luz. Cada vez que «la caja» detecta una intermediaria potente, absorbe la energía de su derredor para poder funcionar.
– Mirad. Ahí tenemos otra prueba de que el sheikh tiene razón -dijo la tercera sombra.
Su dedo señalaba justo hacia la vertical de donde se encontraban. No era cómodo alzar la vista al cielo y sentir un millón de frías gotas de agua clavándose en la piel, pero el rostro de aquellos hombres resistió. A unos cinco metros por encima de sus cabezas, a ras de las cornisas de los edificios circundantes, no se veían ya las nubes de tormenta sino una sombra fantasmagórica, informe, de una vaga tonalidad fluorescente, que parecía expandirse en todas direcciones.
– ¿Vamos a activar «la caja»? El sheikh asintió.
– Sólo así saldremos de dudas… Y recemos para que esta vez no haya que matar a nadie.
El nuevo apagón nos pilló desprevenidos. Nicholas Allen acarició la pantalla de su iPad para que su retroiluminación nos permitiera tener algo de claridad en la mesa. Apenas funcionó. Por suerte, el último fulgor del aparato fue aprovechado al vuelo por el camarero, que rápidamente hurgó bajo la barra en busca de velas y una caja de cerillas.
– ¿La tiene?
Dada la situación, la pregunta del norteamericano me sorprendió.
– ¿Que si tengo qué, coronel?
– La adamanta, claro.
Su insistencia no me gustó. Aquel tipo prendió una de las velas y la colocó entre nosotros.
– ¿Y si así fuera?
– Bueno… -sonrió irónico-. Ahora podría utilizarla para dar algo más de luz a este local, ¿no?
– ¿Se burla usted de mí?
– No me interprete mal -se excusó-. He hecho muchos kilómetros para hablar con usted. Sé que existen piedras con propiedades extraordinarias. Mi gobierno lo sabe. Pero antes de dar un paso más, necesitaría estar seguro de que usted guarda una de ellas. En el vídeo, su marido habló de una senda para el reencuentro y me pareció una alusión que iba más allá de ustedes dos; que se refería a esas adamantas. ¿Le dijo si las escondió en algún lugar?
Aquello se estaba poniendo feo. El coronel empezaba a sacar conclusiones propias, y la culpa era mía. Antes de que se hiciera una idea equivocada de lo que yo sabía, debía decirle algo. Algo que no había pensado contarle a nadie. Algo, en definitiva, que Martin me había obligado a callar antes de irse.
– Lamento que esto pueda molestarle, coronel Allen, pero no tengo la piedra que busca.
Su mirada se tornó tan inquisitiva que sentí la necesidad de justificarme:
– Pasaron muchas cosas después de que Sheila Graham me confiara una de aquellas adamantas -continué-. Demasiadas para contárselas ahora. Quizá le baste saber que, durante el entrenamiento al que fui sometida por Martin y su familia, descubrí que la piedra era una poderosa fuente de energía.
– Le escucho.
– No sé muy bien cómo definirlo. Era una especie de surtidor poderoso y muy delicado, coronel. Hasta mi marido se asustó de su potencial.
– ¿Y la… utilizaron? ¿Llegaron a invocar a los ángeles con ella?
– Lo intentamos, claro. Muchas veces. Hasta que me cansé de ese juego.
– ¿Se cansó?
Apuré el último sorbo de café frío que aún quedaba en mi taza antes de clarificarle aquel punto. Todavía tenía dudas sobre si podía confiar en aquel hombre.
– Sí, coronel. Me cansé. Martin y sus amigos me tenían todo el día postrada, intentando visualizar dónde podríamos utilizar sus piedras para comunicarnos mejor con sus guías. Me pasé meses encerrada en una habitación con la mirada puesta en ellas, señalando lo que ellos llamaban «portales». Enclaves geográficos donde esa conexión con lo divino podría fluir mejor. ¿Se imagina lo frustrante que fue eso para mí? ¡Me sentía como un conejillo de Indias! ¡Prisionera de mi marido! Apenas le daba unas coordenadas, allá que viajábamos. Estuvimos por toda Europa antes de regresar a Santiago.
– Y entonces le sobrevino el cansancio.
– Bueno -maticé-. También contribuyó otro pequeño detalle.
– Usted dirá.
– Martin se educó en un entorno protestante, poco apegado a la religión, pero yo procedía de una familia tradicional católica. Todas las reuniones que vinieron después de nuestra boda para hacer que las piedras se movieran o emitieran señales, todos sus intentos por ponerme en trance frente a ellas, terminaron por asustarme. Su insistencia empezó a parecerme cosa del diablo. Estábamos jugando con aspectos desconocidos de la Naturaleza. Así que… -titubeé- poco antes de que se marchara a Turquía, tras cinco años ininterrumpidos trabajando con las adamantas, discutimos.
Читать дальше