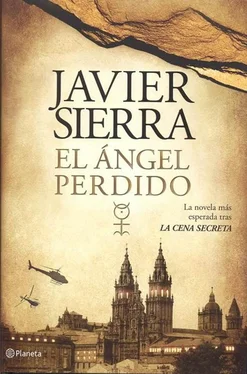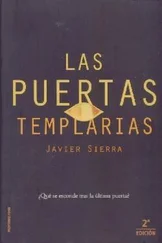– ¿Y la piedra?-insistió sin alzar la voz-. ¿Averiguaste si la tenía?
– Votsh. No pude, sheikh. Ellos llegaron antes.
– ¿Ellos?… -Una nube de preocupación oscureció su mirada-. ¿Estás seguro?
Su joven discípulo asintió.
– Los americanos…
El maestro retiró su mano de la cabeza del joven y lo obligó a levantar la vista hacia él. Su rostro parecía haberse trasmutado. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas por la impresión.
– Entonces, hermano, no nos dejan otra opción -dijo muy serio-. Habrá que intervenir antes de que el mal nos tome ventaja. Preparémonos.
– ¿Y qué pasó después? ¿No me dijo que aquél fue el primer día que vio las piedras?
Nicholas Allen formuló su nueva pregunta con ansiedad. Como si determinar cuál era mi vínculo exacto con las piedras fuera vital para su investigación.
– Voy a explicárselo -dije, manteniendo un suspense involuntario-. Pero si quiere entenderlo, debo hacerlo paso a paso.
– Claro -aceptó-. Prosiga.
Después de su calculada disertación sobre Dee, Martin me dirigió hacia una puerta de aluminio blanco que daba paso a los apartamentos nueve al dieciséis de la calle Mortlake. Mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí sobre el dintel una placa metálica, de letras blancas sobre fondo azul, que rezaba: «John Dee House .»
– Aquí es -dijo.
– ¿La casa de John Dee?
Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro de querubín. Aquel día Martin estaba de un humor excelente. Podía notarlo en la forma en la que se le marcaban los hoyuelos al reír y hasta en el modo de mirarme.
– ¡Vamos! ¿A qué esperas? -me urgió.
Subimos de dos en dos las escaleras que daban al primer piso. Cuando comprobé que sus pasillos eran amplios, luminosos y ventilados me relajé. Si aquello fue un día la casa de un nigromante, ya no quedaba ni rastro de ella. De hecho, estaba a punto de hacer un comentario al respecto cuando la puerta de una de las viviendas se abrió frente a nosotros.
– ¡Martin! ¡Muchacho!
Una mujer de aspecto cuidado, que rondaría los sesenta, de media melena morena, bien maquillada, blusón negro y sandalias de pedrería, se lanzó a sus brazos.
– ¡Estábamos esperándote!
– ¡Sheila, Dios santo! ¡Cuánto tiempo! ¡Estás maravillosa!
El abrazo de Martin y Sheila Graham -leí su nombre en la placa dorada con dos ángeles que presidía su puerta- fue interminable.
– Y ésta debe de ser…
– Julia -completó Martin, solícito-. Desde mañana, querida tía, la nueva y flamante señora Faber.
– Bonita melena roja -silbó, radiografiando de paso mi vestido estampado y mis piernas recién depiladas-. Elegiste bieeen.
Me hizo gracia, la verdad.
Sheila pronunció aquella frase como si fuera el guardián del Grial en Indiana Jones y la última cruzada antes de entregar su copa de madera a Harrison Ford. Y como en la película, también me regaló una sonrisa cómplice antes de guiarnos por un pasillo largo y mal iluminado. Su casa era fabulosa. Pasamos junto a estanterías dobladas bajo el peso de viejos libros antes de alcanzar un recoleto saloncito, confortable y luminoso, que se abría a la calle. Allí nos aguardaba un individuo de aspecto juvenil, alto pero entrado en carnes, de piel rosácea, barba y melena rizada, repantingado en un viejo sillón de orejas.
Al detectarnos, levantó el rostro del tomo que leía, prestándonos la justa atención.
– Hola -me saludó escueto-. Toma asiento donde quieras, cariño.
«¿Cariño?»
La «guardiana del Grial» hizo los honores. Aquella especie de león marino encaramado a su roca se llamaba Daniel. «Como el profeta», precisó ella. Daniel Knight.
– Y si estás pensando que soy una arpía que se ha echado un amante veinte años menor que yo, estás muy equivocada, querida.
Eso era exactamente lo que había supuesto, y me sonrojé. Avergonzada, borré la idea de mi mente mientras Martin y ella continuaban por otro pasillo en busca de algo para beber.
Sentada junto a un Daniel enfrascado de nuevo en su lectura, me entretuve en examinar la estancia. Tendría unos veinte metros cuadrados y estaba dividida en dos ambientes: uno para comedor y otro para salita de estar. La larga mesa del centro y las sillas de respaldo alto que flanqueaban el «ala norte» daban la impresión de haber acogido banquetes interesantes. Me intrigó, eso sí, la alacena que descansaba frente a la ventana. Sus puertas de cristal protegían una heterogénea colección de cachivaches. Distinguí una flauta de pan, una esfera traslúcida, una especie de pipa larga tallada con la cara de un beduino, algunas láminas de buen tamaño apiladas en un extremo y tres o cuatro figuritas de escayola lacadas en negro… Pero el rincón que de verdad atrapó toda mi atención estaba en el extremo opuesto del salón. Habían entelado su pared principal y sobre ella lucían una avalancha de grabados antiguos y fotografías. En algunas encontré a una Sheila más joven. Había sido una mujer muy atractiva. Y allá posaba en lugares históricos de Gran Bretaña reconocibles incluso para una extranjera como yo. Identifiqué el perfil de la atalaya militar de Glastonbury que aparece en tantas portadas de libros sobre el rey Arturo, la fachada del Museo Británico, los monolitos de Stonehenge y hasta las suaves colinas de Wiltshire con uno de sus caballos blancos grabados sobre el suelo. Justo en aquella foto, Sheila se había retratado con un grupo de hippies ataviados con túnicas blancas, que sonreían a cámara sosteniendo unos extravagantes bastones.
– Son druidas, cariño -gruñó Daniel cuando me acerqué a mirarla más de cerca-. Uno de ellos es John Michell.
– Druidas, claro -repetí inocente, sin tener ni idea acerca de quién me hablaba-. ¿Puedo preguntarte a qué se dedica Sheila?
Daniel levantó la mirada del libro.
– ¿No te lo ha dicho tu prometido?
Negué con la cabeza.
– Somos ocultistas, cariño.
– ¿Ocultistas? -Traté de no parecer sorprendida, mientras me preguntaba si habría dicho oculistas. A veces mi inglés me jugaba esas malas pasadas.
– Ocultistas -insistió-. Y de los mejores.
Daniel aguardó a que su respuesta provocara alguna reacción. Y aunque mi cara debía de estar pidiéndole a gritos más detalles, el hombretón me mantuvo en ascuas. Tuvo que ser Martin, mientras hacía graciosos equilibrios con una bandeja de pasteles, el que me desvelara quiénes eran exactamente nuestros anfitriones.
– Julia, Daniel Knight se gana la vida en el Real Observatorio de Greenwich. Es astrónomo. Pero también el mayor experto contemporáneo en John Dee. Acaba de publicar un libro en el que explica sus métodos de comunicación con los ángeles. En estos momentos estudia el idioma que usaron. ¿Te apetece un baklava?
– ¿No habíamos quedado en que Dee fue un científico? -ironicé ahora, mientras tomaba uno de aquellos deliciosos pastelillos de la bandeja.
– ¡Lo fue! ¡Y de los grandes! Debes saber que en el Renacimiento se tenía una noción de ciencia algo diferente a la nuestra. A los alquimistas de ese tiempo les debemos descubrimientos fundamentales. Paracelso, por ejemplo, introdujo el método experimental en medicina. Robert Fludd, un célebre escritor rosacruz del siglo XVII, inventó el barómetro, y otro alquimista holandés, Jan Baptiste van Helmont, acuñó la palabra «electricidad» mientras investigaba con imanes…
– Todo eso es muy cierto, Martin -aplaudió el barbudo.
– Por favor, convéncela tú, Daniel. Julia no me cree cuando le digo que existe una historia ocultista del mundo, tan importante o más que la que aprendemos en el colegio.
Читать дальше