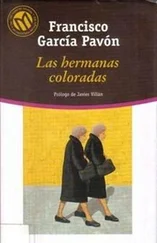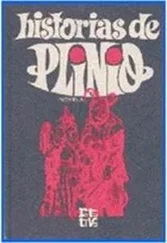– Y yo, ¿qué hago mientras?
– Usted verá. Márchese al herradero, vaya a ver las viñas o llévele el desayuno a sus niñas, pero este menda se va a la piltra.
– Bueno, bueno, como quieras.
– Así que vea usted al Juez cruzar la plaza, me despabila.
– De acuerdo. Hala. A descansar.
Plinio se bajó del coche y entró en las Casas Consistoriales con el hombro caído y el paso patizambo.
Don Lotario, durante aquellas horas, hizo de todo. Fue al mercado, en donde todavía estaba el puesto de caretas. Parló con la Rocío, ordenó un poco las cosas del herradero, que estaba dejado de la mano de Dios desde que empezó el reinado de Witiza. Compró unas gafas de sol nuevas, porque las de siempre las perdió en las últimas andanzas y ante el tercer café del día se sentó en la terraza del bar de Clemente a ver si pasaba el Juez.
Por cierto que allí lo encontraron los periodistas de "El Caso" que parecían muy mohínos y desilusionados por la falta de información que tenían del asunto Witiza.
Don Lotario les invitó a café y copa y con la mayor solemnidad les dijo que estuvieran atentos, porque antes de la hora de almorzar quedaría todo el negocio completamente cancelado.
– Esta noche podrán ustedes cenar tranquilamente en su casa y en posesión de una documentación impresionante.
Los chicos se animaron mucho y pasaron un buen rato departiendo con el veterinario hasta que éste, de pronto, al ver al señor Juez cruzar la plaza camino del Juzgado, pagó el servicio y salió de pira hacia el Ayuntamiento sin atender las últimas razones.
Cuando don Lotario entró en el despacho de Plinio, éste estaba ya despierto y se desayunaba un gran tazón de café con leche y un platazo de churros y buñuelos bullendo.
– ¿Cómo estás, Manuel?
– No sabe usted lo que necesitaba este descanso. Ya soy un hombre… Es que son muchas uvas para tan poca espuerta.
– Me alegro, Manuel, me alegro mucho. Ya está el Juez en su jurisprudencia.
– Entonces, hágame usted el favor de irse al Cementerio, si no le importa, y traerse en el coche a la pareja que dejamos allí y al Rufilanchas de la puñeta. Les espero en el despacho del señor Juez.
– Pues ya estoy allí – dijo al tiempo que salía.
Cuando el Rufilanchas entró en el despacho del Juez traía mejor ver. Se había lavado y peinado y llevaba una camisa limpia que le proporcionó Matías, según se supo luego, y una alpargata en el pie que le quedó descalzo.
No es que el hombre hablara claro, que la ronquera seguía, pero ya tenía la voz más aparente.
Don Tomaíto el "secre", y el señor Juez, cuando el hombre entró acompañado de don Lotario, ya estaban al tanto de lo ocurrido aquella madrugada.
Don Lotario quedó indeciso. No sabía hasta qué punto debía quedarse a la declaración. Su oficiosidad, pensaba con cordura, tenía un límite. El Juez, comprendiendo su asura, le dijo sonriendo:
– Don Lotario, usted es testigo excepcional del hallazgo del señor Rufilanchas en las circunstancias que todos conocemos. Por lo tanto, tenga la bondad de sentarse.
– Muchas gracias, señor Juez. – Y con un júbilo que le hinchaba la cara tomó asiento y ofreció tabaco a todos, que era su manera habitual y sencilla de demostrar satisfacción.
Rufilanchas, de pie en el centro del despacho del Juez, se acariciaba las muñecas todavía doloridas por las ataduras y con sus ojos de tachuela negra bien clavados en los cuencos seguía el prolijo itinerario de la petaca de don Lotario, que pasaba de mano en mano. Cuando le tocó el turno a don Tomaíto, sonriéndole al Juez, se la pasó al detenido:
– Con el permiso de Usía, que aquí Rufilanchas parece muy necesitao.
El Juez hizo la vista gorda y se dirigió a Rufilanchas que liaba con las manos temblonas, más por el ansia de fumar que por miedo a los del margen.
– Después le haremos un interrogatorio formalmente. Ahora, por otras razones, explíquenos a su manera esta historia tan poco graciosa y tan poco cristiana.
Rufilanchas chupó del cigarro con ansia y quedó mirando al suelo. Don Tomaíto, como quien da un muletazo, colocó una silla junto al interrogado.
Se sentó Rufilanchas y se rascó la sien, como el que no sabe por dónde empezar.
– Empiece.
– Es que, verá usted, cuando estuvimos en la Feria de Sevilla…
– Ese episodio ya lo sé y no hace al caso. Al grano, al grano…
Rufilanchas volvió a rascarse, apretó los labios y por fin empezó de manera muy rara:
– Verá usted… Yo cuando voy a Madrid para las cosas de mi negocio, paro en la Pensión Larache. Allí, ya sabe usted, de siempre van muchos de aquí del pueblo. A mí me gusta por eso. Y estoy muy a mi aire. Me río con los estudiantes y los invito a chatos. También hay un par de fulanas muy majas y muy formales ellas. Después de cenar hacemos en el comedor unas tertulias muy alegres… Yo, señor Juez, to el mundo lo sabe, no soy malo, es que me gusta la fiesta. Un defecto como otro cualquiera. Por hacer gracia es que me descacho… Por eso yo así que vi por los periódicos la sardana que se había armado aquí, dije: "Pues me voy a Tomelloso y me entrego corriendo". Que una cosa es una broma y otra lo que ha pasao por culpa del dichoso Pianolo, que es igualico que yo. Ni más ni menos. E igualico que el Faraón. Que parece que nacimos con la misma estrella. Bueno, pues… ¿Por dónde iba yo? Digo que vine derechico a entregarme. Pero lo que pasa, primero quise hablar con él Faraón para que me ilustrara un poco de cómo estaba el ajo de verdad. El Faraón no estaba en su casa. Lo llamé desde su casa al Cementerio porque andaba con la Justicia y se vino al contao. Llegó, y lo que pasa, nos abrazamos, porque amigos hasta la muerte. Y le dije lo que él no sabía. Y que me iba a entregar aquí al señor Jefe. Pero él, por hacerme un bien, esa es la verdad, porque de eso estoy seguro, la travesura se le ocurrió luego, mejor dicho, se le ocurrió al Pianolo y también con razón, pues me dijo: "Espérate a mañana, hombre. Qué necesidad tienes de pasar esta noche en la cárcel. Mañana empiezas o a lo mejor no porque el delito no es tan grande. Vete a la Pensión Oriental, cenas, te duermes tranquilo y mañana – por hoy – vas y te entregas. Yo, chitón." Y yo pensé que tenía razón y así hice. Me fui a la Pensión Oriental, que es donde paro aquí desde que vivo en Barcelona, cené y me acosté. Pero que si quieres. Cuando estaba en lo mejor del sueño, que aporrean en mi puerta. Era el que se queda de sereno que me dice que el Faraón me llamaba muy urgente por teléfono. Como sólo hay teléfono abajo, me malvisto, bajo, y no hago más que coger el aparato y decir diga, diga, cuando se abre la puerta y entra el Pianolo desencajao, y su hijo más desencajao y el Faraón tan tranquilo, y me dicen: "Ya está to dicho". Ni replicar pude. Entre los tres me sacaron a empujones, me subieron en el remolque, me ataron las manos y me taparon la boca, y ¡zas!, camino del Cementerio… Lo demás ya lo sabe usted… Y lo único que no les perdono es que, tal como me dejaron caer en la sepultura, me podía haber roto una pierna. Así como suena. Y eso no es lo tratao. De perjuicios físicos, nada. Claro que en el caso de los Pianolos, al fin y al cabo se comprende. Iban furiosos por la muerte de la pobre, que lo mismo se habría muerto por otro berrinche. Pero, en fin, las cosas como son. Yo era el que estaba más a mano para el primer desfogue… Y aquí estoy.
– ¿Eso es todo lo que tiene usted que contarnos? ¿Para eso venía usted a entregarse? – le preguntó el Juez con cara de no entender.
– ¿Eh?
– Claro, hombre, lo que le ha pasado a usted en Tomelloso lo sabíamos más o menos. Lo que nos urge es saber quién es ese muerto.
– Lleva usted razón, señor Juez – dijo dándose una palmada en la frente-, que como estoy obsesionao con lo último se me pasa lo primero… y la cosa tiene su explicación porque la noche que he pasao ha sío de aúpa. Usted comprenderá.
Читать дальше