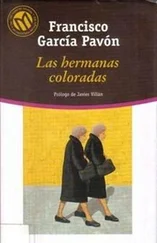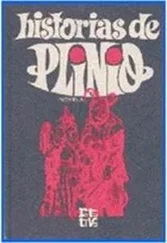Plinio le dijo a don Lotario al oído:
– Creo que debemos darnos una vuelta por allí.
– ¿Tú crees?
– Ya sé en lo que piensa usted. Pero nuestro deber es echar un vistazo.
Se despidieron del corro y marcharon hacia la calle de Socuéllamos
La puerta de la casa del Pianolo estaba abierta. En el portal, de pie y apoyada en la pared, se veía la tapa del ataúd. Entraban y salían mujeres de la vecindad llevando sillas que colocaban en el patio y habitaciones contiguas. El guardia entró con el veterinario. En el patio ya había varias personas sentadas. En una habitación que daba al mismo patio estaba la capilla ardiente. Varias mujeres enlutadas, sentadas en torno al ataúd, rezaban y suspiraban. El Pianolo, su hijo, el Faraón y otros parientes estaban sentados en un rincón penumbroso del patio. Plinio y don Lotario se aproximaron a ellos, dieron el pésame a Pianolo padre y a Pianolo hijo, y un poco apartados se sentaron en el patio para hacer un rato de vela.
No tardaron en llegar los periodistas de "El Caso", que se sentaron junto al guardia y le hicieron en voz baja varias preguntas.
El "gráfico" preguntó a Plinio si sería oportuno hacer alguna foto del duelo y de la difunta. Plinio le respondió:
– No se lo aconsejo ahora.
El Pianolo y el Faraón hablaban entre sí. El hijo, de vez en cuando, se secaba una lágrima.
Plinio, para sus adentros, sonreía al observar la nueva situación del caso Witiza.
En cierta manera, don Lotario y él eran ahora los sospechosos de haber causado la muerte de aquella señora.
A pesar de la hora, seguían llegando amigos y vecinos que tomaban asiento después de dar el pésame a los dos hombres. El estado de libertad provisional del Pianolo y su hijo hacía más atractivo aquel velatorio. Los periodistas se fueron en seguida. Plinio y su compañero se retiraron a las tres. En la esquina de la calle de San Luis cada uno tiró para su casa.
Cuando Plinio se estaba desnudando para acostarse había olvidado, tal era su cansancio, los pálpitos de la prima noche, sus discusiones con don Lotario y cuál era, de verdad, la verdadera posición de las piezas en el tablero. Cayó en la cama como un tronco añoso y se agarró a la almohada con furia de náufrago.
Pero el sueño no estaba hecho para Plinio en aquellos días de junio. Y la teoría de los pálpitos parecía cierta. A las cinco de la mañana aproximadamente comenzó a picar el teléfono en su casa. Como era natural, él no lo oyó. Tuvo que ser su pobre mujer la que salió en camisón hasta el aparato.
Despertar a Plinio no fue cosa fácil. Hubo que zarandearlo muchas veces y decirle que lo llamaba Matías. Explicarle luego quién era Matías, qué era un teléfono y recordarle su obligación ineludible de escuchar por el aparato negro.
Plinio tuvo el buen acuerdo de refrescarse la cara antes de tomar el auricular. El agua lo volvió un poco a su realidad de Jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso.
– ¿Qué hay, Matías?
– Algo, y muy gordo.
– ¿Qué?
– He oído gentes que entraban y salían en el Cementerio. Ruido de coches, gritos y voces…
– ¿Y quién son?
– No sé.
– ¿Cómo que no sabes?
– No, señor, que no me he asomao. Que he atrancao bien las puertas y ventanas y no me ha dao la gana salir.
– Pero bueno…
– Que no, señor, que no están mis hijos y tengo mucho miedo. Y yo no soy policía, sabe usted, que soy camposantero.
– Pero tu deber es cuidar del Cementerio.
– Sí señor, cuidar de las sepulturas y de los nichos, pero no de ladrones y creminales. Para eso están ustedes los policías. Así es que yo no he salió de aquí, ni pienso salir hasta que ustés vengan. Uno está en su derecho de ser cobarde.
– ¿Pero siguen los ruidos?
– No señor, ahora sólo se oyen gritos lejanos de vez en cuando.
– ¿Y qué gritan?
– No sé. Gritan.
– ¿Y por dónde han entrao al Cementerio?
– No tengo ni idea, ni pienso verlo hasta que ustés vengan, ya lo he dicho.
Plinio llamó a don Lotario y con genio de mil demonios y sin la menor curiosidad por los gritos del Cementerio, empezó a vestirse.
– Pues anda, rezongaba su mujer. Dichoso Cementerio. Os vais a tener que quedar a vivir allí.
Plinio se lavó de mala manera. Tomó un café con los ojos casi cerrados y encendió el primer cigarro con el gesto más desabrido del mundo.
Don Lotario también llegó con la cara color planta de pie. Como si en vez de estar ante un nuevo capítulo del apasionante caso Witiza, fueran al vulgar parto de una yegua.
Plinio montó junto a él, y tomaron el camino del camposanto, entendiéndose o intentando entenderse con monosílabos.
– ¿Y qué dice que pasa?
– Gritos.
– ¿De quién?
– No sé. Y que gritan. Y que hay gente. Y que tiene miedo.
– ¿Pero qué miedo, pero qué gente?
– No sé, don Lotario, eso dice. Miedo, gente, gritos.
– No entiendo.
– Ni yo. El caso es no dejarlo a uno dormir.
– A lo mejor esto es el pálpito que tenías anoche.
– Ya se me ha olvidao el pálpito.
– Pues anoche estabas que pa qué.
– Pues ya se me ha pasao.
– Mejor es así.
– No sé a qué puede obedecer esto, si prácticamente ya está todo acabado. Cuando apiolen los de Madrid o los de Barcelona al Rufilanchas se concluyó la monserga. Nos traerán en un plieguecito la declaración, enterraremos a Witiza donde se ordene, y se acabó la hazaña.
– Ya estás otra vez con tus pesimismos. Anoche me dijiste que te escamó la llamada telefónica que hicieron al Faraón. ¿Por qué?
– Me escamó entonces. Sin duda estaba yo un poco excitado. Hoy, al menos ahora, recién levantado, no le veo ningún misterio.
Plinio ordenó a don Lotario que se detuviera junto al Ayuntamiento y a una de las parejas de guardia les ordenó subir al coche. Desde el Ayuntamiento hasta el Cementerio fueron en silencio.
En el porche del camposanto no había nadie. Era el tercer día que veían amanecer desde sitio tan fúnebre. La cancela también estaba cerrada con llave.
– No, por aquí no han entrado – dijo Plinio a don Lotario.
Como no se veía a Matías por parte alguna, y no había forma de franquear la entrada, Plinio tocó con mucha reiteración el claxon del "Seiscientos". Al cabo de un rato se oyó una voz:
– Jefe, buenos días.
Era Matías, que le saludaba tras la persiana de la ventana que daba al patio del Cementerio.
– Venga, ven y abre, miedica.
– Claro, usted no sabe…
– Venga.
– Ya voy, ya voy…
Matías abrió con tiento la puerta de su vivienda, y mirando con mucho cuidado llegó, con el manojo de llaves en la mano, hasta la cancela del Cementerio.
– Que ya me he cansao de hacer de justicia… cada uno a lo suyo… yo sólo soy enterrador – dijo, abriendo y sin alzar los ojos, como justificándose.
Plinio, seguido de los suyos, y sin contestar a Matías fue hasta la puerta del Depósito.
– ¿Has visto si está el difunto? – preguntó al camposantero.
– No, señor, yo no he visto nadica. No he salido de mi casa ni pienso salir mientras vea o sienta cosas raras.
– Anda, abre.
– Desde luego, los ruidos y los gritos no fueron por esta parte.
– Abre.
El hombre hizo girar la llave y dejó franca la puerta de la "Sala Depósito". Plinio entró decidido.
Allí estaba, sobre la mesa de mármol, el desdichado difunto. A pesar de que la ventana estaba abierta, hedía bastante el cuerpo, como apuntó Matías la tarde anterior.
Plinio dio un vistazo por toda la pieza y no apreció nada anormal.
– Cierra.
Salieron y siempre encabezados por el Jefe se dirigieron todos hacia las puertas secundarias del Cementerio Viejo, única entrada posible. No tardaron en encontrar lo que buscaban. El candado de la primera puerta estaba aserrado y la hoja de hierro entreabierta. Los que estuvieron allí aquella noche nada hicieron por disimular su visita.
Читать дальше