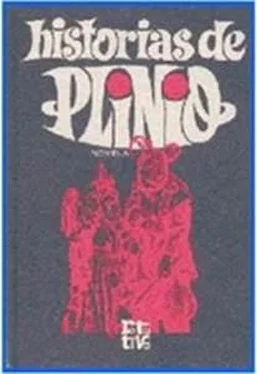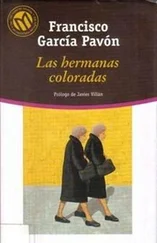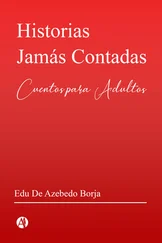Al cabo de unos minutos volvió descompuesto y precipitadamente, tomó la capa de la percha. Sus dos contertulios quedaron mirándole.
– Ha muerto Carmen -balbució.
Y marchó.
Plinio quedó palidísimo. Parecía que se iba a marear. Cruzó los brazos a la altura de la barriga y quedó mirando al suelo sin decir palabra. Al cabo de un buen rato, sacó la petaca.
– Manuel, ¿quieres que vayamos por si hacemos falta?
– Ahora no, un poco más tarde.
Hacia las dos, cuando iban a cerrar el Casino, los dos amigos se encaminaron hacia la próxima calle de la Luz. Delante de ellos iban unos gañanes con cara de recién levantados. Llevaban en las manos unos grandes candelabros. Otros, delante, portaban un arcón color nogal. Todavía aguardaron un poco a que aquellos hombres, con sus trebejos de muerte, entraran en la casa de los balcones.
La puerta de la calle estaba abierta. En el portal, según costumbre, habían dejado los gañanes la tapa del arcón para significar que había un muerto en la casa.
Don Lotario y Plinio subieron la escalera lentamente. En el patio de arriba encontraron a Pedro el mayordomo, que iba y venía lloriqueando.
– Don Onofre está ahí, en el comedor -les señaló.
Entraron. Don Onofre estaba sentado junto a la misma mesa y en el mismo sillón que aquella tarde que invitó a Plinio a jerez y a bizcochos. Le acompañaban su hermano, don Gonzalo, don Felipe, el cura, que estaba dando cabezadas, y el padre de Joaquinita, Inocente, que se hallaba un poco aparte, como guardando las distancias de los señores que estaban junto a la mesa.
Le dieron el pésame. Don Onofre se inclinó un poco para alargarles la mano y volvió a sus posturas habituales de mirarse las uñas, o pasarse la mano por el pelo. Su rostro 110 reflejaba la menor emoción. El más afectado parecía don Gonzalo, que no levantaba los ojos del suelo, con gesto de ausencia y amargura.
En las habitaciones próximas se oía ir y venir de pasos, muebles que se abrían y cerraban.
Entró Ambrosia, la vieja sirvienta que sustituyó a Antonia, y dijo con voz de misa:
– Señorito, ahí están las monjas que vienen a amortajarla.
Don Onofre se levantó pausadamente y fue hacia la puerta del comedor; se asomó a ella.
– Pasen, hermanas.
Las dos monjas se pararon apenas a un paso de la puerta, ya en el comedor, y dieron el pésame a don Onofre en voz muy baja y llena de eses. Don Onofre les dio las gracias en una voz parecida, imperceptible. Luego, les hizo cruzar todo el comedor hasta la puerta opuesta. Las monjas, al pasar entre Jos hombres que estaban sentados, hicieron una breve inclinación de cabeza. Entraron seguidas de don Onofre.
Plinio se dirigió a don Gonzalo:
– ¿Qué ha pasado?
Don Gonzalo, sin levantar los ojos del suelo, se encogió de hombros.
– Un colapso, Manuel, un colapso -dijo el hermano de don Onofre, que era un hombrecillo insignificante que miraba con los ojos muy entornados.
Plinio miró a don Gonzalo.
– No cabe otra cosa -dijo como para sí.
– Debió de ser a los pocos minutos de marcharse don Gonzalo -dijo el hermano dirigiéndose a don Lotario.
Había entrado don Onofre y, mientras volvía a su asiento, se dirigió al veterinario como enlazando sus palabras con las de su hermano:
– Fue terrible -dijo mirándose las manos-. Cuando marchó don Gonzalo y dijo que la enfermedad había hecho crisis, todos los de la casa nos pusimos alegres, muy alegres. Ya pueden ustedes imaginarse, después de ocho o diez días de zozobra… Ella quedó durmiendo, cené luego y nos quedamos de tertulia, aquí en el comedor, mi hermano, Inocente y yo. Hacia las doce pensé en retirarme. Me disponía esta noche a dormir con tranquilidad. Nos despedimos. Entré en la alcoba para ver si seguía durmiendo. Joaquinita quedaría velándola. Me incliné a darle un beso sin encender la luz… y la noté enormemente fría… Encendí la luz…, llamé a todos. Estaba muerta, muerta de hacía mucho rato.
Volvió el silencio. El cura dio una cabezada tan grande, que se despabiló.
Entró Joaquinita con los ojos llorosos:
– Señorito, dicen las monjas que si tienen un rosario bueno para ponérselo ahora, que luego se lo quitarán.
Don Onofre se pasó la mano por la frente como haciendo memoria.
Plinio la miró de arriba abajo, y para sus adentros no pudo evitar el decir: «¡Qué hermosa es…!»
Don Onofre se levantó pesadamente y marchó seguido de Joaquinita.
El cura volvió a dormirse. El médico seguía mirando al suelo al tiempo que se acariciaba la barba. Don Lotario liaba otro cigarro. El hermano bostezó. Plinio miraba a las paredes. Vio el retrato del padre de Carmen, vestido de etiqueta, con una gran condecoración en el pecho. Más arriba, el retrato del abuelo, vestido con el hábito de Calatrava. A la derecha y a la izquierda más retratos de los hermanos de doña Carmen, de hermanas y tías.
«Esta noche ha muerto el último Calabria de la dinastía -pensaba Plinio-, se acabaron los Calabria en Tomelloso… ¡Qué pronto se han acabado los Calabria…! Ellos, que durante tantos años fueron los amos, el no va más…»
Volvieron don Onofre y Joaquinita. Ella llevaba un rosario dorado entre las manos. Inocente miró a su hija con ojos amorosos.
El entierro fue a última hora de la tarde. Acudieron todos los estandartes y banderas de cofradías y asociaciones religiosas. Presidió el duelo el mismo don Onofre, vestido de riguroso luto y con el pelo empapado de brillantina. Los criados de la casa llevaban el féretro en hombros. Entre ventanas se vieron las caras llorosas de Joaquinita y de la hermana de Pedro. La comitiva paraba cada veinte pasos para oír un responso. La encabezaban todo el clero parroquial con gran cruz alzada. El todo Tomelloso iba detrás, dando la despedida a la última descendiente de la familia que señoreó el pueblo desde los albores del siglo XVIII. Plinio iba junto al veterinario y don Gonzalo en el duelo.
Los días siguieron su curso. La casa de doña Carmen se cerró a cal y canto y las gentes comenzaron a hacer cabalas sobre el futuro matrimonial de don Onofre.
El verano llegó muy pronto y Plinio se aburría mucho. Desde la muerte de Antonia apenas había tenido otro trabajo que el rutinario. Se pasaba el día entero en el Casino, viendo periódicos o de mirón en las partidas gordas. Después de cenar le acompañaba el veterinario. Don Gonzalo, no. Desde la muerte de Carmen no se le vio más por el Casino. Alguna vez lo encontró por la calle subido en la berlina amarilla. Parecía desmejorado y sin ganas de hablar con nadie. Una triste sombra nublaba sus viejos ojos azules. Plinio lamentaba esta separación de su viejo contertulio. La verdad era que para un buen médico como él, el golpe había sido muy grande, pero la cosa no era para tanto… Plinio tenía muchas ganas de hablar con él largo y tendido, pero esperaba una ocasión propicia. Los asuntos de una casa que procedía de los comienzos del siglo XVIII había que tomarlos con mucha calma.
Los jueves por la noche la Banda Municipal tocaba en la plaza, y Plinio, como todos los socios del Casino, se sentaba en la terraza a escucharla. Entre los árboles de la glorieta jugaban los chicos y la gente del campo se agolpaba en torno al tablado que se alzaba, pintado de verde, junto a la puerta del Ayuntamiento. Por las aceras de las calles que desembocaban en la plaza paseaban las señoritas y sus galanteadores. Los curas se sentaban en la puerta de la sacristía, junto a un velador de madera del cercano Casino. Era un estar y no estar en el Casino; un estar y no estar en la iglesia.
Una de aquellas noches, vio Plinio que la criada de don Gonzalo se dirigía a los curas con cierta precipitación. La escuchó don Felipe con mucha atención. Marchó la criada, don Felipe se tomó la copula de anís de un trago y entró en la sacristía. Al poco salió con la teja puesta, hacia la calle de la Independencia.
Читать дальше