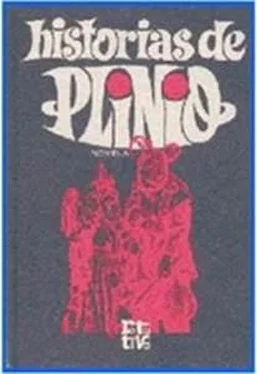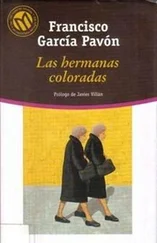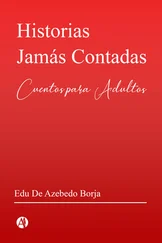– Tampoco lo veo claro.
– Ni yo…, hasta ahora. No hubo manera de comprobar si había salido de casa el domingo de Piñata. Doña Carmen y don Onofre me dijeron que no… ¿ Qué puedo hacer, entonces?
– Nada.
– La vieja entró en la casa después de morir Antonia. En el caso de que nada tenga que ver la muerte de la criada con la muerte del ama, ¿qué interés podría tener la vieja en matar a doña Carmen?
– No lo veo… ¿Y Pedro?
– Tampoco.
– Cuando murió Antonia él estaba enfermo en cama. Ahora no tiene explicación que ese hombre mate a su señora… Lo probable, don Gonzalo, es que el juego esté entre el amo y la moza o entre los dos de acuerdo. Pero la cosa es muy difícil de creer para nosotros. No digamos para el pueblo… ¡Hacen falta pruebas, y pruebas muy gordas…! ¿Aparecerán esas pruebas? Eso es lo que no sé… A lo mejor por los sucesos que vayan ocurriendo lleguemos a poseer la evidencia de la culpabilidad, pero no las pruebas.
– Te comprendo…
– La autopsia de doña Carmen tal vez hubiera aclarado las cosas…
– No me martirices, Manuel, no me martirices… Yo te ayudaré en lo que sea…
– No se preocupe, a cualquiera le hubiera ocurrido igual. Lo peor del mundo es cuando la infracción de la ley se da entre personas de las que nadie puede sospechar. Todas las gestiones son dificilísimas. Si no trabaja uno bien amarrado, ¡adiós, Madrid, que te quedas sin gente!
– En el difícil caso de que don Onofre se casara con Joaquinita, ¿tú crees que sacaríamos algo en claro?
– No. En todo caso la evidencia, pero no pruebas.
– ¿Y por dónde esperas esas pruebas?
– De la paciencia y el trabajo escrupuloso. Tengo mis planes, que se los comunicaré en el momento oportuno. Usted es médico y tiene entrada libre en esa casa a todas horas. Podrá serme muy útil en un momento determinado. Además, confío en la suerte. La justicia tiene más suerte que los criminales. Pero hay que andar bien despierto.
– Bien, Manuel, veremos lo que se puede hacer.
Don Gonzalo parecía más animado y sin fatiga, con la perspectiva de colaborar con Plinio.
A los pocos días al médico se le pasó el asma y volvió a su vida habitual. Ni una sola noche faltaba a la tertulia del Casino. Algunas veces, sobre todo antes de comer, se juntaban el médico, el veterinario, Plinio y el cura en el cuartillo de guardia de la sacristía.
Don Gonzalo, con aquellas conspiraciones y vigilancias, creía amortiguar sus escrúpulos de conciencia profesional. El cura también parecía haber sentido una súbita vocación policíaca.
Con el más absoluto de los secretos, de mutuo acuerdo, los tres personajes originariamente sabedores del «asunto doña Carmen» se lo comunicaron al veterinario. Fue condición impuesta por Plinio.
Pero hasta diciembre las especulaciones de los cuatro se limitaron a meras elucubraciones imaginativas que Plinio escuchaba con paciencia, ya que no había la menor apoyatura objetiva. La casa de la calle de la Luz seguía cerrada a cal y canto. Sólo entraban y salían los habituales. Entre éstos, como la salud de todos los moradores parecía excelente, no contaba don Gonzalo, y menos el cura.
Llegó un momento en que los cuatro hombres, a excepción de Plinio, comenzaron a desfallecer por falta de materia comentable. Habían agotado todas las fuentes de su imaginación. Fue entonces cuando Plinio, un poco por animarlos y otro poco por ver lo que pasaba, sugirió la conveniencia de que el médico y el cura, que eran los más amigos de la casa y cada uno por su lado, hiciesen a don Onofre una visita con cualquier pretexto.
El cura en seguida lo encontró. Iría a pedirle una limosna para arreglar la escalerilla de la torre, que estaba en pésimas condiciones.
– Yo voy a hacerle un rato de compañía -dijo el médico, muy decidido.
Los dos fueron el mismo día, un domingo. El cura por la mañana y el médico por la tarde. Anochecido, se reunió el cónclave en el cuartillo de guardia de la sacristía.
Cuando llegaron Plinio y el veterinario, el cura y el médico ya estaban allí.
Así que estuvieron juntos, el cura mandó a un monaguillo que había por allí a que se fuese a jugar a la plaza y echó una «firma» al brasero.
Pimío pidió al cura que hablase primero.
Don Felipe se echó hacia atrás el bonete y se pasó los dedos por sus exhuberantes cejas.
– He estado allí más de una hora. Onofre está muy bien. Impasible, como siempre. Dice que así que acabe la vendimia, volverá a salir al Casino. Ha engordado un poco. Le saqué el recuerdo de su esposa y se mostró muy sentido. «Era un ángel», dijo, pero pronto desvió la conversación.
– ¿Qué pasa del testamento? -preguntó Plinio.
– Me dijo que estaba en los últimos trámites. Como doña Carmen murió sin testar, han tenido que hacer una declaración de herederos y no sé cuántos líos. Claro que el único heredero es el marido. La cosa es fácil. Por cierto que me ha dicho que una vez que esté completamente resuelto el asunto de testamentaría, me dará una crecida cantidad para la iglesia, tal como hubiera hecho doña Carmen, caso de testar.
– Entonces ya está usted contento -dijo el veterinario, que era un tanto anticlerical.
El cura por toda contestación se encogió de hombros.
– ¿Vio usted a Joaquinita? -preguntó Plinio.
– Sólo un momento. Pedí un vaso de agua por si acudía. Onofre llamó al timbre, pero vino la vieja, que yo creo que es medio tonta… Cuando nos despedimos, vi a Joaquinita cruzar por el patio de arriba. Me saludó muy ceremoniosa, pero no me atreví a pararla… Como va uno con este complejo de policía…
– ¿Y qué más? -preguntó el veterinario.
– Pues nada más… La casa tiene su ritmo de siempre. Nada me llamó la atención, si he de ser sincero.
– Don Gonzalo tiene la palabra -dijo Plinio.
Don Gonzalo quedó silencioso y con una sonrisa que quería ser diabólica.
– ¿Y qué? -preguntó don Felipe, impaciente. Don Gonzalo miró a todos, haciéndose el interesante.
– Venga, suelte -insistió el cura.
– ¡La bomba! -dijo el médico-. O yo no sé lo que me traigo entre manos, o Joaquinita está preñada de tres o cuatro meses.
La noticia produjo el efecto esperado. El cura cubrió completamente sus ojos con las cejas.
– ¿Es que se le nota? -dijo, señalándose el vientre.
– No, ahí no -afirmó el médico-: en la cara.
El cura hizo un gesto de escepticismo.
– ¿ Es que no me cree usted, don Felipe? -preguntó el médico, muy picado.
– Hombre, cómo no lo voy a creer… Es que la cosa es gorda.
– Sí, señor, muy gorda; pero hay mujeres que se les nota el embarazo en seguida. Y ésta es una. Tiene un paño en la cara que a mí no se me despinta.
El cura volvió a menar la cabeza.
– Además estoy seguro que tiene vómitos y que es mal embarazo. Y usted, si se hubiera fijado, habría visto lo mismo…
– Yo no entiendo de eso.
El veterinario sacó una risa de conejo.
– ¡No, no entiendo, y es natural! -dijo el cura, mosqueado.
– ¿Tú qué dices de eso, Manuel? -preguntó el veterinario a su oráculo.
– Me extraña que don Onofre cometa una pifia así.
– A lo mejor él no lo sabe -saltó el cura, ya en situación.
– Buena idea -dijo el veterinario.
Todos asintieron y el cura se esponjó, pasándose los dedos por las cejas.
– Si las cosas son como dice don Gonzalo, la situación se aclara mucho -añadió Plinio,
– Naturalmente -dijo el médico.
– Claro, que no por eso aumentan las pruebas de la muerte de Antonia y del posible asesinato de doña Carmen.
Читать дальше