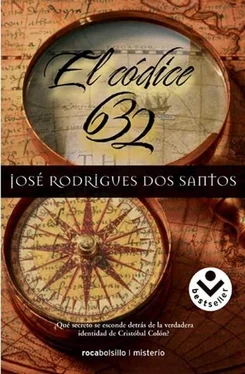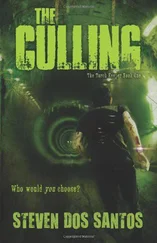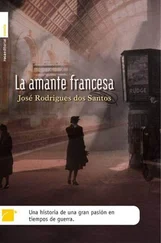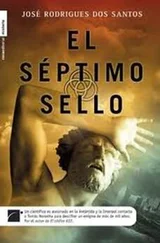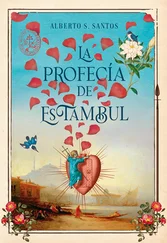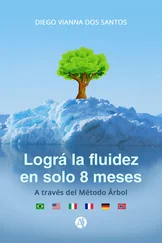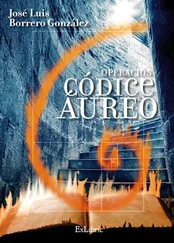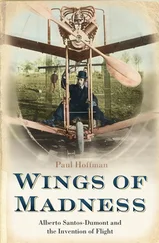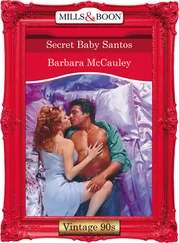– Antiguamente había aquí unos baños moriscos, señor [6]-le explicó el camarero, un hombre delgado y de piel grasa, con un espeso bigote negro, la barba sin afeitar, esforzándose por hablar portuñol. Señaló con los ojos el menú y se rindió al castellano natal-. ¿Qué quiere comer usted?
Tomás cerró la carta con el menú. No le atraía nada.
– ¿Qué me recomienda?
– ¿Le gustan las tapas?
– No es mala idea. Tráigame unas tapas.
– Bueno. ¿Con jerez?
– ¿Jerez? ¿No será mejor con vino tinto?
– Con las tapas va mejor el jerez, señor.
– Pues traiga jerez.
En diez minutos, la mesa se llenó de pequeños platos y una copa de jerez amontillado, un fino blanco seco de aspecto fresco y con un brillo dorado. El camarero le explicó que era justamente la relación entre los platitos y la copa lo que estaba en el origen de aquel plato andaluz. Por lo que parece, todo había comenzado con el antiguo hábito de colocar un plato sobre una copa de jerez, para «taparlo». Con el tiempo, empezaron a servirse aceitunas o queso en el plato, práctica que se extendió más tarde a otros alimentos. Cuando los andaluces la incorporaron, ya las tapas abarcaban una vasta variedad de colores y sabores, tal como era ahora visible en la mesa del visitante portugués.
Tomás se pasó media hora picando de los diferentes platos sin dejar ni una sobra. No había duda, pensó, mientras contemplaba los manjares repartidos por la mesa e iba probando un poco de aquí y un poco de allá; viajar era una de las mejores cosas que existían, sobre todo si lo hacía a expensas de otros; rompía la rutina, paseaba, veía cosas nuevas, se llenaba con los mejores sabores de la vida. ¿Habrá en el mundo algo más agradable? Cómodamente sentado en el bar Giralda, disfrutó sobre todo de los mejillones a la marinera, mejillones servidos con una salsa de cebolla y ajos salteados, con vino blanco, aceite, zumo de limón y perejil; pero el salpicón de mariscos, con su mezcla de langosta, cangrejo y gambas a la vinagreta con cebollas y pimientos rojos, no le iba a la zaga, así como la mezcla de pescado, verduras aliñadas, huevos cocidos, gambas y aceitunas de las banderillas; el resto incluía jamón serrano, albóndigas, patatas bravas, ensalada de pimientos rojos y fritura de pescado, que devoró con el popular queso manchego y pan. Remató la comida con unos churros cubiertos de azúcar y, considerando que aún tenía que trabajar, un café colombiano bien fuerte.
Después del almuerzo salió a la calle y caminó por la imponente plaza Virgen de los Reyes, con el propósito de hacer mejor la digestión. Allí la vida parecía detenida y las personas indolentes, no había prisas ni carreras. Pasó delante del convento de la Encarnación y, contemplando el Palacio Arzobispal, del otro lado de la plaza, rodeó la catedral, doblando la esquina en la plaza del Triunfo, donde una columna barroca con la figura de la Virgen María celebraba la supervivencia de Sevilla al terremoto que arrasó Lisboa en 1755. Llegó a la esquina del compacto edificio del Archivo General de Indias, construido con los ladrillos de color marrón rojizo que tanto aprecian los españoles y que tanto le disgustaban a Tomás; se trataba de un tipo de material que le provocaba escalofríos, tal vez porque le hacía recordar las fábricas y hasta los mataderos y las plazas de toros.
Cruzó la calle y entró en la gran catedral por la puerta sur, una magnífica entrada tallada en piedra. Aquélla era la mayor catedral gótica de Europa. El primer impacto que sintió Tomás al recorrer el monumental santuario fue el de haber entrado en un lugar imponente pero sombrío, lúgubre incluso, como si lo hubiesen arrastrado hasta las entrañas de una caverna inmensa y tenebrosa. Al doblar el punto donde el transepto derecho se cruza con la nave, junto a la puerta de San Cristóbal, se encontró con un escenario que consideró a la vez siniestro y majestuoso.
Sobre un pedestal, en medio del patio, cuatro estatuas de bronce policromo, con el rostro de alabastro, ropas propias del siglo xvi, solemnes y suntuosas, cargaban un sarcófago en hombros. El pequeño ataúd, también de bronce y ornamentado con placas metálicas esmaltadas, estaba cubierto por un sudario y tenía un escudo dibujado en el lado derecho, que Tomás reconoció. Eran las armas de Colón. Observó por debajo del sarcófago y vio las armas heráldicas de España clavadas en la base y rodeadas por palabras escritas en letra gótica. Giró la cabeza, siempre observando de abajo hacia arriba, y leyó la inscripción:
AQUÍ YACEN LOS RESTOS DE CRISTÓBAL COLÓN DESDE 1796.
LOS GUARDÓ LA HABANA Y ESTE SEPULCRO POR R. D.TO DEL 26 DE FEBRERO DE 1891.
La tumba de Colón.
O, mejor dicho, el sitio donde se dice que se encontraban los huesos del gran navegante. Pero Tomás sabía que, hasta en la muerte, el descubridor de América se había revelado como un maestro en las artes del misterio, un supremo ilusionista. Todo comenzó cuando Cristóbal Colón fue a vivir a Sevilla después de sus cuatro viajes al Nuevo Mundo. Con la muerte de su protectora, la reina Isabel, en 1504, cayó en desgracia en la corte. Al año siguiente, para intentar recuperar el favor del rey Fernando, ya envejecido y enfermo, el Almirante de la mar océana se desplazó a Valladolid. La misión acabó en fracaso y Colón murió en esa ciudad el 20 de mayo de 1506. Después de permanecer casi un año en un convento franciscano de Valladolid, el cadáver fue trasladado al monasterio de la Cartuja de las Cuevas, en Sevilla, iniciando una complicada serie de viajes. Treinta años después, se decidió que los restos mortales de Cristóbal y de su hijo portugués, Diogo, que también había muerto, serían enterrados en La Española, por lo que los dos cuerpos fueron trasladados a la catedral de Santo Domingo. Más de doscientos años más tarde, en 1795, el Tratado de Basilea estipuló que la parte española de la isla sería entregada a Francia, por lo que los huesos del descubridor de América se llevaron a la catedral de La Habana en medio de una gran pompa. Pero la independencia de Cuba, en 1898, impuso un nuevo traslado, esta vez de regreso punto de partida, Sevilla. El problema es que, en medio de tantas mudanzas, puede haberse cometido un error en alguna parte, probablemente en Santo Domingo, y los restos que se encontraban tan majestuosa y solemnemente guardados en la catedral de Sevilla no serían, en definitiva, los de Cristóbal Colón, sino los de su hijo primogénito, el portugués Diogo Colom, o incluso los de otros descendientes.
Tomás se quedó un buen rato junto a la tumba, indiferente a la duda histórica. A fin de cuentas, su homenaje privado no se perdería; si aquél no era el gran navegante, por lo menos sería su hijo Diogo, un compatriota, y eso le bastaba. Acabó por fin volviendo la espalda a la tumba y alejándose en dirección a la nave del santuario. Deambuló lentamente por la catedral, admirando la bóveda y la Capilla Mayor, protegida por enormes rejas, y se desplazó hasta la puerta oeste, llamada puerta de la Asunción. A mitad de camino se encontró con una nueva tumba, esta vez más discreta; era la sepultura de Hernando Colón, el hijo español de Cristóbal, el autor de una de las obras más importantes sobre la vida del descubridor de América. Rodeó la lápida y se dirigió al ala izquierda de la nave, donde se abría otra puerta. La cruzó y sintió la luz débil del sol de invierno que entraba leve, a cielo abierto. Aquél era el patio de los Naranjos, un patio rectangular y cubierto de naranjos dispuestos geométricamente; en el centro se vislumbraba una pequeña fuente circular y, alrededor, largas galerías, como si aquél fuese un claustro cerrado. Junto con la torre de La Giralda, que no pasaba de ser un minarete disimulado, el patio era lo que quedaba de la antigua mezquita de los sarracenos, demolida para construir la catedral gótica.
Читать дальше