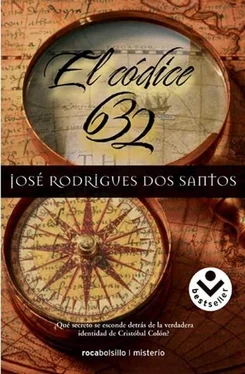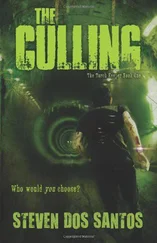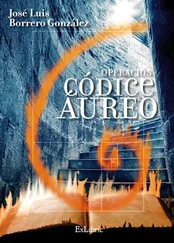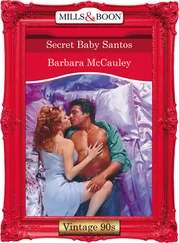Eran las diez de la noche cuando metió la llave en la cerradura. Llegaba cansado y quería darse una ducha, cenar e irse a la cama. Giró la llave hacia la izquierda, la cerradura obedeció, se abrió la puerta, Tomás entró en su casa y dejó pesadamente la maleta junto al aparador.
– ¡Chicas, he llegado! -anunció, con la muñeca del vestido rojo con lentejuelas en una mano y el libro de El Greco en la otra, dispuesto a entregar los regalos.
El apartamento permanecía oscuro, lo que le pareció francamente extraño. Encendió la luz y comprobó que se encontraba todo limpio y ordenado, pero no se veía ni un alma.
– ¡Chicas! -llamó de nuevo, intrigado-. ¿Dónde estáis?
Consultó el reloj y concluyó que era probable que ya hubiesen ido a acostarse; aún era temprano, pero a veces el trabajo resultaba más duro, el cansancio era superior a las fuerzas y a esa hora atacaba el sueño. Recorrió en pocos pasos el pequeño apartamento, evitando hacer ruido, y abrió la puerta de las dos habitaciones, la suya y la de su hija, pero estaban desiertas. Dejó la maleta sobre la cama de matrimonio y miró a su alrededor, como si estuviese desorientado. ¿Dónde demonios estarían? Se rascó la cabeza, intrigado. ¿Habría habido algún problema? Se quedó un buen rato pensando qué hacer. Podía llamar de nuevo al móvil, pero hacía cincuenta minutos, cuando llegó al aeropuerto, había marcado el número de Constanza y, una vez más, había respondido el buzón de voz. ¿Qué podría hacer ahora?
Salió de la habitación y se dirigió a la cocina; venía muerto de hambre, pues no soportaba la comida de los aviones. Consideró que, con el estómago más confortado, estaría en mejores condiciones para rumiar qué debería hacer a continuación. Probablemente, pensó, lo mejor era incluso esperar, ellas acabarían apareciendo. Al pasar de nuevo por el vestíbulo de entrada, camino de la cocina, reparó en el jarrón sobre el aparador, estaba lleno de flores, color amarillo y salmón, que asomaban en un conjunto de ramas largas y curvadas, mezcladas con otras flores amarillas, seguramente rosas, con sus pétalos de colores en medio de un racimo verde de hojas. Contempló por un momento las flores, pensativo; se acercó y las olió, le parecieron frescas. Vaciló un instante, acariciándose el mentón, rumiando una hipótesis que se le había ocurrido de repente. Cuanto más pensaba en ella, más creía que debía comprobarla. Decidió mudar el rumbo; en vez de a la cocina, se dirigió a la sala.
Los jarrones que adornaban los muebles mostraban las mismas flores. Sobre la mesa vio un papel. Lo cogió y lo analizó; era la factura de la florista, en la que se mencionaban rosas y digitales. Se quedó pensativo durante un buen rato. Después, con la factura en la mano, se dirigió a la estantería, consultó los títulos y acabó sacando un libro guardado en el anaquel más alto. Se trataba de El lenguaje de las flores, la obra favorita de Constanza. Abrió el volumen en las últimas páginas y consultó el glosario, buscando, en la «d», las digitales. Las encontró. El libro indicaba que las digitales o dedaleras representaban insinceridad y egoísmo. Levantó la cabeza, sobresaltado. ¿Sería aquél un mensaje? En un movimiento frenético, urgente y descontrolado, rayano en el pánico, hojeó de nuevo el libro y consultó la «r». Impaciente, buscó con el dedo la referencia a las rosas amarillas. Encontró «rosas» y llegó, casi de inmediato, a las «rosas amarillas». El dedo se inmovilizó en lo que simbolizaban.
Infidelidad.
El teléfono cobró vida y sonó, zumbando con urgencia, como si estuviese impaciente. Tomás apartó la cabeza de la almohada, medio aturdido, y sintió la luz del día que entraba por la ventana y lo encandilaba al dar en sus ojos. Levantó la muñeca y consultó el reloj; eran las nueve y cinco de la mañana. El móvil chirriaba en sus oídos. Aún adormilado, estiró el brazo y, tanteando en la mesilla de noche, encontró el aparato, lo sintió vibrar en su mano mientras sonaba, miró la pantalla y reconoció el número.
– Constanza, ¿por dónde andáis? -Fue la primera pregunta que soltó en cuanto pulsó el botón verde.
– Estamos en casa de mis padres -respondió su mujer, con un tono muy frío y distante, como si no tuviese la obligación de rendirle cuentas sobre su paradero.
– ¿Todo está bien?
– Magnífico.
– Pero ¿qué estáis haciendo ahí?
– ¿Qué te parece? -repuso ella, acentuando en la voz el desafío-. Ocupándome de mi vida, claro.
– ¿Cómo? ¿Ocupándote de tu vida? -insistió Tomás, fingiendo que no se había dado cuenta de nada, que era ella la que se encontraba en falta. Alimentaba la secreta esperanza de que, si se hacía el desentendido, si fingía que aquellas flores no estaban en los jarrones ni significaban lo que aparentemente significaban, el problema se esfumaría-. Que yo sepa, tu vida está aquí.
– ¿Ah, sí? ¿Y la tuya dónde está?
– ¿La mía? -preguntó él simulando sorpresa-. Mi vida está aquí, claro, ¿dónde querías tú que estuviese?
– ¿Ah, sí? ¿Has visto por casualidad las flores que te he dejado?
– ¿Qué flores?
Ella hizo una pausa, vacilante. Tomás pensó que había obtenido un punto a su favor y se sintió más confiado.
– No te hagas el tonto -exclamó Constanza al cabo de unos instantes; se había dado cuenta de que su marido fingía no enterarse para no tener que afrontar la situación; lo conocía demasiado bien para caer en ese juego-. Has visto las digitales y las rosas amarillas y sabes muy bien lo que significan.
A esas alturas, Tomás entendió que su táctica evasiva no resultaría, pero, por una cuestión de coherencia, mantuvo la versión.
– No las he visto, no -repitió-. ¿Qué significan?
– ¿El nombre Lena no te dice nada?
La frase fue lanzada con una calma glacial y Tomás sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Era evidente, si aún quedaban dudas, que Constanza estaba realmente al tanto de todo. -Es una alumna mía.
– ¡Bonita alumna! -exclamó Constanza con ironía-. ¿Y qué materia le estabas enseñando, si es que puede saberse?
Esta vez fue Tomás quien hizo una pausa. ¿Cómo rayos se había enterado? Intentó reordenar las ideas e inmediatamente concluyó que las evasivas no lo conducirían a ningún lado, tenía que asumir la situación e intentar medir las consecuencias. Si es que eso aún era posible.
– Hubo realmente una historia con esa alumna -admitió con una entonación débil, sumisa-. Duró poco y ya acabó, de modo que…
– ¿Una historia? -preguntó Constanza, subiendo el tono de su voz, llena de indignada firmeza-. ¿Una historia? ¿Llamas «historia» a echar unos polvos con una alumna?
Se avecinaba un ataque frontal, presintió Tomás, encogiendo la cabeza desde el otro lado de la línea, en un gesto reflejo.
– Bien…, pues…
– ¿Así que yo ando como una esclava de un lado para el otro ayudando a nuestra hija, luchando por el profesor de educación especial, yendo a toda hora al Ministerio de Educación a hacer solicitudes y a presentar reclamaciones, enseñándola a leer y a escribir, llevándola a los exámenes médicos que jamás se acaban, quedándome exhausta, y el señorito se pasa las tardes en un apartamento de Lisboa echándole unas intrépidas historias a una puta sueca? ¿Cómo te atreves tú, después de andar metido con esa ordinaria, a venir a casa hecho un corderito, eh? ¿Cómo te atreves a hacerme eso a mí, que ando hecha unos zorros, haciendo lo posible y lo imposible para que el barco siga adelante? ¿Cómo te atreves…?
Los gritos de despecho, lanzados en un tropel de ansiedad, se ahogaron en un torbellino de sollozos. Constanza lloraba.
Читать дальше