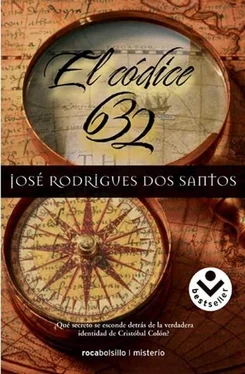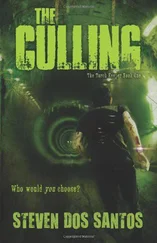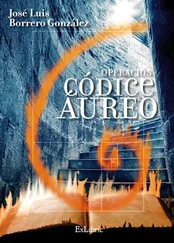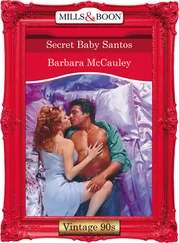Encerrado en casa, enfrentado con los recuerdos de su matrimonio destrozado, Tomás se mostraba ahora firmemente convencido de que tenía que recuperar esa intimidad y aceptar esa realidad si quería tener algún vislumbre, aunque fuera muy remoto, de volver a construir la vida con Constanza.
Cuando sonó el teléfono, Tomás pulsó de inmediato el botón verde, siempre con la esperanza de que aquélla fuese la llamada que tanto deseaba de Constanza, hacía casi una semana que la esperaba, una sola, aunque más no fuese, pero tuvo una nueva decepción.
– Hi, Tom -lo saludó Moliarti.
– Hola, Nelson -repuso Tomás con un tono pesado, consiguiendo disimular a duras penas su desilusión.
– Hace mucho tiempo que no llama para dar noticias, hombre. ¿Qué pasa?
El portugués lanzó con la lengua un chasquido resignado.
– La cosa no está fácil -se disculpó-. El profesor Toscano ha dejado un acertijo que me está costando mucho descifrar.
– Pero la fundación le ha pagado el viaje a Génova y a Sevilla. Seguramente habrá avanzado algo, ¿no?
– Sí, sin duda -reconoció. El estadounidense tenía razón en protestar por la falta de novedades en la investigación y Tomás se maldijo por haber dejado que el trabajo quedase relegado a segundo plano, por no decir incluso casi abandonado-. He consultado documentos preciosos y he traído copias de todos los que me parecieron relevantes. Pero mi problema, en este momento, es entrar en la caja fuerte del profesor Toscano. Ahora bien, para hacerlo, tengo que resolver este acertijo complicado que dejó y que, supuestamente, me dará la clave del código.
– ¿Usted no puede hacer un… cómo se dice? Eh… ¿un break in?
– ¿Forzar la caja fuerte? -Tomás se rio, divertido con la mentalidad práctica de los estadounidenses-. No puede ser, la viuda no lo permitiría.
– Fuck her! -exclamó Moliarti-. ¿Por qué no hace el break in a escondidas?
– Oh, Nelson, usted está loco. Yo soy un profesor universitario, no un chorizo. Si usted quiere forzar la caja fuerte sin autorización de la viuda, vaya al Cais do Sodré y contrate a un profesional para que le haga ese trabajo. Yo no lo haré.
Moliarti suspiró del otro lado de la línea.
– Okay, okay. Olvídelo. Pero necesito que me entregue un briefing.
– Claro -asintió Tomás y miró de reojo su documentación, desparramada sobre la mesita de la sala-. ¿Nos encontramos mañana?
– De acuerdo.
– ¿Dónde? Voy al hotel, ¿vale?
– No, en el hotel no. Yo estaba pensando en ir a almorzar al restaurante Casa da Aguia. ¿Sabe dónde queda?
– ¿La Casa da Aguia? ¿No está en el Castelo de Sao Jorge?
– Exacto. Nos vemos a la una de la tarde, sharp. Okay?
Con todos los problemas que se habían acumulado últimamente en su vida, distrayéndolo del trabajo, Tomás descuidó la lectura de Michel Foucault. La llamada de Moliarti tuvo el mérito de hacer volver al primer puesto de sus prioridades la resolución del acertijo de Toscano, por lo que centró de nuevo su atención en la lectura de Vigiar e punir. Ya iba por las últimas páginas, por lo que pudo terminarlo esa misma noche. Cerró el volumen y se quedó contemplándolo; se sentía abatido una vez más, a pesar del enorme esfuerzo que hizo para concentrarse en los detalles, por no haber logrado detectar ninguna pista que lo llevase a responder a la enigmática pregunta formulada por el difunto historiador. Sabiendo que no tenía la opción de desistir y que existía un premio suculento al final del camino, en caso de que lograse llevar a buen término la investigación, se puso una chaqueta y salió de casa; había más libros que consultar y mucho trabajo aún por delante.
Se dirigió al centro comercial y fue a la librería, en busca de nuevos títulos de Michel Foucault. Encontró un ejemplar de Les mots et les chases y lo cogió, esperanzado en descubrir allí la solución del enigma. Antes de pasar por caja, no obstante, decidió aprovechar que estaba allí para recorrer la librería, que siempre era una forma de relajar el cuerpo y despejar la mente, escapando, aunque sólo fuera por unos momentos, de la tensión nerviosa acumulada durante la última semana. Consultó la sección de historia y se quedó hojeando un largo rato el clásico de Samuel Noah Kramer, La historia comienza en Sumer; ya lo había leído en la facultad, pero le gustaría tenerlo en la estantería de la sala, al lado de la edición de la Gulbenkian de O livro, de Douglas McMurtrie, y de los varios volúmenes de la Historia de la vida privada, otro de sus favoritos.
Pasó después a la sección de literatura, no siempre una de sus pasiones, salvo en lo que se refería a la novela histórica, lo único que consideraba de interés en el terreno de la ficción, como historiador que era. Encontró dos obras de Amin Maalouf que hojeó con atención; una era La roca de Tanios ; la otra, Samarcanda. Había conocido a Maalouf cuando leyó Los jardines de luz, una notable reconstrucción ficticia de la vida de Mani, el hombre de la Mesopotamia que fundó el maniqueísmo. Se sintió tentado de comprar las dos novelas del autor libanés, pero controló el impulso, su vida era demasiado complicada para andar ahora perdiendo el tiempo con la literatura. Aun así, se quedó en aquella sección y se entretuvo consultando los títulos. Pasó sus dedos por obras tan diferentes como Nación criolla, de José Eduardo Agualusa, y Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa. El escritor peruano lo condujo hasta la autora chilena Isabel Allende, de modo que se encontró enseguida hojeando la Hija de la fortuna. En la estantería siguiente, su mirada se detuvo en un título enigmático, en una hermosa cubierta, El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, pero sólo volvió a sonreír cuando vio El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Gran libro, pensó; difícil, pero interesante. A fin de cuentas, jamás nadie había ahondado de aquel modo en la mentalidad medieval.
Al lado del clásico se encontraba la última obra del mismo autor, El péndulo de Foucault. Tomás hizo una mueca con la boca; allí había andado otro empecinado más a las vueltas con Foucault. Qué suerte la de Eco, consideró, esbozando una sonrisa cómplice; no tuvo que soportar al filósofo Michel Foucault, sino más bien al físico Léon Foucault, sin duda mucho más accesible. Si mal no recordaba, Léon fue el hombre que, en el siglo xix, demostró el movimiento de rotación de la Tierra mediante un péndulo, que se encuentra ahora expuesto en el Observatorio de Artes y Oficios, en París. Mirando la cubierta del libro, sin embargo, tres palabras resaltaron a los ojos de Tomás. Eco, péndulo, Foucault. Alzó las cejas y se quedó paralizado durante un momento eterno, mirando intensamente las mismas palabras que clamaban en la cubierta.
Eco, péndulo, Foucault.
Llevó su mano al bolsillo interior de la chaqueta, sacó la cartera con un gesto precipitado, febril, excitado, y sacó, entre los billetes de quinientos y de mil escudos, la pequeña hoja donde había copiado el acertijo de Toscano. La pregunta del historiador estaba allí, interrogándolo con todo el esplendor de un enigma que ya había comenzado a creer irresoluble:
¿CUÁL ECO DE FOUCAULT PENDIENTE A 545 ?
Los ojos se movieron entre la cubierta del libro y la pregunta escrita en esa hoja de papel. El libro se llamaba El péndulo de Foucault y lo había escrito Umberto Eco. El profesor Toscano le preguntaba «¿cuál Eco de Foucault pendiente a 545?». Como si lo hubiese alcanzado un rayo divino, Tomás sintió que se iluminaba.
Fiat lux.
Читать дальше