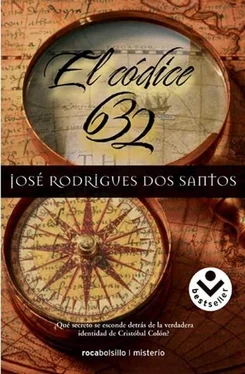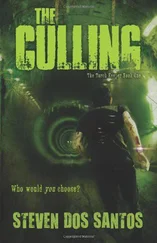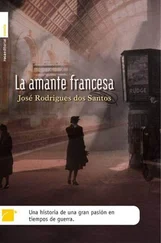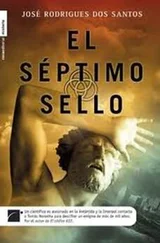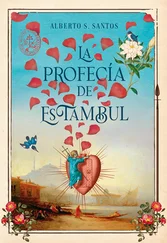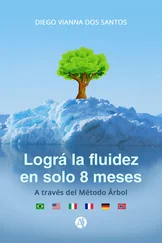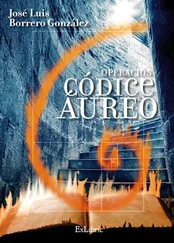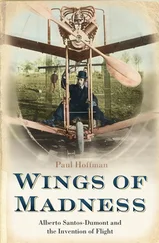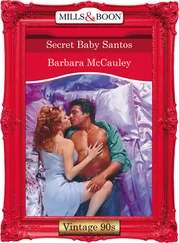No era en los libros de Michel Foucault donde se encontraba la clave del acertijo, sino en aquella novela de Umberto Eco sobre el péndulo del otro Foucault: Léon. Se maldijo por haber sido tan estúpido. La respuesta al enigma había estado siempre frente a sus propias narices, tan simple y evidente, tan fácil, tan lógica, y fue sólo su absurda preocupación por Michel Foucault lo que lo distrajo de la respuesta correcta. Cualquiera habría captado enseguida que aquélla era una referencia explícita al péndulo de Foucault, pero no él, el hombre de letras, el profesor doctorado, el amante de la filosofía. El idiota.
Volvió a contemplar el libro y el papel, sin que sus ojos parasen de ir de uno a otro, hasta que su atención se detuvo en el último elemento de la pregunta: los tres guarismos antes del signo de interrogación. 545.
Con un movimiento atolondrado, ejecutado como si estuviese muriéndose de hambre y le hubieran ofrecido un banquete digno de reyes, hojeó deprisa el libro, con la ansiedad nerviosa de quien quiere descubrir finalmente la solución, y sólo se detuvo cuando encontró la página 545.
El barrio de Alfama resplandecía en toda su gloria pintoresca, con las fachadas deterioradas de las viejas casas casi cubiertas por enjambres de tiestos rebosantes de flores y por las ropas puestas a secar delante de las grandes ventanas; se veían camisas, calzoncillos, pantalones y calcetines pendientes de cuerdas estiradas en los balcones de hierro. Ajeno al espectáculo del barrio palpitante de vida, Tomás mantenía la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos fijos en las piedras de la calle, resollando mientras escalaba las callejas empinadas y estrechas y las múltiples escalinatas de la colina del castillo, la cartera con los documentos siempre sostenida por su mano derecha, como un fardo que arrastraba cuesta arriba; ignoraba incluso las placenteras terrazas y las animadas tabernas y tiendas de comestibles que asomaban por los callejones, además de los tranquilos anticuarios y los coloridos locales de artesanía, todo comprimido en aquella maraña de calles exiguas, y se sintió aliviado cuando llegó a la Rúa do Chao da Feira y cruzó la Porta de Sao Jorge, hasta entrar, por fin, en el ancho perímetro del Castelo de Sao Jorge.
Extenuado y casi jadeante, se detuvo a la sombra de los pinos de la Praça de Armas, junto a la amenazadora estatua de don Afonso Henriques, dejó la cartera un momento y miró a su alrededor, apreciando las murallas medievales que defendían aquella gran plaza con enormes cañones del siglo xvii. Fue en el Castelo de Sao Jorge donde vivieron todos los reyes portugueses desde que don Afonso Henriques conquistó Lisboa a los moros, en 1147. Hasta don Juan II y don Manuel I, los grandes monarcas de los descubrimientos, residieron en aquel castillo, erigido sobre la colina que dominaba el centro de la ciudad. Cruzó la plaza arbolada y se apoyó en el muro de piedra, contemplando a Lisboa echada a sus pies, el caserío de tejados rojizos extendiéndose hasta la línea del horizonte, el espejo plácido del Tajo reluciendo enfrente, sólo subyugado por la enorme estructura roja de hierro que lo cruzaba, el Puente 25 de Abril, más al fondo.
Recorrió el camino a lo largo de las murallas, siempre cortejando a Lisboa, hasta llegar a una terraza, instalada en el patio de la antigua residencia real, a la sombra de la colosal Torre do Paço. Pequeños leones de piedra guardaban la entrada del patio, observando las mesas circulares instaladas junto al muro y la ciudad que se extendía al lado. Nelson Moliarti le hizo una seña desde una de las mesas, colocada entre un viejo olivo de tronco carnoso y un gigantesco cañón del siglo xvii, y Tomás se reunió con él. Se quedaron instalados en la terraza, a pesar de que para el historiador era evidente que el tiempo gris y fresco no era de los más incitantes para almorzar allí; la verdad, sin embargo, es que el estadounidense no parecía incomodado en lo más mínimo con la invernada, y aquella terraza le resultaba incluso muy simpática. Intercambiaron saludos y las habituales palabras de circunstancias; pidieron la comida y, ya superadas las formalidades que exigía aquel tipo de reunión, Tomás expuso lo que había descubierto sobre el trabajo efectuado por Toscano.
– A partir de las fotocopias que encontré en la casa de la viuda y en los registros de peticiones de las bibliotecas de Lisboa, Río de Janeiro, Génova y Sevilla, es posible establecer, fuera de toda duda, que el profesor Toscano pasó la mayor parte de su investigación averiguando los orígenes de Cristóbal Colón -anunció Tomás-. Parecía sobre todo interesado en analizar todos los documentos que ligan al descubridor de América con Génova y, en particular, quería verificar su fiabilidad. Lo que voy a exponerle a continuación son, en consecuencia, los datos que reunió el profesor y las conclusiones a las que creo que llegó.
– Déjeme aclarar ese punto -pidió Moliarti-. ¿Usted está en condiciones de asegurar que el profesor Toscano no dedicó casi ningún tiempo al estudio del proceso del descubrimiento de Brasil?
– Se dedicó al tema para el que fue contratado en la fase inicial del proyecto, eso me parece seguro. Pero en mitad de la investigación debe de haberse cruzado sin querer con algún documento que lo desvió del rumbo trazado al principio.
– ¿Qué documento?
– Ah, eso no lo sé.
Moliarti meneó la cabeza.
– Son of a bitch! -insultó en voz baja-. Realmente ha estado engañándonos todo ese tiempo.
Se hizo una pausa. Tomás se mantuvo quieto, aguardando a que su interlocutor se calmase. Con gran sentido de la oportunidad, el camarero regresó con las entradas, un foie gras sauté al natural con pera al vino y hojas de achicoria para el estadounidense, y una tarrina de queso de cabra con tomate cherry confitado, manzana caramelizada, miel y orégano para su invitado. El aspecto exquisito del hors d'oeuvre contribuyó a serenar a Moliarti.
– ¿Continúo? -preguntó Tomás en cuanto el camarero se retiró.
– Sí. Go on. -Cogió el tenedor y sumergió su pera en el foie gras sauté -. Buen provecho.
– Gracias -dijo el portugués y se dispuso a probar la manzana caramelizada en el queso de cabra-. Vamos a ver, pues, qué documentos ligan a Colón con Génova. -Se inclinó en la silla y cogió la cartera, que estaba apoyada en una de las patas de la mesa; sacó un folio de la cartera-. Esta es una fotocopia de la carta ciento treinta, remitida por el prior del arzobispado de Granada, el milanés Pietro Martire d'Anghiera, al conde Giovanni Borromeo el 14 de mayo de 1493. -Entregó el folio al estadounidense-. Léala.
Moliarti cogió el folio, lo estudió fugazmente y se lo devolvió.
– Tom, discúlpeme, pero no entiendo latín.
– Ah, perdón. -El portugués sujetó la fotocopia y señaló una frase-. Dice aquí lo siguiente: «redita ab Antipodibus ocidinis Christophorus Colonus, quídam vir ligur».
– ¿Y eso qué quiere decir?
– Quiere decir que llegó de los antípodas occidentales un tal Christophorus Colonus, hombre ligur. -Sacó un segundo folio de la cartera-. Y, en otra misiva dirigida al cardenal italiano Ascanio, la carta ciento cuarenta y dos, se refiere a Cristoforo Colombo como «Colonus ille novi orbis repertor», o sea, Colonus, el descubridor del Nuevo Mundo. -Alzó el dedo-. Atención: Anghiera lo llamó Colonus, no Colombo.
– ¿Dónde están esas cartas?
– Las publicó en 1511 el alemán Jacob Corumberger con el título Legado Babilónica y las reeditó en 1516 el milanés Arnaldi Guillelmi en la obra De orbe novo decades, un relato de la historia de Castilla repleto de errores.
Читать дальше