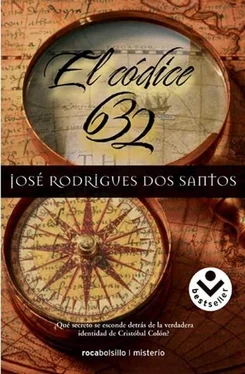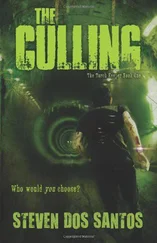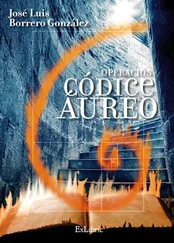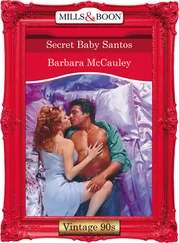CUALECODEFOUCAULTPENDIENTEA545
Analizó la línea y la rescribió, intentando ahora abrir espacios lógicos entre las palabras. Cuando terminó, contempló el trabajo y miró a su amante, con una sonrisa triunfal esbozada en sus labios.
– Voilá -dijo, como si fuese un ilusionista y hubiese concluido un truco de magia.
Lena miró la frase escrita y admiró la forma en que aquella amalgama imperceptible, ilegible, complicada, se había transformado, quién sabe si por arte de encantamiento, en una frase inteligible, simple, clara.
¿CUÁL ECO DE FOUCAULT PENDIENTE A 545?
Las gaviotas volaban bajo, y su graznar angustiado se sobreponía al murmullo continuo de las olas que lamían el vasto arenal en un vaivén constante, cíclico y ritmado, dejando tenues hilos de espuma sobre las márgenes castigadas por el mar. La playa de Carcavelos tenía un aspecto melancólico bajo el cielo gris de invierno, casi desierta, desangelada, fría y ventosa, abandonada a unos cuantos surfistas, a dos o tres parejitas de novios y a un viejo que paseaba a su perro a la orilla del agua; el aire tristón y monocromo contrastaba con la exuberancia colorida que la playa mostraba en verano, entonces llena de vida y energía, ahora tan solitaria y taciturna.
El camarero de la terraza se alejó, dejando un café humeante en la mesita donde el cliente se había sentado hacía diez minutos. Tomás bebió un trago y consultó el reloj; eran las cuatro menos veinte de la tarde, su interlocutor llegaba con retraso; habían quedado a las tres y media. Suspiró, resignado. A fin de cuentas, era él el interesado en el encuentro. Había llamado en la víspera a su colega del Departamento de Filosofía, el profesor Alberto Saraiva, y le había dicho que quería hablar con él cuanto antes; Saraiva vivía en Carcavelos, a dos pasos de Oeiras, y la playa se presentó como un punto de encuentro obvio; obvio y, a pesar del invierno, mucho más agradable que los pequeños despachos de la facultad.
– Mon cher, disculpe mi retraso -dijo una voz desde detrás.
Tomás se levantó y le dio la mano al recién llegado. Saraiva era un hombre de cincuenta años, con pelo canoso y escaso, labios finos y mirada estrábica, a lo Jean-Paul Sartre; tenía cierto aspecto extravagante, medio descuidado, tal vez de genio loco, un negligi' charmant que él, naturalmente, cultivaba; en realidad, su apariencia alucinada se revelaba idónea para su especialidad en filosofía, la tendencia de los deconstructivistas franceses que él tanto estudió durante su doctorado en la Sorbona.
– Hola, profesor -saludó Tomás-. Siéntese, por favor. -Hizo un gesto con la mano, señalando una silla a su lado-. ¿Quiere beber algo?
Saraiva se acomodó, mirando la taza que ya se encontraba en la mesa.
– Tal vez yo también me tomaría un cafecito.
Tomás levantó la mano y le hizo una seña al camarero que se acercaba.
– Otro café, por favor.
El recién llegado respiró hondo, llenando sus pulmones con la brisa marina, y miró a su alrededor, girando la cabeza para abarcar el mar de punta a punta.
– Me encanta venir aquí en invierno -comentó; se expresaba con solemnidad, pronunciando muy bien las sílabas, con un tono afectado, hablando como si estuviese recitando un poema, como si las palabras fuesen esenciales para expresar el espíritu sereno que allí se había difundido-. Esta tranquilidad inefable me inspira, me da energía, me ensancha el horizonte, me llena el alma.
– ¿Suele venir muy seguido aquí?
– Sólo en otoño y en invierno. Cuando no andan por aquí los veraneantes.
Saraiva esbozó un gesto de enfado, como si hubiese acabado de pasar por allí uno de esos lamentables ejemplares de la especie humana. Se estremeció, parecía querer ahuyentar ese pensamiento tan agorero. Debió de considerar que la probabilidad de que ello ocurriese era lejana, ya que enseguida volvieron a relajarse los músculos de su rostro y retomó, en fin, su expresión plácida, un poco blasé, que era su imagen de marca:
– Me encanta esta serenidad, el rotundo contraste entre la blandura de la tierra y la furia del mar, el eterno duelo de las gaviotas mansas y de las olas coléricas, la perenne lucha que opone el tímido sol a las nubes celosas. -Cerró los párpados y volvió a respirar hondo-. Esto, mon cher, me estimula.
El camarero dejó la segunda taza de café en la mesa; el tintineo del cristal interrumpió la divagación de Saraiva, que abrió los ojos y vio el café que tenía enfrente.
– ¿Alguna cosa más? -quiso saber el camarero.
– No, gracias -dijo Tomás.
– Es aquí donde mejor me sumerjo en el pensamiento de Jacques Lacan, de Jacques Derrida, de Jean Baudrillard, de Gilles Delleuze, de Jean-François Lyotard, de Maurice Merleau-Ponty, de Michel Foucault, de Paul…
Tomás fingió toser, había encontrado un pie para intervenir.
– Justamente, profesor -interrumpió vacilante-. Precisamente quería hablarle de Foucault.
El profesor Saraiva lo miró con las cejas muy levantadas, como si Tomás hubiese acabado de decir una blasfemia, invocando en vano el nombre de Dios junto al de Cristo.
– ¿Michel Foucault?
Saraiva pronunció enfáticamente el nombre propio: «Michel», indicándole con sutileza que, cada vez que se refiriese a Foucault, el nombre de pila era imprescindible, noblesse oblige.
– Sí, Michel Foucault -dijo Tomás, diplomático, aceptando tácitamente la corrección-. ¿Sabe? Estoy inmerso, en este momento, en una investigación histórica y me he topado, no me pregunte cómo, con el nombre de Michel Foucault. No sé bien lo que busco, pero existe algo en este filósofo que es relevante para mi investigación. ¿Qué puede decirme sobre él?
El profesor de filosofía hizo un gesto vago con la mano, como si estuviese indicando que había tantas cosas que decir que no sabía por dónde empezar.
– Oh, Michel Foucault. -Admiró el mar revuelto con una mirada nostálgica, observaba el vasto océano, pero veía la lejana Sorbona de su juventud; respiró pesadamente-. Michel Foucault ha sido el mayor filósofo después de Immanuel Kant. ¿Ha leído alguna vez la Crítica de la razón pur a?
– Pues… no.
Saraiva suspiró pesadamente, como si estuviera hablando con un ignorante.
– Es el más notable de los textos de filosofía, mon cher -proclamó, manteniendo los ojos fijos en Tomás-. En la Crítica de la razón pura, Immanuel Kant observó que el hombre no tiene acceso a lo real en sí, a la realidad ontològica de las cosas, sino sólo a representaciones de lo real. No conocemos la naturaleza de los objetos en sí mismos, sino el modo en que los percibimos, modo ese que nos es peculiar. Por ejemplo, un hombre percibe el mundo de una manera diferente a la de los murciélagos. Los hombres captan imágenes, los murciélagos repiten ecos. Los hombres ven colores, los perros ven todo en blanco y negro. Los hombres captan imágenes, las serpientes sienten temperaturas. Ninguna forma es más verdadera que otra. Todas son diferentes. Ninguna capta lo real en sí y todas aprehenden diferentes representaciones de lo real. Si retomásemos la célebre alegoría de Platón, lo que Immanuel Kant viene a decir es que todos estamos en una caverna encadenados por los límites de nuestra percepción. De lo real sólo vemos las sombras, nunca lo propiamente real. -Giró el rostro en dirección a Tomás-. ¿Está claro?
Tomás observaba pensativamente la espuma blanca de una ola depositándose en la arena blanca de la playa. Sin quitar los ojos de aquella especie de baba burbujeante, balanceó afirmativamente la cabeza.
– Sí.
Читать дальше