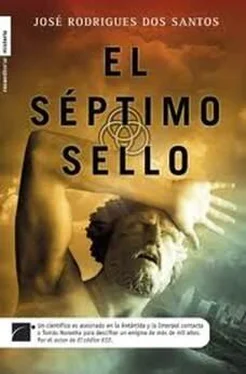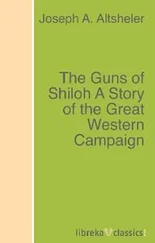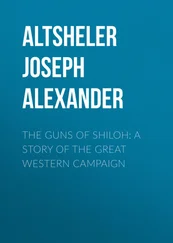– Quédense donde están -ordenó.
– ¡Orlov! -se escandalizó Tomás-. ¿Qué está usted haciendo?
– Quietos.
– Pero ellos no son los asesinos -dijo en un esfuerzo por aclarar el malentendido-. Ya se lo expliqué.
Los otros hombres armados se acercaron; eran tres y establecieron un perímetro de seguridad en el patio. Ya sin paciencia para soportar aquel calor opresivo, el ruso hizo un gesto con el arma apuntando hacia la puerta de la casa.
– Entren.
Tomás no entendía la actitud del hombre de la Interpol.
– Pero ¿qué está usted haciendo? Ya le he dicho que ellos no son los asesinos.
Orlov volvió el arma en dirección a Tomás, que se resistía a dar crédito a lo que veían sus ojos.
– Usted también, profesor. Adentro.
Estupefacto, casi sin reacción, Tomás obedeció y entró en la casa; tenía la impresión de que un autómata se había apoderado de su cuerpo.
El interior estaba fresco, para alivio del enorme ruso, que señaló el sofá. Los tres se sentaron, muy juntos, como si los uniese un instinto de defensa. Del grupo, Filipe parecía el más sereno; cruzó las piernas, poseído por una extraña calma, y fijó los ojos en el hombre que los amenazaba.
– Usted no es de la Interpol, ¿no?
Los labios de Orlov se curvaron en una sonrisa maligna.
– Su amigo es listo -observó dirigiéndose a Tomás-. Eso no me sorprende, por otra parte. Sólo un hombre listo logra escapárseme durante tanto tiempo. -Acarició el arma, como si la preparase para el trabajo-. Pero tengo novedades para usted. -La sonrisa se ensanchó en el rostro seboso-. La listeza se ha agotado.
– ¿No es de la Interpol? -preguntó el historiador, perplejo-. ¿Usted no es de la Interpol?
Orlov miró a Tomás con una expresión burlona.
– ¿Usted qué cree?
La verdad cayó sobre Tomás, siniestra y terrible. Había estado todo aquel tiempo trabajando para un desconocido y nunca había sospechado nada; el hombre no era quien él pensaba.
– Pero, entonces, ¿quién es usted?
– ¿Es tan difícil de entender?
Filipe se inclinó hacia delante.
– Ya me he dado cuenta de quién es usted -dijo-. Lo que me gustaría saber es quién le paga.
El ruso volvió el arma hacia el geólogo.
– Tú, listillo. Estate quieto.
– ¿Por qué razón he de quedarme quieto? -preguntó Filipe-. Nos va a matar de todos modos.
Los ojos de Orlov recorrieron los tres rostros ansiosos que estaban frente a él.
– Tal vez.
– Entonces tenemos derecho a saber la verdad.
De los tres hombres que habían venido con Orlov, dos entraron también en la casa y comenzaron a registrar los rincones. Uno de ellos fue a la cocina y apareció en la sala con varias latas de cerveza australiana fría en las manos.
– Smotri, chto ya nashol v jolodilnike -dijo en ruso, exhibiendo lo que acababa de encontrar-. Jolodnoe pivkó.
– Dáy mne odnó -farfulló Orlov pidiendo una lata.
El hombre le entregó la cerveza y el voluminoso ruso la bebió hasta el final, casi de un solo trago. Al final se enderezó, eructó con violencia y se rio.
– Ah, qué maravilla. -Ya saciado y de mejor humor, se sentó en un sillón, suspiró y encaró a los tres académicos que lo observaban intimidados-. Así que ustedes piensan que tienen derecho a saber la verdad, ¿no?
Filipe mantenía la sangre fría, lo que suscitó la profunda admiración de Tomás.
– Si tuviese la amabilidad de explicarnos en nombre de qué vamos a morir -dijo el geólogo, muy controlado, casi desafiante-, se lo agradecería.
– Usted sabe muy bien en nombre de qué -replicó el ruso-. ¿Para qué quiere saber si quien pagó el cheque fue el país A o la sociedad B, la empresa C o la organización D? -Se encogió de hombros-. Eso no interesa para nada. -Alzó el dedo pulgar-. Lo que interesa, lo que realmente interesa, es que ustedes han estado jugando con fuego y ha llegado la hora de que pongamos fin al jueguecito.
– Pero ¿quién ha dado la orden? -insistió el geólogo.
– Quizá fue un país, tal vez fue una petrolera, tal vez fue un grupo de intereses, tal vez no fue nadie. -Cogió la lata vacía y se la mostró a uno de sus compañeros-. Igor -llamó pidiendo una nueva cerveza-. Dáy mne yeshó odnó. -Se volvió hacia los tres prisioneros y retomó su discurso-. ¿Qué interesa quién dio la orden? -apuntó a Filipe y a Cummings-. Lo que interesa es que ustedes deberían haber tenido un poco de juicio. Cuando liquidamos a sus dos amigos, deberían haber aprendido la lección y haberse quedado quietecitos. -Meneó la cabeza-. Pero no. No pudieron quedarse quietos, ¿no? No pudieron parar con sus maquinaciones, ¿no? Nos obligaron a ir otra vez detrás de ustedes. -Adoptó una expresión de impotencia, como un padre que, contrariado, se ve en la obligación de castigar a un hijo que se ha portado mal-. Y ahora aténganse a las consecuencias. ¿O pensaban que se iban a escapar?
Igor se acercó con una nueva lata en la mano, que le entregó a su jefe. Orlov volvió a bebérsela de un trago y a soltar un brutal eructo al acabarla.
– Disculpen -se rio.
Filipe no se dio por vencido.
– ¿Cómo diablos supo usted dónde estábamos?
El ruso señaló a Tomás con el pulgar.
– A través de nuestro profesor. El ha sido nuestro agente infiltrado.
Los ojos de Filipe y Cummings se posaron en Tomás, acusadores. El historiador reaccionó casi anestesiado; con los ojos desorbitados, sintiéndose aún más estupefacto de lo que alguien podría haber pensado alguna vez que sentiría, abrió la boca, pero tardó un buen rato antes de lograr emitir algún sonido.
– ¿Yo? -Miró a Orlov con una expresión absolutamente pasmada-. ¿Yo? -Se volvió a los dos compañeros, como si les implorase que creyesen en él-. ¡Yo no he hecho nada!
– Por favor, profesor. -El ruso parecía divertirse-. Vamos, no sea tímido. Confiéselo todo.
Tomás sintió que el rubor de la irritación le invadía el cuerpo.
– ¿Usted está loco? -dijo casi rugiendo-. Pero ¿qué es eso de que yo he estado informándolo? ¿Cuándo he hecho eso?
– Oh, no se ofenda. Cuando yo era joven, en la época de la Unión Soviética, chivarse era algo totalmente normal, algo mundano.
– ¿Chivarse? -Esbozó una mueca de repugnancia y desprecio, el miedo vencido por el desdén que ahora le provocaba el hombre que tenía enfrente-. Usted está loco, Orlov. Loco perdido.
El ruso soltó una sonora carcajada, sólo interrumpida por un nuevo eructo, la cerveza aún hacía notar su efecto en el estómago.
– ¿Así que estoy loco?
– Sí, loco. Ya no hace más que desvariar.
– ¿Y si pruebo que usted denunció a su amigo? ¿Y si lo pruebo?
Esta vez le tocó a Tomás reírse.
– Nadie puede probar algo que nunca ha ocurrido.
– ¿Ah, no? ¿Y si yo se lo pruebo?
– Pues pruébelo, espero ver cómo lo hace.
Orlov puso la escopeta en posición horizontal y tocó con el cañón el brazo derecho de Tomás.
– Muestre su mano.
– ¿Mi mano?
– Sí, muéstrela.
Sin entender adonde quería llegar el ruso, extendió el brazo y mostró la mano derecha. Orlov le cogió la mano, la analizó durante unos segundos y apretó en un punto.
– ¿Siente algo aquí?
Una sensación molesta recorrió la mano del historiador.
– Sí, ése es el sitio donde me magullé el otro día. Tuve un accidente y me quedó una herida en esa mano.
– Un accidente, ¿eh? ¿Y si yo le digo que aquí hay un pequeño transmisor alimentado con una batería de litio?
– ¿Un transmisor?
– Se llama Proyecto Iridium. Este chip usa una identificación de radiofrecuencia para emitir una señal GPS que captan más de sesenta satélites que operan en el planeta. Gracias a esa señal, los satélites pueden identificar el lugar donde usted se encuentra con un margen de error de apenas unos centímetros.
Читать дальше