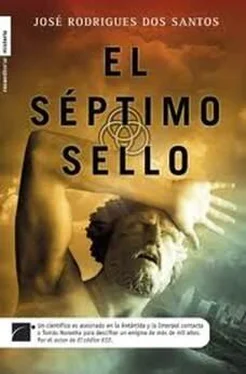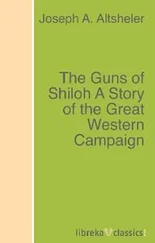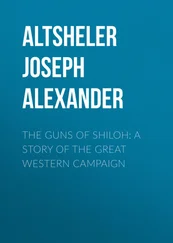Ya era de noche cuando el profesor de Historia entró por fin en su solitario piso. Encontró todo desordenado, como lo había dejado antes de irse a Rusia, casi dos semanas antes, y le vino a la mente una palabra para describir lo que tenía delante: pocilga. Los hombres, concluyó al recorrer desanimadamente con los ojos el caos de desorden y suciedad en que se habían transformado los aposentos en que vivía, no han sido hechos para vivir solos, como siempre le habían dicho las mujeres de su vida; él, en cierto modo, no era más que un niño, un bebé eternamente dependiente de una madre, un hombre a la espera de quien tuviese la paciencia de ordenarle la vida. Su piso era, al fin y al cabo, el espejo fiel de aquello en que se había transformado su existencia, una incesante cabalgata de un lado al otro, encadenado por sucesivas responsabilidades y ansiando una libertad redentora. Tal vez su destino no estuviese en aquel confinamiento exiguo entre cuatro paredes, consideró, sino que habría de extenderse por las vastas estepas y taigas del mundo, como si encarnase el espíritu chamánico del viento.
Comió una pizza que trajo de un take away por donde había pasado en el trayecto hacia su casa y, al final, con los dedos aún sucios de grasa, dio un salto al despacho y se sentó frente al ordenador. Su buzón de correo electrónico estaba casi bloqueado; centenares de e-mails se habían acumulado a lo largo de los últimos días, desde que se había ausentado. La abrumadora mayoría la integraban mensajes con virus o anuncios publicitarios. Algunos contenían vídeos que sus amigos hacían circular por la red, justamente los que más sobrecargaban la memoria de la dirección y, como era inevitable, fueron los primeros que borró. Restaban algunos mensajes sueltos que se revelaron genuinos: unos de la facultad, otros de la Gulbenkian, dos del Centro Getty, uno del museo de Bagdad, tres de un instituto hebreo en Jerusalén.
Y uno de «elseptimosello».
Su corazón se aceleró cuando reparó en ese mensaje. Su sentido inmediato era que Filipe estaba vivo. Movió el ratón e hizo clic para abrir el e-mail. El contenido era de una sencillez apabullante. El mensaje, en efecto, venía firmado por Filipe y, además de la indicación de top secret en el extremo superior, daba una fecha y una hora, dos valores en grados que supuso que eran coordenadas en un mapa y, además, una palabra cuyo verdadero significado se le escapaba en ese instante.
Centrepoint.
Se sentó en un banco del Circular Quay, junto a la terminal trasatlántica de pasajeros, y apreció la vista que se abría frente a él. Aquel lugar de The Rocks era realmente magnífico, sobre todo porque la mañana había amanecido deliciosa y el sol moderado acariciaba con blandura la urbe exuberante. Inspiró hondo la brisa que soplaba en el muelle; era el mar oliendo a ciudad, como si la curiosidad royese la naturaleza frente a tan admirable obra del ingenio humano.
Recostándose en el banco, las piernas cruzadas placenteramente, Tomás Noronha dejó que sus sentidos se embriagasen con la armonía urbana de aquel espléndido rincón. A la izquierda, elevándose por encima del espejo de agua y del verdor tropical, se destacaba la característica maraña de hierro enrojecido del Harbour Bridge, que parecía una Torre Eiffel elíptica tumbada sobre el brazo de mar que separaba el centro de la zona residencial; a la derecha, elevándose como gigantescas agujas de cemento, centelleaban los rascacielos imponentes en Sydney Cove, símbolos de poder que afirmaban la pujanza de la ciudad, pero la joya de la corona, la piedra más preciosa de aquella elegante diadema, que brillaba al otro lado de la ensenada, besando el mar, era la estructura vanguardista de la Opera House, con sus múltiples conchas blancas encajadas unas en las otras, vueltas en todas las direcciones como si exhibiesen, con orgullo, el encuentro de la genialidad humana con la sencillez de la naturaleza.
Sídney resplandecía en la primavera austral.
Durante veinte minutos, el visitante se abandonó al plácido espectáculo de la arquitectura fundiéndose con el mar y la tierra, como si aquella ciudad no la hubiesen construido presos y forzados, la ralea de la especie humana, sino artistas e iluminados, gente de saber y talento. Tomás tenía tiempo libre y no veía mejor modo de aprovecharlo que sentir a Sídney respirar el día.
Fue entonces cuando reparó en él. Era un hombre de traje oscuro y corbata gris, gafas de marca ocultándole los ojos, que se había sentado en el banco de al lado. El desconocido tenía un periódico en las manos, el Sydney Morning Herald, pero parecía más preocupado por observar a Tomás que por leer las noticias. La sensación de que lo estaba observando hizo que Tomás se sintiera primero incómodo, e inquieto después. Siempre que miraba al hombre, éste parecía engolfado en la lectura del periódico. Pero, en tres ocasiones, mientras contemplaba el edificio de la Ópera, al otro lado de Sydney Cove, se volvió deprisa y sorprendió al desconocido mirándolo.
– El cabrón me está espiando -murmuró Tomás.
Se levantó del banco y recorrió el Circular Quay en dirección a los rascacielos, pero siempre por el Writer's Walk, la acera empedrada junto al agua. Caminó dos minutos y sólo entonces volvió la cabeza, como si estuviese apreciando la fachada art déco del Museo de Arte Contemporáneo. Por el rabillo del ojo, advirtió el bulto oscuro del hombre; venía unos cien metros detrás de él con el periódico bajo el brazo.
¿Sería coincidencia? La posibilidad de que lo estuvieran vigilando se le figuraba como algo absolutamente increíble, cosa de películas, incluso porque no le había comunicado a nadie su destino. Orlov le había transferido el dinero a la cuenta y él había comprado el billete de avión, sólo en cash, cuando había llegado al aeropuerto de Fráncfort. Tal vez todo aquello era mera coincidencia, admitió. Decidió comprobar esta hipótesis y abandonó el Writer's Walk; se encaminó por Argyle Street y volvió enseguida a la agitada George Street. Recorrió cierta distancia y espió por el reflejo del cristal de una tienda para saber qué ocurría detrás. Como una sombra que no se despegaba, allí venía el hombre del traje oscuro y gafas de marca, siempre con el periódico bajo el brazo.
No había dudas, concluyó aterrado. Realmente lo estaban siguiendo. Ahora que se encontraba establecida la evidencia con firmeza, el problema siguiente, en el que había evitado pensar hasta entonces, se le impuso con brutalidad. ¿Quién era aquel hombre? ¿Quién lo había enviado? Y, sobre todo, ¿qué quería de él? Las preguntas eran escalofriantes, dado que las respuestas lo trasladaban inexorablemente a Siberia, a los desconocidos que habían invadido el campamento yurt en medio de la noche y los habían perseguido por Oljon hasta Shamanka, y después más allá, por el Baikal hasta el fatídico claro de la taiga donde habían ejecutado a Nadezhda. Si aquel hombre estaba tras él, razonó Tomás, era porque se encontraba al mando de alguien, y ese alguien era evidentemente aquel que había mandado eliminar a los científicos molestos.
Los intereses del petróleo.
La idea lo puso al borde del pánico. Si los asesinos lo habían seguido hasta Sídney, en breve desencadenarían el caos. Sea como fuere, el encuentro con Filipe estaba comprometido. Si los llevaba hasta él, su amigo sería abatido con la misma frialdad con que habían ejecutado a Nadezhda: a ella, al estadounidense en la Antártida y al español en Barcelona. Miró de reojo al espectro que lo acompañaba por las calles de The Rocks y sintió que el vello se le erizaba de miedo. ¿Qué hacer ahora? ¿Volver al hotel y fijar el vuelo de regreso? Eso significaría perder el rastro de Filipe. No, pensándolo bien, había una alternativa. Necesitaba a toda costa despistar a esa sombra.
Читать дальше