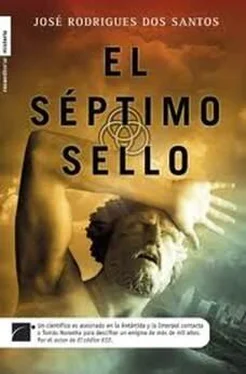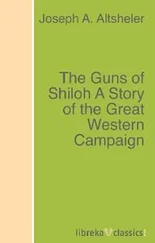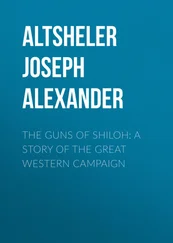En el instante en que tomó la decisión, aceleró el paso y se dedicó a elaborar un plan. Le hervía la cabeza de ideas. Pasó por debajo de la agitada Cahil Expressway, cruzó Bridge Street, permaneciendo siempre en la gran George Street, hasta que la abandonó más al fondo, cuando giró a la derecha y se dirigió al Darling Harbour.
La figura imponente de un velero que cruzaba Cockle Bay cortó frente a él el asfalto repleto de automóviles, y por un instante olvidó al perseguidor y se dejó maravillar por aquella visión sorprendente; sólo en una ciudad como ésa podía entrar así por las calles, con las velas de un barco avanzando tranquilamente entre dos edificios, como si fuese la cosa más natural del mundo. Pero el encantamiento pronto se disipó; había algo más urgente atormentándolo, el peligro lo inquietaba más que cuanto lo maravillaba el asombro. Se dirigió a un coche estacionado, miró por el espejo retrovisor como si fuese a ordenarse el pelo y vio al hombre del traje oscuro que lo seguía.
«No se despega», pensó.
El Darling Harbour era un rincón armonioso rodeado de construcciones de líneas vanguardistas. El velero que había visto instantes antes maniobraba en la Cockle Bay, rodeado por el muelle, donde se divisaban varios barcos de recreo atracados, y por el Pyrmont Bridge, un puente móvil que atravesaba el agua y era cruzado por un monocarril futurista. Bajó hasta el muelle y, aprovechando un punto en que su perseguidor había dejado de verlo, se internó súbitamente por el colorido Cockle Bay Wharf, el recinto de ocio de la Marina. Se mezcló con la multitud y abandonó el recinto por el otro lado, y se puso a correr por un camino protegido por una hilera de árboles.
Miró hacia atrás y el hombre ya no estaba allí.
Para asegurarse de que había despistado al perseguidor, se metió por la primera puerta de la gran estructura comercial que encontró al otro lado del muelle, el Harbourside Complex, y se refugió allí dentro. Subió por la escalera mecánica y fue a la terraza instalada en el balcón corrido que daba a la dársena, desde donde escudriñó a la multitud que hormigueaba en Darling Harbour.
Permaneció allí unos diez minutos, intentando asegurarse así de que el hombre le había perdido el rastro. El corazón regresó gradualmente a la normalidad y la confianza también; el encuentro con Filipe estaba a salvo. Consultó el reloj y se dio cuenta de que el tiempo había pasado más deprisa de lo que su ponía. Sólo tenía media hora para llegar al lugar de encuentro.
No fue difícil localizar ese sitio. A decir verdad, su estructura esbelta era visible desde toda la ciudad y, desde que había llegado a Sídney, la observaba a menudo, desde la habitación del hotel en la víspera, desde el banco de Sydney Cove esa mañana, desde la terraza del Harbourside Complex unos instantes antes. En realidad, el lugar fijado para encontrarse con Filipe lo atraía como un imán; parecía un faro plantado en la parte más baja de la gran urbe, como si proclamase que aquél era el centro del mundo.
Observando en todas las direcciones, abandonó Darling Harbour a ritmo de paseo y entró por Market Street hacia el extremo norte de Hyde Park, siempre con la mira puesta en el sitio adonde quería llegar. A pesar de la inquietud, sintió el ritmo apacible de la ciudad; Sídney trajinaba con calma, las calles inmaculadamente limpias y cuidadas, la población multiétnica cruzando las aceras: ése era el punto de encuentro de Europa con Asia y Oceanía. Alcanzó su meta un poco más adelante, en el bloque entre Pitt Street y Castlereagh Street, y se detuvo junto al edifico para medir la altura del colosal monumento que Filipe había elegido para encontrarse.
Centrepoint.
El nombre oficial era Sydney Tower, pero los australianos la conocían como Centrepoint, por haber sido concebida como parte del centro comercial con ese nombre. Era una estructura de trescientos metros de altura, una especie de palmera de acero, con un eje cilíndrico muy delgado y alto, y una corona dorada en el extremo, como un alfiler gigante invertido, que mantenía el equilibrio con la punta y con la base arriba. Algunos cables de acero se enmarañaban en el eje como las cuerdas de las velas colgadas en el mástil de los barcos y el torreón del extremo centelleaba al sol; era el polvo de oro del revestimiento que reflejaba la luz límpida del final de la mañana.
Después de una última inspección para asegurarse de que ya no lo seguían, se metió en el ascensor y subió hasta el torreón. La mayor parte de los pasajeros iban muy excitados hacia el deck de observación, en el cuarto piso de la estructura, pero Tomás bajó un piso antes.
El café.
Enormes rectángulos de cristal servían de pared al vasto pasillo circular del tercer piso. Sídney se extendía más allá de las anchas ventanas, revelando el mar que entraba en la tierra mediante múltiples ensenadas; por todos lados se alzaban islas verdes de vegetación o estructuras blancas y grises de hormigón con corcho: era en aquella ciudad donde se cruzaban el hombre, la tierra y el océano. En un lado se veían las Blue Mountains; en el otro el azul de Botany Bay; abajo la maraña de edificios y calles y estructuras de arquitectura sofisticada.
– ¿Qué hay, Casanova?
Una voz inconfundible venía de una de las mesas.
– Hola, Filipe. ¿Hace mucho tiempo que estás aquí ?
Se saludaron con un apretón de manos. Tomás se acomodó en la silla junto a una gran ventana.
– He llegado hace poco -dijo Filipe, que se pasó los dedos por el pelo claro y rizado-. ¿Te han seguido?
Tomás bajó la voz.
– Casualmente, sí, me han seguido.
Filipe miró alrededor, alerta.
– ¿Quién?
– No lo sé. Pero logré despistarlo.
– ¿Seguro?
– Sí. No lo he vuelto a ver.
– Pero ¿cómo han dado contigo?
– No lo sé.
– ¿Dejaste alguna pista al tomar el avión?
– Creo que no.
– ¿Crees o estás seguro?
Tomás bostezó: el jet lag al ataque.
– Después de lo que ocurrió en Siberia, ya no estoy seguro de nada. Pero hice todo el esfuerzo posible por confundir las pistas. Fui a Faro en automóvil, tomé el avión a Londres, de ahí seguí hasta Fráncfort y sólo entonces compré el billete para Sídney, menos de dos horas antes de que saliese el vuelo.
– ¿Con tarjeta de crédito?
– Con dinero.
– ¿Qué nombre diste para el vuelo y aquí, en el hotel?
– Rosendo.
– ¿Y lo aceptaron?
– Sí, es mi segundo nombre: Tomás Rosendo Noronha, está en el pasaporte. Rosendo me lo puso mi madre.
Filipe suspiró.
– Que sea lo que Dios quiera. -Se relajó en la silla y bebió un vaso de agua fría que había cogido de la mesa-. Cuéntame lo que ocurrió después de separarnos, en Baikal.
– Mataron a Nadia.
– Lo sé. Pero ¿cómo ocurrió?
– Nos pillaron al final de la mañana junto al lago. Luego huimos hacia la floresta, pero dieron con nosotros. Le deshicieron la cabeza de un tiro. -Se estremeció-. Fue horrible.
Permanecieron un buen rato sentados, con los ojos recorriendo la ciudad que se extendía abajo; a la distancia, todo parecía irrelevante, sin significado.
– Pobre Nadia -murmuró Filipe-. La culpa fue mía, fui yo quien la metió en esto.
Tomás carraspeó.
– Oye, Filipe. ¿Por qué razón fijaste este encuentro? Sabes tan bien como yo que esto es peligroso.
Su amigo lo miró sorprendido.
– ¿No querías encontrarte conmigo?
– Claro que quería -se apresuró a decir Tomás-. Eso no impide que yo sea, aunque involuntariamente, un peligro para ti. Mira lo que ocurrió en Siberia.
– Tú has tomado precauciones, ¿no?
– Claro que las he tomado. Ya te lo he dicho. Pero el solo hecho de que estemos juntos es un riesgo, ¿no te parece?
Читать дальше