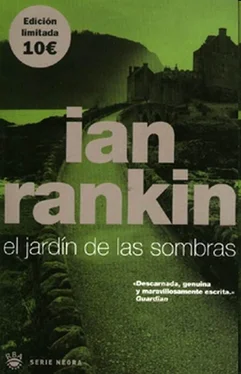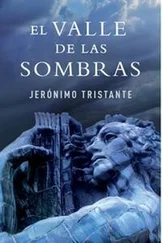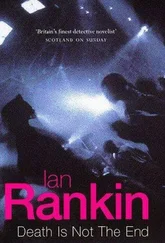– ¿Cómo está? -preguntó él acariciando el pelo de su hija.
– Igual.
– ¿Van a hacerle algún otro análisis?
– Que yo sepa, no.
– ¿Y eso es todo? ¿No hay nada nuevo?
Cogió una silla para sentarse. Aquellas noches en vela se estaban convirtiendo en una especie de ritual y casi se sentía… «cómodo», pensó. Apretó la mano de Rhona y permaneció unos veinte minutos sentado sin decir palabra, hasta que al final decidió ir a ver a Kirstin Mede.
La encontró en su despacho del Departamento de Francés corrigiendo ejercicios en una mesa grande frente a la ventana, pero se levantó a recibirle y se acomodaron ante una mesita de centro con seis sillas.
– Recibí su mensaje -dijo Rebus tomando asiento cuando ella se lo indicó.
– Ahora que ha muerto, poco importa, ¿no?
– Sé que habló con él, Kirstin.
– ¿Perdón? -replicó ella.
– Le estuvo esperando a la puerta de su casa. ¿Fue una charla agradable?
El rubor tiñó sus mejillas. Cruzó las piernas y se estiró la falda hasta las rodillas.
– Sí -admitió-, fui a su casa.
– ¿Por qué?
– Porque quería conocerle -respondió mirándole a los ojos, retadora-. Pensé que a lo mejor viéndole la cara podía saber… por su mirada o tal vez por algo en el tono de voz.
– ¿Y qué pudo saber?
– Nada -respondió ella meneando la cabeza-. Falló eso del espejo del alma.
– ¿Qué fue a decirle?
– Le conté quién era.
– ¿Y hubo reacción por parte de él?
– Sí -respondió ella cruzando los brazos-. Me dijo: «Apreciada señorita, haga el favor de irse a la mierda», tal cual.
– ¿Y lo hizo?
– Sí, porque en ese momento me percaté de que, independientemente de que fuese Linzstek o no, había otro factor.
– ¿Qué factor?
– Que aquel hombre no podía más -contestó asintiendo repetidas veces con la cabeza-. Estaba en el punto límite -añadió mirándole- y era capaz de cualquier cosa.
El problema de la vigilancia en Flint Street era haberla hecho tan a las claras. Lo que convenía era una operación secreta, y Rebus decidió explorar el terreno.
A los pisos de alquiler frente al café y el salón de juegos de Telford se accedía por un portal común, pero como estaba cerrado optó por un botón cualquiera del portero automático, uno con el apellido de HETHERINGTON. Aguardó, volvió a pulsarlo y le respondió una voz de anciana.
– ¿Quién es?
– ¿Señora Hetherington? Soy el inspector Rebus, de la comisaría de su distrito. ¿Podría hablar con usted a propósito de seguridad domiciliaria? Por aquí se han dado algunos casos de robo, sobre todo a personas mayores.
– Dios mío. Suba.
– ¿Qué piso es?
– El primero.
Sonó el zumbador de apertura y Rebus empujó la puerta. La señora Hetherington le aguardaba en el umbral. Era una mujer pequeña y de aspecto frágil, pero de ojos vivos y movimientos firmes. Su piso era pequeño y estaba bien cuidado. La calefacción del cuarto de estar provenía de una pequeña estufa eléctrica. Rebus se acercó a la ventana y vio que daba precisamente al salón de juegos. Lugar ideal para la vigilancia, pensó mientras fingía examinar el estado de las ventanas.
– Ninguna anomalía -dijo-. ¿Las tiene siempre cerradas?
– Las abro un poquito en verano -respondió la mujer- y siempre que limpio, pero nunca las dejo abiertas.
– Debo advertirle que tenga cuidado con falsos funcionarios y con gente que llama diciendo que son tal y cual cosa. Usted pídales siempre el carnet y no abra hasta que esté segura.
– ¿Cómo voy a ver el carnet si no abro la puerta?
– Dígales que lo echen por debajo de la puerta.
– Usted no me ha enseñado el suyo, ¿no es cierto?
Rebus sonrió.
– No, no se lo he enseñado -dijo sacando la placa-. Hay falsificaciones que dan el pego. Si tiene dudas, no abra usted y llame a la policía. ¿Tiene teléfono? -preguntó mirando alrededor.
– Lo tengo en el dormitorio.
– ¿Hay allí una ventana?
– Sí.
– ¿Me permite que la examine?
La ventana del dormitorio daba también a Flint Street y Rebus vio unos folletos de viaje en el tocador y una maleta junto a la puerta.
– ¿De vacaciones, eh?
Si el piso estaba vacío tal vez pudieran montar allí la vigilancia.
– Sólo un fin de semana largo -dijo la anciana.
– ¿Va a algún sitio bonito?
– A Holanda. No es la época de los tulipanes, pero siempre he soñado con ese viaje. Desde luego que es un engorro volar desde Inverness, pero sale mucho más barato. Desde que murió mi esposo… he hecho algún viaje que otro.
– ¿Y no podría usted invitarme a mí? -dijo Rebus sonriendo-. Está ventana también está correcta. Voy a examinar la puerta y comprobar si es posible instalar otra cerradura.
Fueron al minúsculo vestíbulo.
– En estos pisos hemos tenido suerte, ¿sabe usted? Ni robos ni nada por el estilo.
No era de extrañar con Tommy Telford de casero.
– Aparte de que con el botón de alarma…
Rebus miró la pared junto a la puerta y vio un enorme botón rojo que él había creído que sería la luz de la escalera o algo por el estilo.
– Tengo que apretarlo siempre que llame alguien, sea quien sea.
– ¿Y lo hace? -preguntó Rebus abriendo la puerta.
Afuera había dos tipos fornidos.
– Ah, claro que sí -respondió la señora Hetherington.
Para ser matones estuvieron muy correctos. Rebus les enseñó la placa y les explicó el motivo de su visita, preguntándoles de paso quiénes eran y ellos se identificaron como «representantes del propietario del edificio». Sus caras le eran conocidas: Kenny Houston y Ally Cornwell. Houston, el feo, era el encargado de los «porteros» de Telford; Cornwell, el de aspecto de luchador, era el forzudo para todo. La farsa se desarrolló con humor y campechanía por ambas partes y finalmente le acompañaron al portal. En la acera de enfrente vio en la puerta del café a Tommy Telford, que le señalaba con el dedo agitándolo. Un peatón se interpuso en su línea de visión, pero Rebus se percató demasiado tarde de quién era y cuando abrió la boca para gritarle vio que Telford agachaba la cabeza y se llevaba las manos a la cara lanzando un alarido.
Cruzó a todo correr para dar la vuelta a aquel viandante que no era otro que Ned Farlowe, quien dejó caer un frasco al suelo. Los hombres de Telford se les echaron encima, pero Rebus no soltó a Farlowe.
– Este hombre queda detenido -dijo-. Me lo llevo, ¿entendido?
Doce rostros clavaron su mirada furiosa en él mientras Tommy Telford continuaba arrodillado en la acera.
– Llevad a vuestro jefe al hospital -añadió Rebus-. Éste se viene conmigo a St. Leonard…
Ned Farlowe, con cara de satisfacción por su hazaña, estaba sentado en una celda de paredes azules con manchas marrones en el rincón del inodoro.
– Así que ácido, ¿no? -dijo Rebus paseando de arriba abajo por el calabozo-. Ácido… La investigación en que trabajas ha debido de trastornarte.
– Es lo que se merecía.
– No sabes lo que has hecho -dijo Rebus fulminándole con la mirada.
– Sé perfectamente lo que he hecho.
– Te matará.
Farlowe se encogió de hombros.
– ¿Estoy detenido?
– Ya lo creo, hijo. No quiero que corras peligro. Si no llego a estar yo…
No quería ni pensarlo. Miró a Farlowe y vio al novio de Sammy, quien acababa de protagonizar una agresión a pecho descubierto contra Telford; la clase de iniciativa que él sabía que no serviría de nada.
Ahora tendría que redoblar esfuerzos porque, en caso contrario, Ned Farlowe era hombre muerto… y no quería que cuando Sammy recobrase el conocimiento la primera noticia que le dieran fuera ésa.
Читать дальше