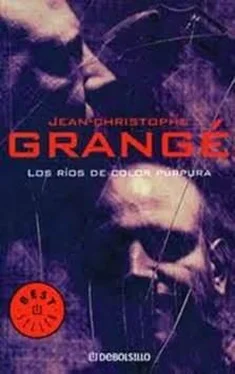Niémans no tuvo tiempo de reaccionar. Fanny, con un solo gesto, le enlazó y le besó. Se quedó bruscamente rígido. Un calor le inundó de nuevo. No sabía si eran las fiebres que volvían a atacarle o la dulzura de esa pequeña lengua que se insinuaba entre sus labios, irradiándole como una brasa. Cerró los ojos y murmuró:
– La investigación. Debo continuar la investigación.
Pero ya tenía los dos hombros pegados al suelo.
Karim arrancó el cordón que prohibía el paso y se arrodilló cerca de la puerta del panteón, todavía entornada. Se calzó los guantes, deslizó los dedos en la grieta y tiró con violencia. La pared se apartó. Sin vacilar, el poli encendió su linterna y se coló en el sepulcro. Encorvado bajo el nicho, descendió los peldaños. El haz de luz rebotó contra una superficie de agua negra: un verdadero estanque. La lluvia se había filtrado por la puerta y llenado la tumba hasta media altura.
Se dijo: «No hay otra elección». Contuvo la respiración y entró en el agua. Sosteniendo la linterna con la mano izquierda, avanzó iniciando algunas brazadas. La luz halógena cortaba la oscuridad. A medida que Karim se internaba en el panteón, los gorgoteos de la lluvia descendían hasta las tumbas y los olores de moho y turba se intensificaban. Con el rostro vuelto hacia el techo, el poli escupía y chapoteaba, acorralado entre el agua y la bóveda.
De improviso, se golpeó la cabeza con el ataúd. Gritó, presa de pánico, y luego dio media vuelta, moderando sus movimientos, esforzándose en calmarse. Miró entonces la pequeña sepultura, que se bamboleaba en el agua como un esquife.
Se repitió: «No hay otra elección». Rodeó el féretro, nadando, observando cada uno de sus ángulos. Varios tornillos sellaban la tapa y se fijó, con la linterna entre los dientes, en un detalle que no había tenido tiempo de ver aquella misma mañana, cuando le había sorprendido el guarda. Alrededor de los tornillos, la madera clara se retorcía en pequeñas astillas más oscuras; la pintura había saltado. Alguien -quizás- había abierto este ataúd. «No hay otra elección». Karim se sacó de la chaqueta una pinza plegable cuyos dos extremos juntos formaban un destornillador afilado, y con él atacó las junturas de la tapa.
Progresivamente, la pared de madera cedió. Por fin saltó la última fijación. Golpeándose la cabeza contra la bóveda -el agua seguía subiendo, cubriéndole los hombros-, Karim logró apartar la tapa. Se secó los ojos con el reverso de la manga y escudriñó el fondo del ataúd, preparado para contener la respiración.
Fue inútil: le pareció que él mismo había muerto.
El ataúd no contenía el esqueleto de un niño. Aún menos el vacío de una superchería, o las trazas de una profanación. Su lecho estaba cubierto por una capa de huesos minúsculos, puntiagudos y blanquecinos. Algo como un santuario de roedores. Miles de esqueletos resecos. Hocicos gredosos, puntiagudos como puñales. Cajas torácicas, cerradas como zarpas. Una infinidad de varillas, tan tenues como cerillas, correspondientes a fémures, tibias, húmeros en miniatura.
Con los músculos temblorosos, siempre apoyado en el reborde, Karim alargó la mano hacia el osario. Las miríadas de esqueletos, refractando la luz de la linterna, parecían brillar con reflejos prehistóricos.
Fue entonces cuando una voz se elevó a sus espaldas, cortando el martilleo de la lluvia:
– No deberías haber vuelto, Karim.
El poli no tuvo que volverse para saber quién hablaba. Cerró los puños y bajó la cabeza hasta rozar el osario. Murmuró:
– Crozier, no me diga que trabaja en esto…
La voz continuó:
– Nunca habría debido dejarte esta investigación.
Karim dirigió una breve ojeada al hueco del panteón: la silueta de Henri Crozier se recortaba con gran nitidez. Sostenía una Manhurin, modelo MR 73… la misma arma que Niémans. Seis balas en el tambor. Cargadores rápidos en los bolsillos. Unos segundos para sacar los cartuchos y reemplazarlos, sin ningún riesgo de entorpecimiento. Toda una escuela. El teniente repitió:
– ¿Qué diablos hace usted en este antro?
El hombre no contestó. Karim continuó, levantando los codos empapados:
– ¿Puedo al menos salir de esta mierda?
Crozier esbozó un gesto con el arma.
– Ven hacia mí. Pero despacio. Muy despacio.
Karim se deslizó por el agua y llegó a los escalones, abandonando el ataúd profanado. Su linterna, que había vuelto a ponerse entre los dientes, lanzaba rayos de luz inestable contra el techo de piedra. Destellos que daban vueltas, como relámpagos de locura.
El teniente alcanzó la escalera y se encaramó por los peldaños. A medida que saltaba, Crozier retrocedía hacia el exterior sin dejar de apuntarle. La lluvia crepitaba a ráfagas. El árabe se enderezó, mojado hasta los huesos, ante el comisario. Preguntó otra vez:
– ¿Cuál es su papel en todo esto? ¿Qué sabe exactamente?
Crozier habló por fin:
– Fue en 1980. Cuando llegó, me fijé enseguida en ella. Es mi pueblo, pequeño. Es mi territorio. Y entonces, yo era casi el único poli de Sarzac. Esta buena mujer, demasiado bella, demasiado alta, que venía para el puesto de profesora… Adiviné enseguida que escondía algo…
El beur murmuró:
– «Crozier, el ojo de Sarzac.»
– Sí. Hice mi pequeña investigación. Descubrí que tenía a su cargo una criatura… Conseguí ganar su confianza y me lo contó todo. Decía que los diablos querían matar a su hija.
– Todo esto ya lo sé.
– Lo que no sabes, es que decidí proteger a esa familia. Les tramité documentos falsos y…
Karim tuvo la sensación de contemplar el precipicio.
– ¿Quiénes eran los diablos?
– Un día vinieron dos hombres. Buscaban, según ellos, viejos libros escolares en las escuelas. Llegaron de Guernon, el pueblo de donde procedía también Fabienne. Pronto comprendí que los diablos eran ellos…
– ¿Sus nombres?
– Caillois y Sertys.
– No me tome el pelo: ¡en aquella época, Rémy Caillois y Philippe Sertys tenían unos doce años!
– No se llamaban así. Eran Étienne Caillois y René Sertys. Debían de rozar la cuarentena. Unos tipos huesudos, con ojos de fanáticos.
Un regusto ácido quemó la garganta de Karim. ¿Cómo no se le había ocurrido? La «falta» de los ríos de color púrpura se remontaba a varias generaciones. Antes de Rémy Caillois estaba Étienne Caillois. Antes de Philippe Sertys estaba René Sertys. Karim susurró:
– ¿Y después?
– Jugué al poli inquisidor. Control de identidad y todo. Pero no había nada que reprocharles. Más legal que ellos sólo es el código civil. Se marcharon sin haber podido descubrir a Fabienne y su hija. Por lo menos, eso es lo que yo creía.
»Pero Fabienne, cuando supo que esos tipos merodeaban por Sarzac, quiso huir enseguida. Por segunda vez, no formulé ninguna pregunta. Destruí los documentos, arranqué las páginas de los cuadernos, lo borré todo… Fabienne había cambiado la identidad de su hija, pero…
Karim le interrumpió. Una cortina de lluvia se erizaba entre los hombres.
– Sertys hijo volvió la noche del domingo: ¿tiene idea de qué buscaba en este panteón?
– No.
Abdouf señaló la entrada del panteón.
– Ese jodido ataúd está lleno de huesos de roedores. Un truco de pesadilla. ¿Qué significa?
– No lo sé. No deberías haber abierto ese ataúd. No respetas a los muertos…
– ¿Qué muerto? ¿Dónde está el cuerpo de Judith Hérault? ¿Está realmente muerta?
– Muerta y enterrada, pequeño. Yo fui quien se ocupó de los funerales.
El beur se estremeció.
Читать дальше