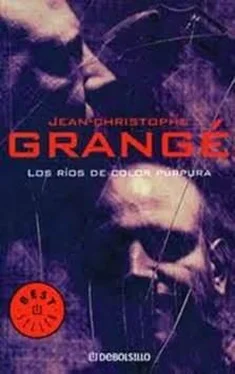Niémans entró en el cuartucho y se sentó ante los antiguos fajos, que se arrastraban por el suelo. Abrió la caja, cogió un puñado de fichas y empezó a leer. Nombres. Fechas. Informes de enfermeras dedicadas a lactantes. En estas páginas figuraban el nombre, el peso, la talla y el grupo sanguíneo de cada recién nacido. El número de biberones y los nombres de los productos recetados por el médico, sin duda vitaminas o cualquier otra sustancia de esta índole.
Hojeó cada ficha; había varios centenares que abarcaban más de cincuenta años. Ni un solo nombre le recordó algo. Ni una sola fecha despertó la menor chispa en su interior.
Niémans se levantó y decidió comparar esas fichas con las de los historiales de origen de los recién nacidos, que debían de hallarse en alguna parte de estos archivos. A lo largo de los tabiques, vio y sacó una cincuentena de historiales. Tenía el rostro empapado de sudor. Sentía el calor de la chaqueta polar, que se desprendía de su torso en densas bocanadas. Agrupó los historiales sobre una mesa de hierro y los extendió de modo que pudiera leer bien el apellido de la cubierta. Empezó a abrir cada carpeta y comparar la primera página con las fichas.
Eran falsas.
Comparando estos documentos, se ponía de manifiesto que las fichas incluidas en los historiales habían sido falsificadas. Etienne Caillois había imitado la escritura de las enfermeras, de una manera aceptable pero que no resistía la comparación con las fichas reales.
¿Por qué?
El policía colocó juntas las dos primeras fichas. Comparó cada columna, cada línea, y no vio nada. Dos copias idénticas. Comparó otras fichas. No vio nada. Estas páginas eran las mismas. Se ajustó las gafas, secó los regueros de sudor de los cristales y después recorrió otras, con mayor ahínco.
Y esta vez lo vio.
Una diferencia, ínfima, que compartía cada par de documentos, el verdadero y el falso. La diferencia. Niémans aún no sabía qué significaba aquello, pero presentía que acababa de descubrir una de las claves. La cara le ardía como una caldera y, al mismo tiempo, un frío gélido le atravesaba de parte a parte. Verificó esa diferencia en otras páginas y después introdujo todos los documentos en la caja de color pardo, los historiales completos y las fichas robadas por Caillois.
Se llevó el botín y salió a escape de la sala de archivos.
Escondió la caja en el maletero de su nuevo coche -un Peugeot azul de gendarme- y volvió al recinto del hospital, para ir al servicio de maternidad.
A las cuatro y media de la madrugada, el lugar parecía adormecido en el silencio y el sueño, a pesar de los neones deslumbrantes que se reflejaban en el suelo. Pasó con rapidez, se cruzó con enfermeras, comadronas, todas vestidas con batas pálidas, cofias y zapatillas de papel. Varias de entre ellas intentaron detener a Niémans, que no llevaba ropa esterilizada. Pero su carné tricolor y su aire hermético atajaron cualquier comentario.
Por fin encontró a un especialista en obstetricia que salía del quirófano en aquel momento. El hombre llevaba en la cara todo el cansancio del mundo. Niémans se presentó brevemente y formuló su pregunta: sólo tenía una:
– Doctor, ¿existe una razón lógica para que los recién nacidos cambien de peso durante su primera noche de vida?
– ¿Qué quiere decir?
– ¿Es corriente que un bebé pierda o gane varios centenares de gramos en las horas que siguen a su nacimiento?
El médico respondió, observando la gorra calada y la ropa demasiado corta del policía:
– No. Si el niño pierde peso, debemos realizar inmediatamente un examen médico a fondo. Porque es la señal de un problema y…
– ¿Y si gana? ¿Si el niño gana súbitamente peso en una sola noche?
El tocólogo, bajo su gorro de papel, le dirigió una mirada incrédula.
– Eso no sucede nunca. No le comprendo.
Niémans sonrió.
– Gracias, doctor.
Mientras andaba, el oficial de policía cerró los ojos. Tras los tabiques de sus párpados entreveía, por fin, el móvil de los asesinatos de Guernon.
La asombrosa maquinación de los ríos de color púrpura.
Sólo le faltaba verificar un último detalle.
En la biblioteca de la facultad.
– ¡Fuera! ¡Todos fuera!
La sala de la biblioteca estaba muy bien iluminada. Los OPJ levantaron la nariz de sus libros. Todavía eran seis los que estudiaban obras más o menos dedicadas al mal y a la pureza. Otros aún descifraban las listas de estudiantes que habían frecuentado la biblioteca durante el verano o a principios del otoño. Parecían soldados olvidados en la mitad de una guerra que se desplazaba a otros frentes sin prevenirles.
– ¡Fuera! -repitió Niémans-. La investigación ha terminado.
Los policías se lanzaron miradas de topo. Sin duda habían oído decir que el comisario principal Niémans ya no era el responsable de la investigación. Sin duda no comprendían por qué el célebre poli tenía el cráneo envuelto en una especie de calcetín y por qué llevaba bajo el brazo una caja parda y húmeda. Pero, ¿cómo enfrentarse a un Niémans, sobre todo cuando tenía esa mirada?
Se levantaron y se pusieron el chubasquero.
Uno de ellos interpeló al comisario en voz baja cuando se cruzaron cerca de la puerta. El policía reconoció al fornido teniente que había estudiado la tesis de Rémy Caillois.
– He terminado la obra, comisario. Quería decirle… Tal vez no sea nada, pero la conclusión de Caillois es muy sorprendente. ¿Se acuerda del athlon, el hombre que sumaba la inteligencia y la fuerza, el espíritu y el cuerpo, en la antigüedad? Pues bien, Caillois evoca una especie de… proyecto para organizar el retorno de una fusión de esta índole. Un proyecto realmente extraño. No habla de instaurar nuevos programas de educación en las escuelas o las facultades. No imagina una nueva formación para los profesores o algo por el estilo. Piensa en una solución…
– Genética.
– También usted ha hojeado su escrito, ¿verdad? Es una chaladura. Según él, la inteligencia corresponde a una realidad biológica. Una realidad genética que debe asociarse a otros genes, correspondientes a la fuerza física, para encontrar la perfección del athlon…
Estas palabras remolinearon en la mente de Niémans. Ahora conocía la naturaleza del complot de los ríos de color púrpura. No deseaba oír su torpe descripción de labios de un policía palurdo. El horror debía permanecer latente, implícito, silencioso. Plantado con huellas candentes en los tabiques de su alma.
– Déjame, chico -gruñó.
Pero el OPJ se dejó llevar por la inercia de su impulso:
– En las últimas páginas, Caillois habla de selección de los nacimientos, de uniones racionalizadas, una especie de sistema totalitario… Ideas de loco, comisario. Ya sabe, como en los libracos de ciencia ficción de los años sesenta… Pobrecillo, si ese tío no hubiese muerto en estas condiciones, sería para cachondearse.
– ¡Desaparece!
El policía rechoncho miró a Niémans, titubeó y finalmente desapareció.
El comisario atravesó la gran sala de lectura, totalmente vacía. Sentía que la fiebre le atenazaba nuevamente como raíces de fuego, le ceñía la cabeza como electrodos candentes. Accedió a la mesa del estrado central: la mesa escritorio de Rémy Caillois, bibliotecario jefe de la universidad.
Pulsó el teclado del ordenador. La pantalla se iluminó enseguida. De improviso, el policía mudó de parecer: las informaciones que buscaba databan de antes de los años setenta; no podían encontrarse, pues, en el programa del ordenador.
Febrilmente, Niémans buscó en los cajones de la mesa los registros que contenían las listas que le interesaban.
Читать дальше