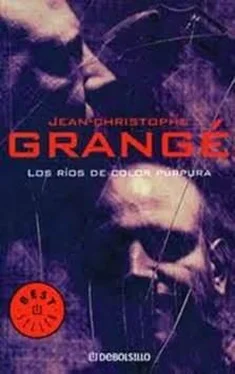– Inicie la transfusión.
El policía oyó tintineos, sintió el roce de materias frías contra su cuerpo. Volvió la cabeza y vislumbró tubos conectados a una gruesa bolsa suspendida que parecía respirar bajo el efecto de un sistema de aire comprimido.
¿De modo que iba a acabar aquí, en la inconsciencia y los olores asépticos? ¿Irse bajo esta luz cuando ya poseía el móvil de los asesinatos? ¿Cuando conocía por fin el secreto de esta serie de crímenes? Sus facciones se crisparon en un rictus. De pronto, una voz:
– Inyecte el Diprivan, veinte centímetros cúbicos.
Niémans comprendió y se enderezó. Agarró la muñeca del médico que ya esgrimía un bisturí eléctrico y murmuró:
– ¡No quiero anestesia!
El médico parecía estupefacto.
– ¿Sin anestesia? Pero… está usted partido en dos, amigo. Tengo que coserle.
Niémans encontró la fuerza para susurrar:
– Local… Quiero anestesia local…
El hombre suspiró e hizo retroceder su asiento con un chirrido de ruedecillas. Se dirigió al anestesista:
– De acuerdo. Inyecte xilocaína. La dosis máxima. Hasta cuarenta centímetros cúbicos,
Niémans se distendió. Le trasladaron frente a las lámparas de facetas múltiples. Su nuca reposaba en un apoyacabezas, a fin de que el cráneo estuviera lo más cerca posible de las luces. Le volvieron la cara y entonces un campo de papel obstruyó su vista.
El policía cerró los ojos. A medida que el médico y las enfermeras se atareaban en torno a su sien, sus pensamientos perdían nitidez. El corazón le latía más despacio, la cabeza ya no le torturaba. Parecía estar a punto de sumirse en un letargo.
El secreto… El secreto de los Caillois y los Sertys… Incluso aquello se volvía flotante, extraño, remoto… El rostro de Fanny sustituyó a todos los pensamientos… Su cuerpo, a la vez moreno, musculoso y redondo, dulce como las piedras volcánicas patinadas por el fuego, la espuma y el viento… Fanny… Sus visiones, bajo las paredes de las sienes, parecían murmullos, crujidos de tela, alientos de elfos…
– ¡Alto!
La orden había resonado en el quirófano. Todo se detuvo. Una mano arrancó el papel y Niémans descubrió en el chorro de luz a un diablo de largas trenzas que agitaba un carné tricolor bajo la nariz del médico y las enfermeras atónitas.
Karim Abdouf.
Niémans lanzó una ojeada a su derecha: los tubos oscuros seguían fluyendo bajo su piel, en sus venas. Los elixires de vida. El jugo de las arterias.
El médico blandió las tijeras.
– No toque a este poli -jadeó Karim.
El médico se inmovilizó de nuevo. Abdouf se acercó, escrutó la herida de Niémans, ahora rodeada de hilos como un rosbif. El médico se encogió de hombros.
– Debo cortar los hilos…
Karim lanzó miradas suspicaces a su alrededor.
– ¿Cómo está?
– Bien. Ha perdido mucha sangre pero hemos realizado una transfusión importante. Hemos cosido la carne… La operación aún no está terminada del todo y…
– ¿Le han dado cosas?
– ¿Cosas?
– Para dormirle.
– Sólo una anestesia local y…
– Busque anfetaminas. Excitantes. Tengo que despertarle.
Karim miraba fijamente a Niémans pero se dirigía al médico. Añadió:
– Es una cuestión de vida o muerte.
El médico se levantó y buscó en unos cajones extraplanos unas píldoras pequeñas forradas de plástico. Karim esbozó una sonrisa dirigida a Niémans.
– Tome -dijo el médico-. Con esto se espabilará dentro de media hora, pero…
– Ahora lárguese.
El poli árabe gritó dirigiéndose a la pequeña tropa de batas blancas:
– ¡Lárguense todos! Debo hablar con el comisario.
El médico y las enfermeras se eclipsaron.
Niémans sintió que le quitaban del brazo las agujas de las transfusiones, oyó arrugarse las protecciones de papel. Después Karim le tendió la chaqueta de fibra polar oscurecida por la sangre. En la otra mano sopesaba el puñado de píldoras coloreadas.
– Sus anfetas, comisario. -Una breve sonrisa-. Una vez no hace daño.
Pero Niémans no sonreía. Agarró la chaqueta de cuero de Karim y murmuró, con el rostro lívido:
– Karim… Yo… conozco su complot.
– ¿El complot?
– El complot de Sertys, de Caillois, de Chernecé. El complot de los ríos de color púrpura.
– ¿QUÉ?
– Cam… cambian a los bebés.
Las seis de la mañana. El paisaje era negro, borroso… irreal. La lluvia había vuelto a arreciar como para bruñir otra vez la montaña antes del nacimiento del día. Unas columnas traslúcidas perforaban las tinieblas como si fueran taladros de cristal.
Bajo las frondas de una inmensa conífera, Karim Abdouf y Pierre Niémans estaban frente a frente, uno apoyado en el Audi y el otro en el árbol. Permanecían inmóviles, concentrados, a punto de estallar por la tensión. El poli beur observaba al comisario, que recuperaba progresivamente las fuerzas, o más bien los nervios, bajo el efecto de las anfetaminas. Acababa de explicar el ataque asesino del 4x4. Pero Abdouf le acuciaba ahora a revelarle toda la verdad.
Bajo los frisos del chaparrón. Pierre Niémans empezó:
– Ayer tarde fui al instituto de los ciegos.
– Tras la pista de Éric Joisneau, ya lo sé. ¿Qué encontró allí?
– Champelaz, el director, me explicó que trataba a niños aquejados de afecciones hereditarias. Niños siempre salidos de las mismas familias, las de la élite de la universidad. Champelaz comentó así este fenómeno: a causa del aislamiento, esta comunidad intelectual debilitó su propia sangre y provocó un empobrecimiento genético. Los niños que nacen ahora están destinados a ser muy brillantes, muy cultivados, pero sus cuerpos se han agotado, tarado. En el curso de las generaciones, la sangre de la facultad se ha corrompido.
– ¿Cuál es la relación con la investigación?
– A priori, ninguna. Joisneau había ido allí por lo de las afecciones oculares, enfermedades que podían tener una relación con la mutilación de los ojos. Pero no era eso. No era eso en absoluto.
»Durante mi visita, Champelaz me indicó que esa comunidad agotada genera, desde hace unos veinte años, estudiantes de un gran vigor físico. Niños inteligentes, pero también capaces de arramblar con todas las medallas de los campeonatos deportivos. Ahora bien, este detalle no encaja. ¿Cómo la misma cofradía puede producir niños tarados y a la vez superhombres excepcionales?
»Champelaz investigó el origen de esos niños superdotados. Consultó su historial médico en la maternidad. Indagó su origen a través de los archivos. Consultó incluso las fichas de nacimiento de los padres, de los abuelos, en busca de signos, de particularidades genéticas. Pero no encontró nada. Absolutamente nada.
– ¿Y entonces?
– Esta historia resurgió el verano pasado. En el mes de julio, un estudio banal en los archivos del hospital permitió encontrar viejos documentos, olvidados en los sótanos de la antigua biblioteca. ¿De qué se trataba? De fichas de nacimiento que concernían justamente a los padres o abuelos de los muchachos superdotados.
– Lo cual significaba…
– Que estas fichas habían sido hechas por duplicado. O, más probablemente, que los documentos consultados por Champelaz en los historiales de origen eran falsificaciones y que las fichas auténticas eran las que se acababan de descubrir escondidas en las cajas personales del bibliotecario jefe de la facultad: Étienne Caillois, el padre de Rémy.
– Mierda.
– Así es. Por lógica, Champelaz habría debido entonces comparar las fichas que había consultado con las que acababan de ser halladas. Pero no lo hizo. Por falta de tiempo. Por dejadez. Por miedo también. De descubrir una verdad terrible sobre la comunidad de Guernon. Yo lo he hecho.
Читать дальше