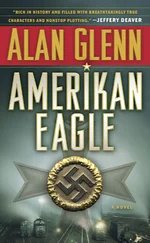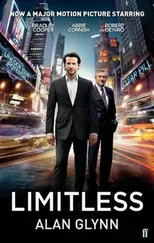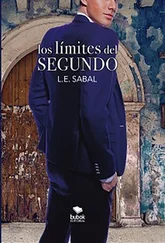Cuando Gennadi llegó al piso de la Calle 10 aquel viernes por la mañana, ya había empezado a guardar todas mis cosas en cajas.
Cabía esperar que hubiese problemas, por supuesto, pero no quería pensar en ello.
El ruso franqueó la puerta, vio lo que estaba sucediendo y perdió los estribos casi al instante. Pateó un par de cajas y dijo que se había acabado.
– Estoy harto de ti y de tu hipocresía.
Llevaba un traje holgado de color crema, una corbata rosa y amarilla y el pelo peinado hacia atrás. En la punta de la nariz sostenía unas gafas de espejo con montura metálica.
– ¿Qué diablos está pasando aquí?
– Cálmate, Gennadi. Sólo me mudo a otro piso.
– ¿Adónde?
Ahora llegaba la parte difícil. Cuando supiera adónde me trasladaba, no se contentaría con el acuerdo al que habíamos llegado. En aquel momento ya había satisfecho todo el préstamo, así que nuestro pacto consistía en que le facilitara doce pastillas de MDT a la semana. Tampoco quería seguir adelante con aquello, pero habría discrepancias sobre la naturaleza de los cambios que pudiéramos introducir.
– Está al oeste, en la Duodécima Avenida.
Gennadi dio otra patada a una caja.
– ¿Cuándo te vas?
– A principios de la semana que viene.
La decoración y los muebles no estaban listos, pero tenía ducha, líneas telefónicas y cable, y como no me importaba encargar comida una temporada, además de que estaba deseando largarme de la Calle 10, pretendía que el traslado se produjera lo antes posible.
Ahora Gennadi espiraba por la nariz.
– Mira -le dije-, tienes mi número de la Seguridad Social y los datos de mi tarjeta de crédito. No me vas a perder la pista. Además, estaré al otro lado de la ciudad.
– ¿Crees que me preocupa perderte la pista? -Hizo un ademán de desprecio con la mano-. Estoy cansado de esto… -Señaló al suelo-. De venir aquí. Lo único que quiero es conocer a tu proveedor. Quiero comprar esta mierda a granel.
– Lo siento, Gennadi, pero eso es imposible.
El ruso se quedó quieto un momento, pero entonces embistió y me dio un puñetazo en el pecho. Caí de espaldas encima de una caja de libros y me golpeé la cabeza contra el suelo.
Tardé un poco en incorporarme. Luego me froté la cabeza, miré en derredor, perplejo, y me puse en pie. Pensé en decirle cien cosas, pero no me tomé la molestia de hacerlo.
Había perdido los estribos.
– Vamos, ¿dónde están?
Fui hacia la mesa tambaleándome y saqué las pastillas de un cajón. Volví hacia él y se las entregué. Tomó una y vertió el resto en su pastillero de plata. Cuando terminó, arrojó el envase de plástico que le había dado y se guardó el pastillero en el bolsillo delantero de la americana.
– No deberías tomar más de una al día -dije.
– No lo hago. -Miró su reloj y suspiró impaciente-. Tengo prisa. Anótame la nueva dirección.
Fui de nuevo al escritorio, masajeándome todavía la nuca. Cuando encontré un bolígrafo y un trozo de papel, acaricié la idea de darle una dirección falsa, pero me di cuenta de que no serviría de nada. Tenía todos mis datos.
– Vamos. Tengo una reunión en quince minutos.
Escribí la dirección y le di el trozo de papel.
– ¿Una reunión? -pregunté con cierto sarcasmo.
– Sí -repuso sin captar la ironía-. Estoy creando una empresa de importación y exportación. O intentándolo. Pero hay un montón de leyes y regulaciones en este país. ¿Tú sabes la mierda que tienes que aguantar para conseguir una licencia?
Meneé la cabeza y le pregunté:
– ¿Qué vas a importar o exportar?
Gennadi hizo una pausa, se inclinó hacia adelante y susurró:
– No lo sé… Cosas.
– ¿«Cosas»?
– Eh, ¿qué quieres? Estoy trabajando en una estafa complicada. ¿Crees que voy a contarle algo a un soplagaitas como tú?
Me encogí de hombros.
– De acuerdo, Eddie -añadió-. Escúchame. Te doy de plazo hasta la semana que viene. Fija una hora con esa persona y nos reuniremos. Te pagaré una comisión. Pero como me jodas, te arranco el corazón con las dos manos y lo frío en una sartén. ¿Me entiendes?
– Sí.
Su puño salió de la nada, como un torpedo, y aterrizó en mi plexo solar. Me doblé de dolor y retrocedí, esquivando por poco la caja de libros.
– Lo siento. ¿Has dicho que sí? Ha sido un error por mi parte.
Lo oí reírse a carcajadas mientras bajaba por las escaleras.
Cuando pude respirar con normalidad, me tumbé en el sofá y miré al techo. Hacía tiempo que la personalidad de Gennadi amenazaba con descontrolarse. Tendría que hacer algo al respecto, y pronto, porque en cuanto viera el piso del Celestial estaría atado de pies y manos. Sería demasiado tarde. Querría entrar. Lo querría todo. Lo echaría todo a perder.
Sin embargo, cuando pude meditar las cosas con más detenimiento, llegué a la conclusión de que la verdadera crisis no era Gennadi. La verdadera crisis era que mi suministro de MDT se acababa con una rapidez alarmante. Durante el último mes lo había consumido varias veces por semana, de manera indiscriminada, sin molestarme siquiera en contar las pastillas que restaban, dejándolo para la siguiente ocasión. Pero nunca lo hacía. Nunca encontraba el momento. Estaba demasiado ocupado, demasiado obcecado con el incesante tamborileo que escuchaba en mi cabeza, el acuerdo de MCL y Abraxas, el Edificio Celestial, Ginny Van Loon…
Fui al dormitorio y abrí el armario, saqué el sobre marrón y vacié el contenido sobre la cama para contar las pastillas. Quedaban sólo unas 250. Con aquel ritmo de consumo y el suministro habitual de Gennadi, habrían desaparecido en un par de meses. Aunque eliminara a Gennadi de la ecuación, ganaría sólo unas semanas. Unas semanas…, unos meses… ¿Qué diferencia había?
Aquélla era la verdadera crisis que afrontaba, y al final todo se reducía, una vez más, a la pequeña agenda negra de Vernon. Entre aquellos nombres y números de teléfono tenía que haber alguien que supiera algo del MDT, de sus orígenes y del funcionamiento de las dosis, y quizá cómo conseguir una nueva línea de suministro. Porque si deseaba tener alguna posibilidad de cumplir aquel gran destino inesperado que se abría ante mí, debía solucionar esos problemas, uno o ambos, dosis y suministro, y solucionarlos ya.
Saqué la agenda y la releí otra vez. Utilizando un bolígrafo rojo, taché los números que ya había probado. En un papel aparte confeccioné una nueva lista de varios números a los que no había llamado. El primero era el de Deke Tauber. Era reacio a llamarlo porque imaginaba que no tendría muchas posibilidades de acceder a él. En los años ochenta había sido vendedor de bonos, un yuppie de Wall Street, pero se había reconvertido y era el esquivo líder de una secta de autoayuda llamada Dekedelia.
No obstante, cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía llamarlo. Por extraño y huidizo que se hubiese vuelto, sabría quién era yo. Conocía a Melissa. Podía recordarle los viejos tiempos.
Marqué su número y esperé.
– Oficina del señor Tauber.
– Hola, ¿podría hablar con el señor Tauber, por favor?
Hubo una pausa sospechosa.
Mierda.
– ¿Quién le llama?
– Eh… Dígale que soy un viejo amigo, Eddie Spinola.
Silencio al otro lado de la línea.
– ¿Cómo ha conseguido este número?
– No creo que sea asunto suyo. Y ahora, ¿puedo hablar con el señor Tauber, por favor?
Colgó. No me gustaba que la gente me colgara, pero sabía que probablemente seguiría ocurriendo.
Miré la lista de números.
¿Quién es?
¿Qué quiere?
¿De dónde ha sacado este número?
La idea de repasar de nuevo la lista y tachar todos los números uno tras otro era desmoralizadora, así que decidí persistir un poco con Tauber. Visité la página web de Dekedelia y leí acerca de los cursos que ofrecían y la selección de libros y videos que vendían. Todo parecía muy comercial, y estaba concebido para atraer a nuevos reclutas.
Читать дальше